El tiempo es implacable con los amores, con las
corvas y con las revoluciones. Hay quien dice que
la belleza interior se refleja en el semblante. A juzgar
por esta foto, ocurre lo mismo con la fealdad.
Ni la magia de Korda podría inyectarle epopeya a
esta imagen, que es una especie de sinécdoque capilar:
el señor bajito centraliza su vellosidad (con
uve) más acá de su nariz mientras que al alto se le
está deshilachando una barba cuyo pasado se adivina
esplendoroso. Y a todo esto, ¿quiénes son las
cuatro personas de la foto? Los dos de atrás cumplen
su misión de escrutar atentados y soportar los
humores —en varios sentidos— de los personajes
que aparecen en primer plano. La instantánea ya
tiene sus años, valga la expresión. En ese entonces
ambos, el señorcito y el señorón, eran mandatarios
(nunca se utilizó esta palabra con más justeza). El
grandulón gobernaba un territorio enorme, el de
la esperanza inagotable; el pequeñín, una islita revolucionaria
e institucional (que no por insignificante
renunciaba al oxímoron). La luz que preside
el encuentro de los presidentes, ¿es acaso símbolo
de su lucidez? ¿Será la antorcha de la justicia social?
Más bien se trata del candil de la calle (¿por
qué atosigan a este escrito las figuras retóricas?). Un
candil cerrado, poliédrico y con cacas de mosca,
como ambos gobiernos. Salvo por ese farol y por
los sufridos botones dorados, la escena permanece
oscura, como una cuenta pública.
Uno de los personajes retratados se ríe solo, de
sus maldades se ha de acordar; el otro parece observarnos
con una mirada entre torva y avergonzada.
Quizás, al fin, en el breve instante del flash, se recordó
entrando triunfador en La Habana o empuñando
la metralleta en Playa Girón, hasta donde le
llegó la noticia de que un ilustre mexicano, Lázaro
Cárdenas del Río, se disponía a enrolarse, a sus sesenta
y seis años, en la milicia cubana para ayudar a
repeler el desembarco de unos cochinos en la bahía
del mismo nombre. Quizá por una vez volvió a verse
niño, en pantalones cortos y chancletas, en la
provincia de Holguín, junto al radio de bulbos,
oyendo hablar por primera vez de reformas agrarias
y de expropiaciones petroleras; o bien recordó
por fin que, cuando joven abogado, estuvo exiliado
en México, tras el fallido ataque al Cuartel
Moncada, reafirmando sus convicciones y preparando
La Revolución (asunto que para algunos es
lo que la Santísima Trinidad para otros). No pudo
haber olvidado que fueron las machaconas gestiones
del ex presidente Cárdenas las que lograron
rescatarlo de las mazmorras donde lo torturaban
nuestros federales de seguridad. Puede ser que
mientras nos mira desde la foto el Comandante se
esté arrepintiendo, por un segundo, de haber cerrado
los ojos en el 68 o de prestarse veinte años
después, en 1988, a santificar la toma de posesión
del hombrecillo risueño. Esa noche el hombrón
dejó adoctrinados y con el mojito en la mano a sus
simpatizantes mexicanos: prefirió cenar revolucionariamente
con su controvertido homólogo. No
protestó en contra del fraude electoral del que habría
sido víctima, precisamente, el hijo de Lázaro
Cárdenas. ¿Dónde quedó la fidelidad del Comandante,
cuyo nombre debería volverla consustancial?
Desde aquella triste noche Fidel quedó a deber
fidelidad, no a lazos consanguíneos sino a las
ideas que movieron su vida.
En los sesenta y después, cada 26 de julio, los
espinilludos desgastábamos cientos de medias suelas
en el pavimento del D.F. Nos preguntábamos
cantando: ¿Qué tiene Fidel, qué tiene Fidel, que el
imperialismo no puede con él? Hoy algunos responderíamos
que puede tener todas las tierras,
olas y conciencias que desee pero que, al menos,
hay algo ya no tiene: memoria.
Pero bueno, ¡pelillos a la mar (Caribe)! —A
ver, sus excelencias, ¡mirando aquí!, ¡pajarito, pajarito!
¡Digan güisqui! (O si prefieren: ¡roooooon!).
CLIC.
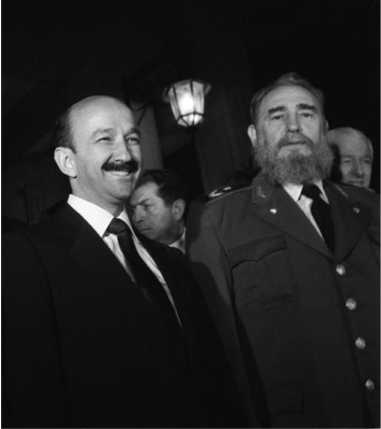
Descargar PDF del artículo






