Daniel Defoe,
Diario del año de la peste,
Impedimenta, Madrid, 2010.
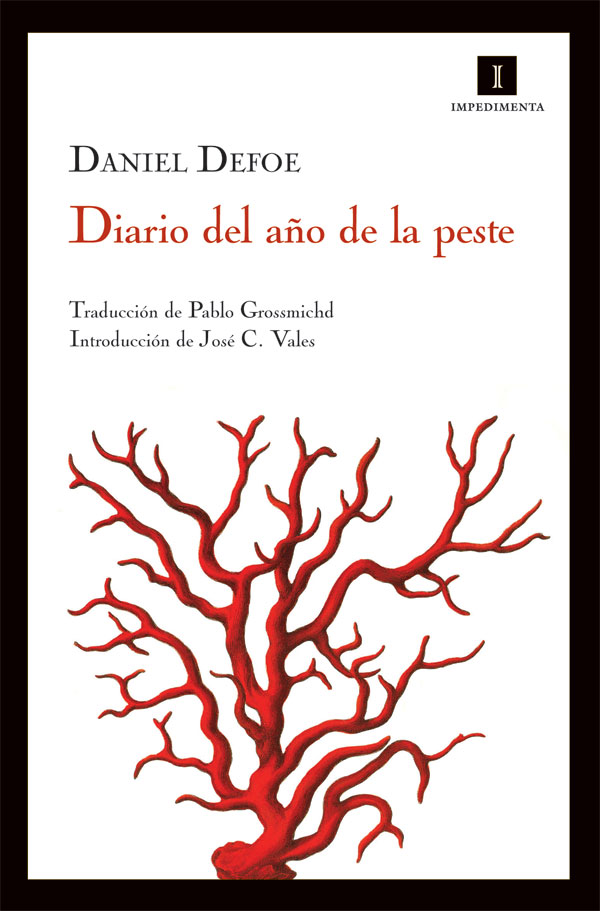
Daniel Foe (que luego le añadió un pretencioso “De” a su apellido) no era un intelectual tímido y recluso dedicado a indagaciones abstrusas. Era un hombre de acción que siempre buscaba algún buen negocio, y que pasó casi toda su vida adulta en pleitos y deudas. De hecho, la introducción de José C. Vales lo describe como “ensayista, gacetillero, panfletista, comerciante, estafador, espía, soplón y suplantador”. En 1720 husmeó una buena oportunidad editorial, cuando se empezaron a divulgar rumores de que la peste bubónica había regresado a Europa vía el puerto de Marsella, al igual que tres siglos antes.
Pronto los rumores fueron confirmados por noticias sobre muertes por peste en el sur de Francia, y en Inglaterra se publicaron dos estudios sobre la enfermedad, uno de largo título, Ensayo sobre las diferentes causas de las enfermedades pestilentes…, del doctor John Quincy, y la reimpresión de una obra escrita en latín Loimologia…, de Nathaniel Hodges, un médico que se mantuvo en Londres durante toda la peste de 1664-1665. Los casos en Londres no se hicieron esperar.
Defoe creyó encontrar una excelente oportunidad de capitalizar los rumores, de manera que se puso a estudiar ambos volúmenes, con el fin de redactar un testimonio útil para los lectores “en caso de que se aproximase una calamidad similar”.
Así nació Diario del año de la peste (A Journal of the Plague Year) como una gran oportunidad comercial. Mucho se ha dicho que la primera “non-fiction novel” fue A sangre fría, de Truman Capote; si es así, podría considerarse a la obra de Defoe como una especie de precursora, si bien insatisfactoria como tal, pues ese es el primer acertijo al que se enfrenta el lector: ¿qué es este libro? No es novela en el sentido estricto del término, pues no tiene algo que se pueda denominar “trama”; no es testimonio directo, pues Defoe era muy niño cuando ocurrió la peste; y no es reportaje, pues los personajes y los sucesos específicos son ficticios (no así las estadísticas que utiliza, que sí provienen de una investigación seria).
Sea lo que sea, no es fantasía: una de las cosas que llama la atención es precisamente que se trata de uno de los primeros textos que hacen un uso intensivo de estadísticas y números, incluyendo en el texto tablas y analizando la información ahí presentada. Es cuidadoso también al plantear hipótesis y sacar conclusiones. Aunque Defoe tenía sus propias ideas al respecto del origen, transmisión y medidas adecuadas ante la enfermedad, nunca se muestra dogmático ni simplista.
El vehículo que usa para narrar el desarrollo de la peste es la invención de un narrador anónimo, supuesto testigo presencial de los hechos, que vive en la zona de Londres donde Defoe creció, St. Giles Cripplegate, el cual narra su propia historia, la de su familia, amigos y vecinos, así como lo que se reporta en los diarios, escucha en las conversaciones y observa en sus largos paseos por la ciudad.
Más allá de su valor estético como narración de un drama y de su valor histórico como testimonio, así sea de segunda mano, el texto es un análisis profundo de las políticas públicas aplicadas a la crisis, en un contexto de información infinitamente menor al que tenemos hoy en día sobre las epidemias, las enfermedades y sus causas.
El debate principal se daba entre quienes creían en el contagio de persona a persona, y quienes se adherían a la vieja idea hipocrática de que las enfermedades eran causadas principalmente por desbalances en los “humores” del cuerpo, afectados a su vez por factores ambientales, especialmente aires malsanos.
Aunque no lo parezca a primera vista, este debate tenía profundas implicaciones políticas: de prevalecer la idea del contagio de enfermo a sano, la primera y obvia medida era la cuarentena, no sólo de las familias, sino de poblaciones enteras y probablemente toda la nación, así como severas restricciones al comercio y la migración. Estas medidas requerían de un gobierno central fuerte, con un ejército en activo suficiente para aplicarlas efectivamente. Dado el mayor hacinamiento que ocurría a mayor pobreza, y el miedo a que los extranjeros trajeran enfermedades, esta forma de pensamiento tendía a reforzar tendencias jerárquicas y xenofóbicas, además de fanatismos entre los grupos que creían que la enfermedad era un castigo divino.
Por el contrario, los anticontagio, que pensaban que la enfermedad se transmitía por los malos aires y el hacinamiento, exigían que el gobierno se concentrara, no en segregar a la gente ni obstaculizar el comercio, sino en la realización de obras públicas como el desecado de pantanos y charcos, la construcción de drenaje y la ampliación de las calles. Estas medidas beneficiaban claramente a las clases más bajas y removían barreras sociales, en lugar de segregar y estigmatizar a pobres y extranjeros.
De tal manera que aquellos que favorecían una Corona fuerte, un ejército grande, la segregación de clases, y la religión de Estado —los Tories o conservadores— favorecían la teoría del contagio. Y del otro lado, quienes apoyaban las reformas sociales y democráticas, así como la libertad de cultos —los Whigs o liberales— negaban dicha teoría.
Defoe era Tory, y de hecho creía en la idea, entonces en sus inicios, de que las enfermedades eran transmitidas por microorganismos, por lo que a lo largo del libro elogia repetidamente la política de cuarentenas.
Hoy sabemos, por supuesto, que ambos conjuntos de medidas son complementarios y no excluyentes, pero entonces lo común era que la teoría preferida dependiera de las inclinaciones políticas preconcebidas, y no al revés.
A pesar de la claridad de sus ideas, Defoe no deja de mencionar cómo la tragedia y la cercanía de la muerte tienden a ser propicias a la solidaridad y a la reducción de las distancias sociales: el dolor, la enfermedad y la muerte son grandes igualadores.
Otros dilemas eran de corte jurídico, como el contenido en la historia, ficticia en cuanto a los personajes específicos pero no en cuanto a la situación, de Tom y John, dos hermanos artesanos que, después de mucho discutirlo, deciden huir de Londres. Al acercarse a una población, se encuentran con que los lugareños han erigido una barricada que les impide el paso. Una delegación les informa de sus razones, que son obvias: tienen miedo al contagio. Los hermanos responden que, en tanto súbditos británicos plenos, no se les puede conculcar el derecho de transitar por los caminos de Inglaterra, a lo cual los aldeanos responden que ellos también están en todo su derecho de protegerse de la peste, por lo que los caminantes tendrán que continuar a campo traviesa, lo cual a su vez les impide abastecerse de víveres. Esta historia y otras ejemplifican los dilemas enfrentados por la población y la magnitud de la disrupción de la vida cotidiana.
Se trata, desde luego, de un libro triste y sombrío, pues es un constante desfilar de carrozas de muertos, historias desgarradoras de familias borradas por completo, dolor, ansiedad, superstición, y por supuesto los extremos de heroísmo y crueldad que traen las situaciones límite. A pesar de lo sombrío de su asunto, Defoe no cae ni en el tremendismo ni en el victimismo, y mantiene un tono equilibrado y sobrio. Se trata, en cualquier caso, de una obra muy recomendable, en una buena edición con un estudio introductorio muy útil y una traducción fluida y legible.
_______________
GUILLERMO MÁYNEZ GIL (Torreón, 1969) es maestro en Estudios Internacionales por la Universidad Johns Hopkins. Su carrera profesional ha transcurrido por el Gobierno Federal, el sector privado y la consultoría. Ha publicado en El Economista y Nexos.






