En un país con el atraso de México, la cultura impresa difícilmente puede apoyarse sólo en los consumidores —lectores, públicos, audiencias— para sobrevivir. Sin lectores suficientes y con poder de compra, escasea la publicidad privada. Es ahí donde entra, criatura de mil cabezas, el Estado.
La mayoría de las revistas culturales de México viven de la publicidad oficial. Me refiero a las inserciones de páginas que hacen secretarías de Estado, gobiernos estatales, organismos descentralizados, etcétera. No sólo las revistas; también muchos periódicos tienen su ingreso fundamental en esas colocaciones dominadas la mayoría de las ocasiones por el capricho. Por qué gastar en una página que van a leer quizás —en el mejor de los casos, si los vientos le son favorables— decenas de miles o miles cuando, con el mismo dinero, se puede acudir a estaciones de radio, por ejemplo, y difundir el mensaje entre un público mucho más amplio. Es difícil entenderlo.
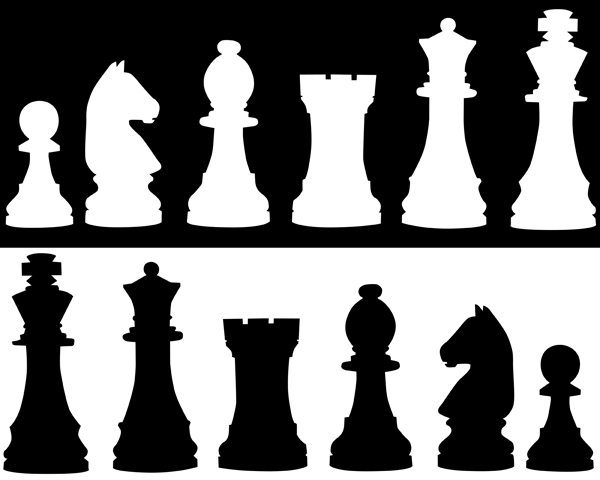
©iStockphoto.com/maybor60
Es cierto que los publicistas y comunicadores argumentan que la imagen visual es insustituible, que un spot de radio tiene un impacto muy distinto al de una página en una revista, que la versión gráfica nunca desaparecerá. Veremos qué pasa ahora con los banners en las páginas de internet. La colocación de publicidad gubernamental es un mundo bastante resbaloso en el cual gobiernan las subjetividades. Las audiencias —número de lectores, radioescuchas o televidentes— no han sido suficientes para que la publicidad oficial se rija por estándares claros. No existen criterios firmes, tan es así que los gobiernos, Federal y estatales, gastan mucho dinero en publicaciones que carecen de lectores. Pensaría uno entonces que es la calidad de las publicaciones lo que se impone. Pero tampoco cuadra.
Si el gobierno del estado de Yucatán decide apoyar una publicación de la universidad estatal sobre los hallazgos en la cultura maya, o el de Zacatecas impulsar la poesía en honor a López Velarde, o el de Veracruz para perpetuar la memoria de Díaz Mirón, así haya pocos lectores, hay un objetivo cultural claro. El Estado mexicano siempre ha invertido —como muchos otros países— dinero en la promoción de la cultura en sus diferentes expresiones. Pero tampoco esta lectura tiene total sentido. Muchos de los recursos públicos van a dar a publicaciones de bajísima calidad que no impulsan ningún tipo de cultura. No dudaría que hubiera una que otra publicación pornográfica con publicidad que proviene de las arcas públicas. De nuevo estamos en aguas movedizas.
Entonces, si los números no fijan criterios, si tampoco son los objetivos culturales los que guían las decisiones, ¿cuáles son los criterios? Se dirá que es una forma de soborno, que los gobernantes dejan ir dineros para apaciguar a sus enemigos. Si ésa es la intención, no les funciona muy bien. Algunas de las publicaciones más críticas del Gobierno Federal, por ejemplo, reciben pagos por publicidad oficial en abundancia. Si usted, lector, está confundido, va bien. Durante los ocho años que tuve el privilegio de dirigir Este País, llegué a la conclusión de que la discrecionalidad es total, que se navega en aguas muy oscuras en las que las decisiones gubernamentales en la materia dependen de criterios muy extraños: simpatías y antipatías, capacidad de lobbying de los interesados, gestiones y cuasicomplicidades. Pero si dejara aquí la descripción ocultaría una parte, aquella que tiene que ver con la idea remota de que en un país con mercados débiles el Estado debe apoyar. Si no interviene en el teatro, la poesía, la ópera, el cine, el ensayo o la propia novela, la cultura languidecería. En algunos países desarrollados la historia no es muy diferente. Pensemos en el apoyo al cine europeo, por ejemplo.
Es claro que las decisiones forman círculos virtuosos o viciosos. Si una publicación recibe más dinero del gobierno, tendrá más recursos para pagar a sus autores, para promoverse; venderá más y será más rica. Y viceversa también, una antipatía puede costarle la vida a una publicación. En Este País hemos vivido de todo.
Corría el último tercio de la gestión de Carlos Salinas cuando comenzamos a notar que la publicidad que provenía del gobierno federal disminuía sistemáticamente. Pero no era una cuestión generalizada, como ocurre en las épocas de crisis económica: sólo éramos nosotros. Por ahí nos enteramos de que en la Secretaría de Gobernación nos habían declarado “enemigos personales del Presidente”. El asunto era extraño porque el Presidente Salinas me buscaba con cierta frecuencia, platicábamos a solas, me llamaba por teléfono por las noches para continuar alguna línea de argumentación, viajé con él y era público. En fin, no me sentía “enemigo personal del Presidente” ni de nadie. Debo admitir que su lucidez y rapidez mental eran muy atractivas, las agarraba al vuelo.
La crisis económica de la revista se hizo pública. Un día en una conversación, Salinas me preguntó: “¿Cómo van?”. Él sabía perfectamente de las dificultades. Yo no se las había mencionado. “Mal —le dije—. Pero me imagino que así son los proyectos culturales.” “¿Qué puedo hacer?”, me dijo. “Nada, Presidente”, le contesté. Mi calidad de crítico no me permite tener el menor devaneo con la autoridad. Yo no le iba a pedir un favor a Salinas ni a nadie. Era claro, primero enterraría Este País que pedir favores. La misma situación se repitió en tres ocasiones. Salinas parecía realmente preocupado. ¿Sería? En el último de los encuentros me volvió a preguntar y le dije: “Dicen que somos enemigos personales de usted”. “Pero cómo”, me respondió. Para entonces yo sabía que en el grupo de fundadores había algunos miembros que gozaban de poca simpatía presidencial, por decirlo de algún modo. Habían apoyado a otros suspirantes a la presidencia y eso no se perdonaba, ¿se perdona? Es pecado capital.
Se me ocurrió algo. Viene el aniversario, le dije: “¿Por qué no nos envía una felicitación?”. No es dinero, pensé, pero puede ser una señal para los confundidos o los intrigantes. “Claro —me dijo—, por supuesto.” Salinas se levantó, fue al teléfono, a la red interna, habló con su jefe de comunicación y le dio instrucciones de enviarnos una felicitación, como lo hacía con muchas otras publicaciones, aunque hoy nos parezca raro. Eso lo vi y lo escuché.
Poco a poco los extraños laberintos de la publicidad estatal nos fueron abiertos. Nada extraordinario, pero todo parecía indicar que la tormenta había pasado. Durante los largos meses de crisis tuvimos que recurrir a los gobiernos estatales y algunas fuentes privadas como Bacardí, dirigida por Isaac Chertorivski, entre otras. Ahí encontramos calor. Era claro que la revista podía sobrevivir sin la federación pero era difícil, era una condición de marcada desventaja.
Para el anecdotario, recuerdo la cara pálida de René Delgado entrando a mi oficina con una caja grande. Era carne congelada para asar. “¿Y ahora?”, le digo, con cara de signo de interrogación. René cerró la puerta con discreción pero firme. “Oye —me dice—, aquí afuera hay un cuate que quiere un página completa.” “Fantástico —le dije—, adelante.” “Pero hay un problema, paga en efe; trae un portafolio lleno y por supuesto no da factura.” Hasta donde la memoria me da, el texto era el alegato de un narco sobre unos huesos de un colega estudiados por un antropólogo físico. Por supuesto no lo publicamos; lo pasamos a otra publicación pero, eso sí, la carne estaba buenísima.
Llegamos al fatídico 94. Hubo cambios en Gobernación. Algo sucedió y dejamos de ser “enemigos personales”. El tenebroso mundo de la publicidad gubernamental tomó sus niveles normales. De esto han pasado casi dos décadas. Durante el gobierno de Vicente Fox se intentó una reestructura a la asignación publicitaria, pero no se le encontró la cuadratura al círculo. Mientras tanto, las publicaciones han ido encontrando otras fuentes de sustento. El precio de venta nunca alcanzará para pagar el costo. Pero cada día hay más visitantes vía internet y más banners. Sin embargo, la demanda por una publicación impresa no desaparece. ¿Cómo hacerle? El dilema es apasionante.
p.d. Nunca publicamos la carta de felicitación de Salinas. Teníamos un buen motivo. Nunca llegó. ¿Desobedecieron su instrucción? Difícil creerlo. O quizá no la dio. Creo que nunca lo sabremos.
Federico Reyes Heroles es Director Fundador de la revista Este País y Presidente del Consejo Rector de Transparencia Mexicana. Su más reciente libro es Alterados: preguntas para el siglo xxi (Taurus, México, 2010). Es columnista del periódico Reforma.






