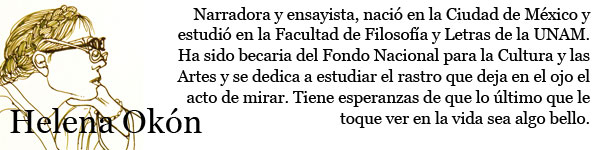
Segunda de dos partes
La memoria de los lugares es siempre más profunda que la veta de los recuerdos humanos. Los lugares son necios, y donde alguna vez habitó algo, esa cosa querrá siempre volver. Como árboles cercenados cuyos muñones retoñan, así son los mercados de la Ciudad de México. No importa cuántas veces se haya removido, desplazado, reubicado o renovado, el mercado se plasma en el subconsciente social y se perpetúa aflorando en el sitio que una vez tuvo y que ahora le es negado. No existe programa de reubicación de vendedores ambulantes que sobreviva a la fuerza de la tradición. La calle es pública y el vendedor siempre tendrá eso a su favor. El sitio mismo defiende el derecho de venta y llama a los vendedores devolviéndolos al lugar de donde partieron en principio.
El Zócalo de la Ciudad de México es magnífico ejemplo de este fenómeno. Ahí el mercado insiste, tenaz, en volver. Por tradición la plaza es mercado, y más de la mitad de ésta fue ocupada—casi por ciento cincuenta años—por el Mercado del Parián. Este sitio colonial sobrevivió a revueltas, fuego, inundaciones, pero no a los esfuerzos de ordenamiento urbano que finalmente condujeron a su demolición y al fin de una desagradable reputación de insalubre. Otro mercado, el Mercado del Volador, existió donde hoy está la Suprema Corte de Justicia; el mercado habrá desaparecido, pero los vendedores siguen en los alrededores, regresan o nunca se fueron.
El Parián y El Volador sobreviven aún, en las zonas circundantes al Zócalo contemporáneo, reencarnados por las voces de los cientos de vendedores ambulantes que comercian en el lugar más lógico de todos: la plaza pública y sus alrededores. Pero a la voz que vende también le gusta viajar. Los gritos de venta añoran el centro, pero su clamor de centurias no aguanta la tentación de explorar nuevos territorios, de descubrir nuevos marchantes. Se meten así, súbitos, a la tripa de la urbe. Su red sonora se escurre como lluvia entre el adoquín y los enrejados hasta llegar bajo la superficie. Ahí toca la barriga de esta tierra; transita por sus venas de concreto; vaga por la ciudad a través de las naranjas lombrices del Metro.

Los vendedores ambulantes habitan la vía pública, y el Metro no es más que una extensión de ella, la casa chica del grito de venta contemporáneo. La casa grande que es la plaza pública es cacofónica pero vasta; requiere gritos de impacto, vociferar y aullar. La casa chica es escueta, ruidosa; proyecta la voz como flecha dentro de espacios constreñidos y permite desarrollar amplias descripciones de lo que se vende.
El espacio dicta el destino de la voz, y puede ayudar o destruir a un grito de venta. La competencia sonora es infinita para el vendedor. Su grito es víctima de otros ruidos que constantemente lo tratan de matar y opacar. En el grito mismo, los vendedores están siempre en lucha consigo mismos y el mundo que los rodea: el ruido ambiental, el sonido del Metro, automóviles, sirenas, gente platicando, los gritos de otros vendedores. En éste último caso al menos tienen la ventaja de la cooperación y tienden a tomarse turnos, un grito intercalado con otro.
En el espacio, la voz puede volverse insospechadamente frágil, y por ello muchos gritos de venta, dentro y fuera de la tierra se acompañan del auxilio del azote, el vendedor golpeando repetidamente su entorno con algún objeto para llamar la atención. El azote representa una de las varias interacciones del grito con el espacio, en este caso de manera física.
La proyección de la voz humana es sorprendente. Cambiando de una línea a otra, se escucha desde lejos, reverberando dentro de los intestinos de la ciudad, a lo largo de los pasadizos infinitos que la conectan. Lo que en el Zócalo es cacofonía de voces superpuestas, en el Metro se vuelve serpenteo sonoro. El punto medio de estos extremos es el espacio entre el adentro y el afuera: las escaleras que conectan a la superficie con el submundo, un espacio de venta privilegiado donde se le grita al que va entrando y saliendo del Metro, donde el grito es pisoteado por los tacones de los zapatos que han de comprar.
Pareciera que el grito de venta existiera siempre, como continuidad absoluta de la historia de nuestra urbe. Pero tal vez el grito de venta sea una especie en extinción. Existe siempre la posibilidad de que en el futuro todos los gritos sean grabaciones, todas las ventas se realicen sin intercambiar miradas, dándole descanso perpetuo a la voz humana. Pero la historia misma demuestra que la tradición sabe adaptarse a lo que venga, sean programas de reubicación u operativos policíacos. La voz y su grito de venta persiste, y seguramente lo seguirá haciendo por los varios siglos que han de venir.
Este texto fue producido con el apoyo del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes a través del PBEE.






