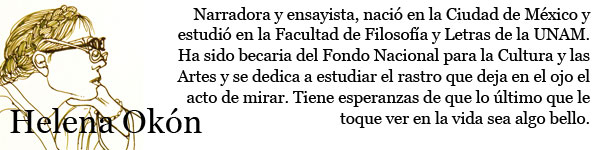
La gente calla el nombre de sus muertos por miedo. Por miedo a que la muerte que está tan cerca los escuche llamarla de vuelta. El pueblo Lengua, decía James Frazer en su clásico La Rama Dorada, cambiaba el nombre de los que sobrevivían a los muertos porque “dicen que la Muerte ha estado entre ellos y se ha llevado consigo una lista de los vivos, y pronto volverá por más víctimas”. Con su nueva identidad, los Lengua creían que la Muerte no los podría identificar al volver, y así, cada deceso era para los miembros del grupo un nuevo bautizo y un olvidar el nombre del muerto.
En México parece que lleváramos años convirtiéndonos en Lenguas. Si bien reconocemos la existencia de los muertos de la llamada guerra contra el narcotráfico, miles de los 40,000 contados en los últimos años y los 18,000 desaparecidos que calcula la Comisión Nacional de Derechos Humanos permanecen aún sin ser nombrados. Menos nombre tienen los muertos que siguen bajo la tierra, sin ser descubiertos, menos los abandonados en la morgue porque no hay sistemas para identificarlos, porque no hay listado oficial de desaparecidos. Pero todos esos sin-nombre lo tuvieron en vida, y lo siguen teniendo en la memoria de los que los conocieron y ahora los extrañan y saben, o no saben aún, que no han de volver.
Igual que los Lengua, pero con consecuencias más literales, en México la gente tiene miedo de nombrar a sus muertos por temor a que la Muerte los visite después. Nombrar al difunto es un acto de valentía que va contra el instinto de supervivencia. Denunciar la desaparición de un familiar es invitar a la amenaza, al reino de la impunidad, es abrirle la puerta a la frustración. Los periódicos mencionan cuerpos, no nombres, no personas. No se cuentan las historias y las vidas de los que aparecen anónimos y sin vida, las voces de sus historias guardadas entre los susurros de familias, su anonimato utilizado en nombre de la seguridad.
Lo más interesante de la prohibición de mencionar el nombre de los muertos es que para poder cumplirla, todos los miembros de la sociedad deben recordar con firmeza el nombre que no debe ser mencionado, pues se tiene que recordar lo que no se puede decir. Si la memoria sacraliza la remembranza, la omisión lo hace más aún, aunque de manera inadvertida. La prohibición del nombre asegura que todos los sobrevivientes recuerden constantemente al muerto, garantizando que la herida jamás cierre para volverse al menos cicatriz. En nuestro país hemos vivido los últimos años con plena conciencia del incremento de muertes, pero bajo la prohibición de mencionar a los muertos por nombre y sin conocer sus historias y las circunstancias de sus muertes.
La imposibilidad de mencionar y conocer el nombre de cada muerto se ha cristalizado en la abstracta cifra de 40,000. Son tantos, que si no tenemos el propio, es difícil conocer sus nombres. El efecto es que como en otros casos históricos de muertes masivas, para la sociedad en general, los nombres se han perdido y las muertes se han unificado en una masa anónima convertida en cifra simbólica, que si verdaderamente correspondiera con la realidad, sería un marcador como de segundero, avanzando, 40.000, 40.001, 40.002, 40.003, 40.004, 40.005…
El pueblo Mbayá de Paraguay también cambiaba el nombre a todos los miembros de la tribu cuando alguien moría. Pero yo argumentaría que no por miedo, sino porque tan importante resultaba la muerte de un miembro dentro de un grupo social pequeño, que el mundo entero a su alrededor se transformaba. La muerte ahí pesaba tanto que si el nombre del muerto asemejaba la palabra usada para designar “piedra”, entonces las piedras tenían que ser llamadas con otro nombre a partir de su muerte. El lenguaje podía así cambiar con el fin de cada vida, dejando una marca de la pérdida en el acontecer diario de cada miembro de la comunidad. Si en México midiésemos las muertes con nuestro propio lenguaje, pronto nos quedaríamos sin palabras con qué describirla. Se ha construido la ilusión de que la muerte le cuesta sólo a unos pocos, que los muertos son todos delincuentes, que este terror afecta únicamente a algunas zonas del país. La mayoría no entiende que estos muertos son de todos nosotros, sean quienes sean, toda muerte afecta a la nación entera. Estos son los muertos de todos.
Tal vez deberíamos de implementar la regla de cambiarle de nombre a las cosas cada que alguien sea asesinado. Quizás cambiarle el nombre a 40,000 ciudades, o a 40,000 niños cada tanto tiempo asegure que nos acordaremos siempre del costo humano de las decisiones políticas más necias del siglo. Tal vez así nos costaría cada muerte a todos, y no solo a unos cuantos. Si cada vez que quisiéramos decir “flor” tuviéramos todos que cambiar a“frijol”, entonces lograríamos enfocar nuestra atención en aquella Flor asesinada. Entenderíamos las circunstancia única de cada víctima, comprenderíamos que era alguien que tenía un nombre, alguien como nosotros, que pudimos haber sido los muertos tú o yo si hubiéramos nacido bajo circunstancias distintas.
Tenemos la obligación civil de reconocer las dimensiones del fenómeno que vivimos actualmente en el país. Debemos encontrar la forma de obligarnos a comenzar el proceso de reconciliación por el que tendremos que pasar tarde o temprano. El principio de este proceso, por el cual han pasado otras naciones antes que nosotros—Argentina, Chile, Ruanda, Sudáfrica—comienza con la enumeración de nuestros muertos. En la cifra final habrá víctimas y victimarios enredados en un torbellino de decesos donde la constante será que el valor de la vida ha casi desaparecido en nuestro país. Pero antes de asignar culpables la sociedad tiene la responsabilidad de enlistar y darle nombre a sus muertos, de conocer la circunstancia de sus decesos, para solo después poder comenzar a hablar de justicia.
Conocer el nombre y la vida de cada muerto volverá significativa la pérdida para la sociedad en general. Aún si no tenemos un muerto cercano, debemos conocer la historia de los ajenos. Sólo al entender que la herida es de todos, podremos comenzar a sanarla. Tenemos que respetar una forma de luto nacional para restaurar la dignidad que se le arrancó de tajo a nuestra sociedad y poder pasar a la reconciliación. Para lograrlo tenemos la responsabilidad de nombrar a nuestros muertos, de no dejarlos permanecer como la amalgama de una cifra, que por más símbolo que ahora sea, no es más que eso, un símbolo que no corresponde con una realidad cuyo dolor es imposible de entender con números.






