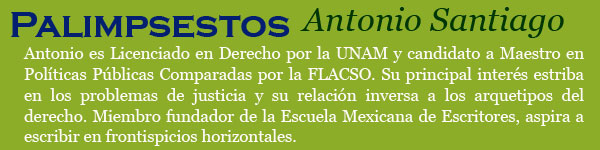
A Hari Seldon le llaman el cuervo porque predice el desastre: como la capital del imperio se especializa en gran centro administrativo, su precio aumenta. Presa de las oligarquías que disputan su dominio se torna vulnerable e incapaz de defenderse a sí misma.
En calidad de psico-historiador (ha creado una ciencia estadística basada en las matemáticas y la psicología de masas), Seldon anuncia la destrucción. Una nueva época de barbarie, religión y oscurantismo cubrirá a la humanidad con mayor rigor al sufrido tras la caída de Roma.
La destrucción podría atemorizar a cualquiera pero es deseada por extremistas como solución a una humanidad enferma y no dudan en inmolarse si con ello remueven conciencias.
Como decía Lacan, “los revolucionarios anhelan un amo”, Papa infalible que fije la norma, calca de sus certezas luminosas y redondas pues también ellos han vislumbrado lo bueno y lo malo. Son profetas. Por eso tras toda revolución la historia desemboca en dictaduras idénticas a la reacción combatida: Pinochet y Stalin estrecharon catolicismo y comunismo ateo en sociedades de simetría totalitaria.
Los anarquistas son distintos al no desear un gobierno central sino la supresión de los vínculos de dominación arrastrados desde que el mundo es mundo, pero algunos, al arrogarse la decisión sobre vida y muerte, se transforman en fascistas sin ejército. Quieren un amo pues en su fuero interno se han confundido con él.
Quienes lanzaron las bombas caseras a Soriana o aquellos otros que las han enviado a científicos investigadores de la nanotecnología han perdido un tornillo. Los primeros, flaco favor le hacen a la democracia desde la intolerancia. Los segundos anuncian que a quien trabaje para la ciencia de lo pequeño podrá estallarle un artefacto entre las manos.
Cierto: la ciencia trabaja para el capital y éste no tiene amigos cuando calcula sus ganancias. Pero Marx tenía muy clara la diferencia entre el lugar llamado a ocupar en la estructura y la persona: los empresarios son inocentes de la explotación cometida en nombre de la maquinaria pues al defenderla apuntalan su precaria identidad. Marx los consideraba tan alienados como al proletariado. En tal sentido era un humanista.
Así lo entendieron Fritz Lang y Thea von Harbou, su mujer, cuando al escribir el guión de la película “Metrópolis”, comandaron su mensaje a través de la frase brújula “el mediador entre el cerebro y las manos ha de ser el corazón”. La escena en la cual la maquinaria se transforma en el Dios Moloch sediento de sacrificios es formidable.
Pero si el terrorismo del capital (destrucción de culturas vivas pues “el pez grande se come al chico”) puede separarse de los individuos que en su nombre lo cometen, también es cierto que el dirigido por loquitos antinanotecnológicos contra científicos, o el de asesinos solitarios contra inocentes, aunque tenga responsables que deban pagar, es producto de una sociedad enferma. Estamos cosechando dementes perdedores radicales como el de Colorado, el noruego Breivik o los dirigentes del Club del Rifle norteamericano.
El mundo parece ponerse de cabeza. La ciencia ha dejado de ser autoridad no solamente a los ojos de extremistas sino a los de la reacción religiosa norteamericana que extiende su influjo en la capital del mundo financiero. El creacionismo tan presumido por Sarah Palin se ha cernido como cáncer en los estados atrasados de la Unión, fundando “museos” dónde se explica a los niños que la Biblia y su verdad revelada sobre la aparición del mundo en 7 días no se contrapone a la ciencia –y entonces en sus salas puede observarse a dinosaurios paciendo sonrientes junto a los hijos de Abel. El darwinismo es un cuento de hadas y las ideologías y el fanatismo se lanzan a una nueva cruzada.
El común denominador entre creacionistas, Bin Laden y los anarquistas explosivos: la apropiación de un dios-norma absoluta. ¿Sólo algunos son dueños del mundo? Impongamos nuestra ley particular.
La sociedad está siendo incapaz de transmitir a sus integrantes la posibilidad de hacerse de un lugar propio. Si bien el individuo –no el individualismo– es un triunfo civilizatorio, sólo está preparado para afrontar el reto quien ha pertenecido a una familia “funcional” en el sentido de que le ha facilitado la trasmisión de una individualidad. Así lo han visto Philippe Julien y Danny Robert-Dufour y tal es el reclamo de las nuevas generaciones cuando abrazan el integrismo religioso o el anarquismo mesiánico.
La derecha acusa al Estado de bienestar por los problemas de la juventud. Como le ha otorgado todo gratis –“no regales el pescado, enséñale a pescar”– no está hecha al esfuerzo y autodominio. A contracorriente se adelantan teorías menos burdas: no sobra sino falta Estado de Bienestar. Ha dado subsidios pero no trabajos de calidad ni horizontes de futuro. Si los rebeldes o reaccionarios sueñan un padre todopoderoso, lo simbolizado es la falla en las familias: se vive una crisis de la función paterna. Los delincuentes estarían exigiendo un padre que al castigarlos les demuestre su amor.
De no escuchar el mensaje las sociedades se tornarán policiales. El terrorismo encendería pues “lo que quieren los revolucionarios es un amo”. Ya Estados Unidos tiene encerrados a uno de cada cien ciudadanos y los enfrentamientos entre población y gobiernos como el sucedido en Londres hace un año, muestran la furia acumulada a través del tiempo y a gobernantes sordos en medio de la abundancia de unos cuantos.
Ante un hipotético retorno a la barbarie, el psico-historiador Hari Seldon ha adelantado la creación, en lo más extremo de la Galaxia, de una colonia científica encargada de elaborar la enciclopedia de todo el saber de la humanidad. Su labor reducirá el periodo de oscuridad varios miles de años.






