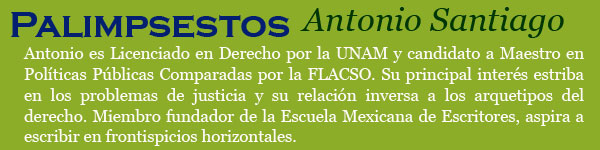
No son la típica familia de una comedia musical: para empezar, tienen dinero y viven en un apartamento en Nueva York, y los hijos de dos padres distintos (uno interpretado por Woody Allen, el otro por Alan Alda) conviven en armonía, excepto por Scott: en una familia en la que todos son demócratas –lo son a tal extremo que, después de liberar con gestiones filantrópicas a un reo peligroso lo invitan a casa a cenar– es entendible que un hijo conservador afecte el entendimiento:
“Las limosnas sólo sirven para anular la iniciativa”, le dice a su padre, quien responde: “¿Piensas entonces que a quien no pueda trabajar, se le abandone?” “Exacto: el asistencialismo no funciona; es el problema del viejo mundo liberal que niega el rezo en las escuelas y mima delincuentes”. “No puedo creer que esté hablando con mi hijo, carne de mi carne. O fuiste poseído por espíritus republicanos o no entiendo nada…” “Más bien fui invadido por ideas viriles y modernas papá, por la de una América fuerte y el derecho a portar armas…” “¿¡Armas!? ¿Te volviste loco? ¡No puedo creer que esté hablando contigo! Querida –le grita a su esposa- pásame el testamento y una goma de borrar”.
¿Qué le pasó a Scott? Ojalá fuera cosa de la adolescencia, que se cura con el tiempo, pero muchos jamás abandonan esa postura y rezan como un mantra la fábula de la hormiga y la cigarra. Por fortuna se habla cada vez más de las causas que impiden que el ejemplo de la hormiga permee: con “la decadencia de la función paterna”, sociólogos y filósofos se refieren a la creciente incapacidad de las personas para hacerse de un lugar propio.
Si el individuo es un triunfo civilizatorio –no así el individualismo-, sólo está preparado para el reto quien ha recibido una socialización adecuada, y tal como lo ha dicho el filósofo Danny Robert-Dufour, la posmodernidad no solamente significa la desaparición de los grandes relatos que nos daban soporte, sino una amenaza al sujeto histórico y sobre todo, al de la ilustración: el fanatismo de sectas con mesías vivos; la depresión de 20% de la población y el Prozac como mecanismo de apaciguamiento; el consumo de drogas más allá de sus fines recreativos; la delincuencia organizada o la locura de sujetos como el noruego Breivik, son fenómenos que intentan restituir, a como dé lugar, al padre extraviado.
En un mundo en el que los individuos no encuentran la manera de forjarse a sí mismos, desmantelar los Estados de bienestar es un sinsentido. Los programas sociales son la única forma de paliar un fenómeno agudizado por la desigualdad creciente. No debe ser casualidad que Estados Unidos haya visto concentrada una parte enorme de su riqueza en el 0.01% de su población, y al mismo tiempo, uno de cada cien norteamericanos se encuentre tras las rejas: “la función paterna” –la ley interiorizada que vislumbran los psicoanalistas– depende de la estabilidad de las familias que, viendo desaparecer rápidamente sus oportunidades vitales, se encuentran impedidas de trasmitirla (la ley también puede ser enseñada por las madres, y por tanto el nombre de la función es un arcaísmo. Felicidades a estas en su día).
Un mundo que desmantela sus Estados de bienestar se dirige a la pesadilla soñada por los apocalípticos porque, al renunciar a la ley y a los derechos, sacrifica la razón en que debería basarse. El avance logrado en siglos puede perderse en unas cuantas generaciones.
Para muchos, la nueva economía global tiene como deber la restricción de la política fiscal y monetaria en aras de la austeridad, y claman la reducción de prestaciones sociales y la desregulación laboral como única alternativa al desempleo. Pero esta receta ha llevado a un callejón sin salida: si Estados Unidos tiene menos parados que Europa, es porque ha promovido trabajos de baja calidad cuyos salarios se hallan por debajo del umbral de pobreza. Por el contrario Europa sostiene a su ciudadanía a través de programas sociales evitando así una crisis social como la vivida por nuestros vecinos del norte, resultante de una política que erosiona la capacidad de cuidado de las familias y que incrementa el riesgo de pobreza.
El danés Esping-Andersen señala que, de hacer caso a las voces restrictivas, nos veríamos enfrentados a dilemas dolorosos: si el estado de bienestar sostiene los niveles actuales de igualdad y justicia social, el precio sería el desempleo masivo. Por tanto, convertido en una piedra de molino atada al cuello, resulta impedimento al crecimiento económico.
¿En verdad creen que la crisis puede solucionarse encasillando a familias en la pobreza? Esping-Andersen nos alerta: lo que parecería una crisis general del Estado de Bienestar es en realidad la crisis de algunos de sus componentes: los mercados de trabajo, la familia, y sólo como tercera parte, el estado de bienestar. Cuando la familia y los mercados entran en crisis, con seguridad arrastrarán también al tercero. Este autor diseña una clasificación tripartita de los Estados de Bienestar: 1) los liberales presentan un sesgo a favor del mercado como el espacio en el que los individuos pueden encontrar su bienestar; 2) los conservadores se decantan poderosamente hacia el lado de la familia o las corporaciones; y 3) los socialdemócratas apuestan por la distribución del bienestar que hace el Estado como forma de alcanzar la ciudadanía social.
Desde la década de los 50, el régimen de bienestar habría sobrevivido a varias crisis y cada una de sus variantes, enfrentado los problemas de forma distinta: mientras que el socialdemócrata habría desviado recursos hacia las familias jóvenes para sostener sus ingresos y maximizar su empleo, el liberal anglosajón habría reforzado los mercados. Por su parte, los modelos conservadores apenas habrían sufrido alteraciones (Alemania). De ello Andersen deriva que es difícil creer en una crisis universal cuando los Estados de Bienestar están avanzando en direcciones distintas de ajuste. Concluye que toda vez que la juventud y las familias jóvenes están siendo bombardeadas desde todas partes con riesgos de pobreza, bajos ingresos, desempleo, encasillamiento y marginación, lo que se requiere no es menos estado de bienestar, sino una importante revisión de éste.
¿Por qué entonces, con tanta evidencia disponible, hay quienes apuestan por la austeridad y la eliminación de derechos sociales? La respuesta la encuentro en el análisis que el nobel de economía Paul Krugman hace sobre la crisis vivida por Estados Unidos: hay muchas razones para creer que la polarización política y la desigualdad de ingresos tienen una relación causal. El aumento de la riqueza de una ínfima minoría, habría comprado la lealtad de uno de los dos principales partidos políticos, y la toma de posesión de la mitad del espectro político estadounidense por el 0.01 por ciento sería responsable de la confusión y parálisis para encontrar soluciones realistas a la crisis.
Preocupado por la conversión republicana de Scott, su padre lo lleva al hospital, donde le practican todas las electroencefalografías disponibles. Por fin encuentran la razón de su cambio: todo se debe a la falta de una sustancia química en el cerebro, nada que no se pueda curar con una pastilla. Scott vuelve a la normalidad de los buenos ciudadanos demócratas, responsables y solidarios.
Ojalá la crisis que vive el mundo pudiera solucionarse tan fácilmente, pero me temo que el discurso de austeridad y a favor de la eliminación de nuestros derechos seguirá apoyado por grandes intereses. El triunfo de los socialistas en Francia, no obstante, ilumina un poco el panorama.






