La reforma constitucional de 2008 aspira a la transformación sustancial del proceso penal a partir de la presunción de inocencia. La premisa es válida, pero suele soslayarse la dificultad de aplicarla en un sistema jurídico sustancialmente distinto del anglosajón, que sirvió como modelo de los cambios.

El sistema de justicia penal mexicano ha sido objeto de múltiples reformas en las últimas dos décadas. La mayoría de ellas se abocaron a precisar los alcances de la responsabilidad penal, a la incorporación de nuevas figuras delictivas o al incremento de las penas; algunas pocas modificaron aspectos procesales, sin alterar, en lo sustancial, el modelo de juzgamiento vigente en México en el último siglo. Mientras el derecho punitivo fue adecuándose a las transformaciones impuestas por la realidad y las nuevas corrientes del pensamiento penal, el proceso no registró cambios sustanciales y siguió apegado a los postulados del sistema mixto, inspirado en el modelo surgido de la Revolución Francesa. Contrario al espíritu de la Constitución de 1917, el proceso penal aún vigente en la mayoría de las entidades federativas es excesivamente formalista y lento. El apego estricto a criterios de legalidad, más allá de los límites razonables, obstaculiza la solución de conflictos que pueden superarse con medios de justicia alternativa.
La averiguación previa, a cargo del Ministerio Público, se convirtió en una instancia decisiva, tornando irrelevante, en ocasiones, las actuaciones practicadas ante el juez; el agente del Ministerio Público ordena y desahoga ante sí mismo las pruebas que pueden ser determinantes para la sentencia. En la etapa del proceso propiamente dicho, las diligencias se desahogan, la mayoría de las veces, ante los empleados del juzgado, sin la presencia del juez. Todas las actuaciones son válidas y existen jurídicamente siempre que estén contenidas en el expediente; solo pueden ser valoradas las declaraciones en los términos en que quedaron asentadas por escrito; aunque la persona haya expresado otros conceptos, estos no pueden ser tenidos en cuenta si no fueron registrados por el servidor público que tomó la declaración. Aunque la ley establece que las audiencias son públicas, los espacios físicos de los juzgados no están diseñados para ello, por lo que quienes no intervienen directamente en la diligencia no pueden apreciar su desarrollo. Los criterios estandarizados de valoración de la prueba han favorecido la burocratización del procedimiento. Las sentencias son elaboradas por los servidores públicos —proyectistas— que presentan una propuesta al juez para que la estudie y, en su caso, la firme.
El juez debe ocuparse de administrar el juzgado, supervisar al personal y revisar las actuaciones que llevaron a cabo sus subordinados; poco tiempo le queda para el análisis de todos los casos que tiene asignados. Podrían señalarse más aspectos negativos del sistema tradicional, pero bastan los ya mencionados para afirmar la necesidad de una transformación, que implica también una modernización del viejo modelo aún vigente. Tal como se ha ido conformando a lo largo de más de 100 años, el sistema ha obstaculizado la transparencia de las actuaciones y favorecido el desarrollo de prácticas corruptas. Por ello, existe entre los operadores procesales y los académicos una opinión casi unánime sobre la necesidad de que los procesos no se sigan desarrollando como hasta ahora. La mayor discrepancia radica en el alcance del cambio. Hay quienes defienden el modelo vigente, limitándose a señalar que deben erradicarse las prácticas que lo vuelven ineficiente, y hay quienes cuestionan las bases teóricas que lo sustentan.
La reforma constitucional de 18 de junio de 2008 se enmarca en un proceso de reformas procesales que inicia en América Latina a mediados de la década de los noventa y que ha tenido resultados más o menos exitosos en los países de la región.1 También algunas naciones europeas con sistemas procesales de carácter mixto han emprendido cambios similares, como Italia (1989), o están en proceso de hacerlo, como es el caso de España. Los cambios introducidos incluyen figuras y principios propios del sistema anglosajón. El nuevo modelo implica un cambio de paradigma, en el cual la oralidad es solo una de las características. El sistema se construye a partir de la presunción de inocencia: la libertad pasa a ser la regla y la prisión preventiva sería, en principio, la excepción. El proceso se lleva a cabo a través de audiencias públicas en las que están presentes todos los actores. Las peticiones de las partes y las resoluciones de los jueces se formulan oralmente durante el desarrollo de las actuaciones. Como válvulas de escape, para despresurizar el sistema de justicia saturado por la carga excesiva de trabajo, se prevén salidas alternas. La víctima tiene un rol activo en el proceso; puede aportar pruebas, expresar su opinión respecto de las resoluciones que afecten sus intereses y, en su caso, interponer los recursos pertinentes. La valoración de la prueba descansa en criterios de sana crítica; el juez debe evaluar razonadamente todas las evidencias debidamente introducidas en el proceso a la luz del conocimiento científico, de la lógica y de la experiencia.
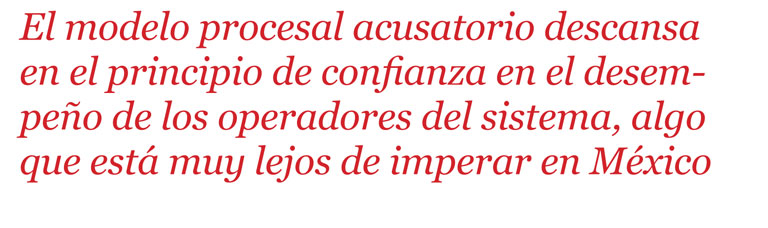
Los detractores del cambio, aquellos que consideran que con una cirugía menor el sistema procesal tradicional sería el más adecuado a la realidad mexicana, sostienen que la reforma es una imposición de Estados Unidos, cuyo modelo copia; que no va a acabar con los delitos, y que la oralidad ha existido siempre en el proceso penal.2 En particular, se ha cuestionado el proceso abreviado, versión nacional del plea bergaining norteamericano: al procesado que reconoce los hechos que se le imputan se le impondrá, en su caso, una pena atenuada, sin necesidad de llevar a cabo la audiencia de juicio oral.3 Estos argumentos son cuestionables. Ningún sistema procesal acabará con los delitos ni incidirá directamente en su disminución. Los efectos preventivos del sistema descansan, en todo caso, en la confianza y la credibilidad que le brinde la sociedad. Por su parte, aunque la negociación con los imputados es ajena a nuestro sistema, desde hace ya muchos años la reducción de penas a partir de la confesión está prevista en el Código Penal para el Distrito Federal, y la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada contempla la obtención de beneficios a partir de la colaboración con la autoridad. No les falta razón, por el contrario, respecto de que la reforma procesal ha sido impulsada o, al menos, apoyada, por agencias norteamericanas y que conlleva un acercamiento importante al modelo procesal anglosajón, cuyo sistema jurídico es sustancialmente diverso al nuestro.
Los defensores del cambio se muestran optimistas ante la implantación del nuevo modelo que propiciaría un servicio de justicia de mayor calidad, con operadores profesionalizados y mayor respeto a los derechos fundamentales.4 En su entusiasmo, soslayan el problema medular: la aplicación de un nuevo paradigma procesal a un sistema penal basado y diseñado en concepciones jurídicas diversas. Las reglas procesales constituyen un sector, muy importante por cierto, de todo el sistema penal; forman parte de un todo que requiere la sistematización adecuada si se pretende obtener resultados positivos. La experiencia de derecho comparado demuestra que los juicios orales, por sí solos, no solucionan los problemas de dilación, congestionamiento y corrupción que ha caracterizado a los sistemas latinoamericanos.5
Se ha señalado que el mayor obstáculo para la transformación del sistema se centra en la implementación de los juicios orales. Esto obedece a la falta de reflexión acerca no solo del modelo procesal penal sino también del sistema de justicia penal que pretende instrumentarse en el país.
El cambio procesal, la modernización del sistema de procuración e impartición de justicia, requiere una reforma armónica con nuestro sistema jurídico y debe estar enmarcada en criterios político-criminales coherentes con el modelo acusatorio y garantista que se ha invocado para llevarla a cabo. La falta de acuerdos básicos sobre la reestructuración del sistema ha propiciado, hasta el momento, soluciones consensuadas que buscan que los cambios sean más aparentes que reales. El tema de la presunción de inocencia aplicada a la libertad durante el proceso es uno de los puntos álgidos en la instrumentación del nuevo modelo. El valor que, formal o informalmente, dan los jueces a las actuaciones llevadas a cabo durante la investigación y, en general, los nuevos criterios de valoración de la prueba han generado controversias que trascendieron a nivel nacional, como fue el llamado caso Chihuahua, en el que un acusado de homicidio fue absuelto por el tribunal que consideró, de conformidad con las reglas del proceso acusatorio, que durante el juicio no se había comprobado su culpabilidad, aunque en la etapa de investigación el sujeto habría reconocido su participación ante los policías que lo interrogaron.
Un aspecto medular es que el modelo procesal acusatorio descansa en el principio de confianza en el desempeño de los operadores del sistema, algo que está muy lejos de imperar en México. Si no hay confianza en los servidores públicos todas las actuaciones serán cuestionables, en particular aquellas que propongan soluciones de justicia alternativa. Para que el cambio procesal sea exitoso debe ir precedido y acompañado de la formación y capacitación de todos los operadores del sistema.
Es indiscutible la necesidad de replantear el modelo de justicia penal en aras a diseñar un sistema penal respetuoso de los derechos fundamentales y que, a su vez, combata la impunidad. El proceso penal es uno de los eslabones que debe adecuarse, no el único, para alcanzar este delicado equilibrio.
___________________________________
1 Vargas Vivanco, Juan Enrique, “La nueva generación de reformas procesales penales en Latinoamérica”, http://www.juridicas.unam.mx/sisjur/penal/pdf/11-509s.pdf (consultado el 12 de enero de 2012).
2 Rodolfo Félix Cárdenas, “Paradigma o cambio de personal”, Este País núm. 247, noviembre de 2011, pp. 32-33.
3 Jesús Zamora Pierce, “Utopía y realidad”, Este País núm. 248, diciembre de 2011, pp. 32-33.
4 Guillermo Zepeda Lecuona, “¿Están funcionado los juicios orales en México?”, Este País núm. 245, septiembre de 2011, pp. 26- 27.
5 Jorge Chaires Zaragoza, “Sistema acusatorio versus sistema inquisitivo”, en Iter Criminis, INACIPE, México, marzo-abril de 2011, p. 53.
___________________________________________
ALICIA AZZOLINI es profesora-investigadora del Departamento de Derecho de la UAM-Azcapotzalco, donde coordina el Eje Docente de Ciencias Penales y Criminológicas, y Miembro de Número de la Academia Mexicana de Ciencias Penales.






