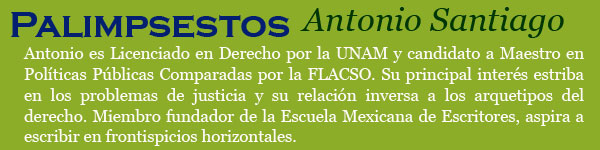
Cuando Jacquemort llegó a la casa del acantilado a servir como partero de ocasión, nunca creyó que su destino sería el de un elegido, portar la vergüenza de todo un pueblo. Su único objetivo como psiquiatra era practicar un psicoanálisis integral, llenarse de los deseos de sus pacientes pues según él, no tenía ninguno propio. No pudo psicoanalizar más que a un gato, pero tan fielmente que comenzó a tragarse vivos a los peces del estanque.
La provincia era un lugar extraño y aunque enterado de sus costumbres, no había estado antes en una feria de viejos donde estos fueran humillados y vendidos por diversión. Y qué decir del trato a los jóvenes casi niños, aprendices a quienes se explota hasta el cansancio dejándolos morir. Al del carpintero lo divisó al día siguiente de conocerle, flotando en su féretro de madera sobre el río rojo sangre llenado hasta los bordes al gouache, al que eran arrojadas todas las cosas muertas.
A veces esperan a que se pudran para que yo me infecte el rostro al recogerlas con la boca, le dijo La Gloria a Jacquemort. A cambio de cargar con su vergüenza, me pagan con monedas de oro que no puedo gastar pues nadie me vende nada. Alguien estaba en mi lugar antes que yo, y cuando me vaya, alguien más lo ocupará, aquel que se sienta avergonzado, dijo al psiquiatra. Jacquemort nunca dejó de saludar a La Gloria, no podía evitar indignarse ante la injusticia, y comenzó a sentir vergüenza.
¿No puede hacer nada, señor cura —le preguntó de muchos modos Jacquemort al sacerdote— para que los habitantes traten menos duramente a los aprendices y a los viejos? Dios es un lujo, respondía el prelado. Hay quienes creen que puede ser algo útil, que sirve, por ejemplo, para hacer que llueva. ¡El señor es un diamante o un brocado de oro, no una regadera!, increpó desde su púlpito a prueba de turbas y entre ráfagas de piedras. ¡Está bien! ¡Está bien!, gritó derrotado cuando la grey hizo al púlpito caer, ¡lloverá! —y llovió.
Cuando Boris Vian escribió El arrancacorazones, ya había sido prohibida su novela Escupiré sobre vuestras tumbas y condenada por ultraje a las buenas costumbres: un hombre blanco de sangre afroamericana venga el asesinato de su hermano a manos de un empresario que no lo quiso cerca de su hija, y ataca a dos adolescentes ricas y blancas a las que ha enamorado. La violencia es el trasfondo retratado de dos maneras muy distintas, casi cómica en El arrancacorazones, a flor de piel, de resentimiento en la otra.
No es la hipocresía lo condenable, sino la falta de conmiseración, la imposibilidad de padecer con el sufrimiento del otro. Cuando Jacquemort se enfrentó con un hombre que humillaba a una vieja, éste lo tiró al suelo de un golpe y el carpintero hizo igual cuando pretendió defender a su aprendiz. Venga mañana por las camas, le dijo segundos después trabajando de nuevo en el púlpito a prueba de piedras para la iglesia, como si nada hubiera sucedido.
Como hizo Jesucristo, Jacquemort se sacrifica y carga con el pecado de los otros: con la vergüenza de la que nadie quiere saber nada, como los chivos expiatorios que, sin saberlo, se hacen cargo de la violencia colectiva y como ofrenda a un Dios. En todo sacrificio existe un gesto de amor.
¿Qué diría Jacquemort de nuestros 50,000 muertos? ¿De nuestros 25,000 niños sicarios? ¿Sentiría vergüenza? ¿La siente por nosotros Benedicto XVI? ¿Condenará la estrategia con la que el gobierno ha causado tantas muertes al poner a competir a los carteles por las plazas que los muertos abandonan?
Sabemos que la iglesia no puede intervenir en los asuntos políticos de nuestro pueblo, pero hace unos pocos meses el Presidente de la Conferencia del Episcopado Mexicano dijo que la estrategia de Calderón debía perfeccionarse, no dar marcha atrás. “Sin duda la guerra tiene consecuencias negativas, pero hay que ponerlas en la balanza; es indispensable afrontarla, no hacer una tregua como si nada pasara”. “Aunque duele y no gusta la sangre que esto ha costado ¿cómo se enfrena a una delincuencia armada?”
Pero estas consecuencias, estos muertos colaterales que suman 50,000, no son sino la carne de cañón que los señores de la droga y el ejército sacrifican en su juego. Chivos expiatorios. ¿No ha escuchado la jerarquía católica a los investigadores sociales comprobar que la estrategia no reduce la violencia sino que la dispersa? ¿Que la droga se consume más y que el número de secuestros y violaciones de derechos se ha elevado? La iglesia no tendría por qué oponerse a la estrategia del gobierno —al César lo que es del César— pero tampoco apoyarla en medio de la devastación.
Las instituciones de la iglesia Católica tienen otros chivos expiatorios. Uno de ellos es la mujer, imposibilitada para ejercer a plenitud el ejercicio de los sacramentos, integrante de segunda categoría dentro de la jerarquía, apartada del poder religioso. ¿No es ya tiempo de reconsiderar el lugar que ésta debe jugar dentro de su estructura y con ello coadyuvar a frenar la violencia que una parte importante de los católicos en el mundo ejercen contra la mujer?
Será interesante escuchar el mensaje de Benedicto XVI respecto de la violencia en nuestro país, antes del inicio de las campañas electorales, aún dentro de la veda electoral y ante los candidatos a gobernar nuestra República laica. Ojalá que pueda sentir vergüenza por todos nosotros, esa de la que nadie quiere saber nada.







Muchas gracias Olga, te agradezco mucho!
Antonio: Tu escrito es bueno, lleva a la reflexión y llega al cerebro y de allí a lo que llamamos alma. Chivos expiatorios los encontramos por doquier y no solo en la Iglesia Católica, cuya historia está marcada por múltiples «vergënzas» por las cuales Juan Pablo II pidió perdón; de Benedicto XVI se espera poco en un país «laico», que debería regirse por los preceptos morales que Jesucristo nos dejó, crean o no en su existencia divina, el punto medular son tales enseñanzas. Abrazo y que tus publicaciones nos sigan enriqueciendo.