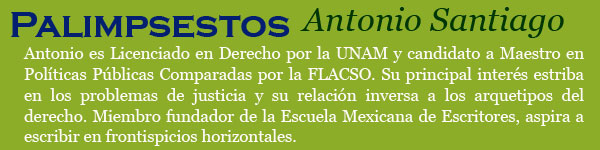
¿Qué hacemos aquí reunidos, compartiendo destinos en este barco sin rumbo? ¿Quién podría asegurarnos que lo tiene? ¿Será verdad que el azar no existe y que el universo nos habla todo el tiempo?
Hace poco volví de un viaje literario. Según los conocedores, no es posible finalizarlo si no se comparte aquello aprendido en su decurso, si el elixir arrebatado al dragón no se escande entre los miembros de la tribu. Es por eso que, habiendo cumplido hace poco la Escuela Mexicana de Escritores un año de vida, deseo compartir con ustedes una de las visiones a las que asistí junto con mis maestros, los mismos que al lado de sus alumnos fundaron esa escuela.
En México la literatura “seria” lleva demasiado tiempo anquilosando nuestro contacto con lo literario, atrapada como ha estado en asuntos revolucionarios y costumbristas, afirma Mario González Suárez al comenzar su clase sobre la obra de Mario Levrero y su curso sobre novela hispanoamericana. Levrero habría abandonado muy pronto estos prejuicios dañinos y en 1970 publica La Ciudad, novela en la que se prefigura el tema que le preocupará toda su vida: el sentido de nuestro lugar aquí en la tierra.
¿Qué es la literatura si no imagen? afirma González Suárez. La pregunta por la esencia de lo literario guía su exploración: tiene su suelo más allá de las palabras; sobrepasa en antigüedad no sólo a la escritura, sino incluso al lenguaje hablado al encontrarse anclado en las visiones. Las imágenes lo abrevan. Los antiguos representaron el hecho imaginando que en las aguas espejeantes de la fuente Castalia bebía el poeta. Lo literario nos comunica una verdad tan revelada como poderosa.
Pensamos en imágenes y las palabras representan lo mejor que pueden nuestros vislumbres. Los hombres primitivos lo sentían de manera no muy diferente a como hacen los niños interrogados por mil acciones, colores y signos, permanente fluir que en su enigma interpela e incluye. Las palabras nunca podrán expresar toda la verdad. Algunos lo intentan, no obstante, convirtiendo las torpes rocas del verbo en frescos de revelación. Algo nos habla, o más exactamente, un cosmos nos comunica. De nuestro lado sólo resta, como dijera el visionario, un no sé qué que queda balbuceando.
Levrero nos comparte sus hallazgos: en el inicio de su novela El lugar, este es un espacio sin ventanas donde un hombre se encuentra a oscuras: “No me podía despertar; y aunque no recuerdo ninguna imagen, ningún sueño, pienso en mí mismo, ahora, como en un ser que vagaba sin rumbo, con los brazos colgando flojos, sepultado en el fondo de una materia densa y oscura, sin ansiedad, sin identidad, sin pensamientos”.
Su recorrido por lóbregas habitaciones lo pondrán en contacto con gente tan asustada como lo estamos todos, ahora desconfiados, más tarde violentos, al final cadáveres en corredores de oscuridad en que vagamos confinados. Una puerta lleva a la siguiente y cerrarla implica la imposibilidad de volver atrás, “como hace el tiempo mismo”, acota Mario. Y conforme la trama avanza la intuición de nuestra participación creativa en ese algo impuesto se aclara: el personaje puede salir a respirar al aire libre, aunque siempre al interior de la prisión misma: la vida.
La obra de Levrero crece hasta mostrarnos el vislumbre de su autor respecto a la vida y destino del hombre: aunque ignoremos la razón de nuestro lugar impuesto junto a otros —no por obligado menos recreado según las experiencias paranoides de cada cual, algo que los surrealistas siempre supieron— una voz, una ley, un susurro nos otorga la misión de ser testigos y brindar testimonio del sentido oculto entre las cosas. No puedo estar más de acuerdo en este punto, si bien me parece que la novela también revela una inquietud: la del profeta que paga un precio, un cáliz a beber por las visiones reveladas, un descenso a los infiernos de la muerte, y se pregunta ¿por qué así?
Jorge Mario Varlotta Levrero fue un escritor-fotógrafo, creador de comics poco conocido en Uruguay, su lugar de origen. Así, sus novelas fueron editadas en Estados Unidos junto a clásicos de la ciencia ficción y de lo imaginario. Allá entendieron muy pronto que este prejuiciado “género menor” esconde, para los iniciados, posibilidades de revelación.
“Por su carácter de anticipación de un porvenir posible o probable, el Somnium Astronomicum de Kepler prefigura, si no me equivoco, el nuevo género literario que los americanos del Norte denominan Science-fiction o scienfiction”, escribe Borges al prologar las Crónicas marcianas de Ray Bradbury.
Para Mario, el lenguaje de Levrero queda dirigido a la construcción de imágenes, tal como hace Jesús Gardea al castigar la palabra en favor de la visión. Y si Joyce rescata el monólogo interior como la disertación más íntima que el alma mantiene consigo misma, nuestros autores adelantan el teatro del espíritu, representación que se observa en sueños y se intuye en la vigilia, río fluyente que, al ser tocado por la conciencia (el yo que pretende representarnos) no tiene otra manera de comunicarse sino transformándose en palabras. Por eso Levrero pudo decir que no estaba interesado en escribir, sino en recordar. Despertar, subraya Mario.
No todo el mundo es sensible al proceso interior: filmes como Matrix o Eterno resplandor de una mente sin recuerdos habrían dejado atónitos a espectadores poco acostumbrados a toparse con historias estructuradas de manera compleja a partir de intuiciones sobre la identidad, cuyo origen común González Suárez lo observa en la obra de Philip K. Dick, uno de los grandes genios de la ciencia ficción norteamericana. Por mi parte, encuentro otro antecedente en la novela Solaris, del polaco Stanislaw Lem, portentoso análisis de nuestra psique. A tales historias las llamo “intuicionales” porque su fuerza se encuentra más allá de la razón o de la pura emoción y tiene que ver con aquello que los sueños revelan. ¿Qué es lo que hace nuestro cuerpo en el mundo? La respuesta de Levrero sería el asombro.
Mientras finaliza la clase, pienso en el proceso de imaginar como un método de descubrimiento: un artista atisba ciertas claves, el susurro de unas voces, el lenguaje poético y oculto de la Diosa Blanca que es el habla de los árboles y de las cosas del mundo. Y con su escucha atenta, murmura Mario, el artista brinda sólo un resto de visiones, cenizas, testimonio de su encuentro con eso otro que sólo él conoce y por lo cual, transforma su vida en la verdadera obra de arte.






