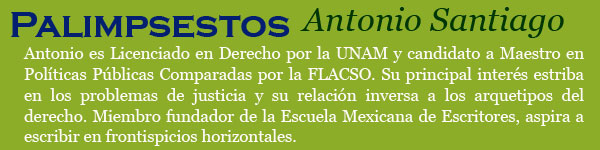
En alguna enciclopedia juvenil ya antigua en mi niñez, leí del mecanismo usado para grabar un acetato: sobre una superficie moldeable se inscribe el sonido transformado en surcos de vibración mecánica (antes es necesario inventar un cuerno y una estilográfica sensible al ruido). Semanas fueron papel aluminio, cera y plastilina la materia sobre la que intenté transformar una vieja consola portátil, en grabador y reproductor de discos caseros. ¿Qué haces? Me preguntaba una y otra vez el estricto hermano de mi madre, mi tío aguafiestas. Este niño es un antisocial —asediaba día y noche—, y en lugar de convivir, lee.
Bueno, aquí me tienes reinventando el fonógrafo: el brazo con su aguja, desconectado y vuelto a conectar ahora a la salida de las bocinas de la radio, y giro el plato y al blando disco cubierto por la lámina aplico esta púa vibradora. ¿Pero por qué explicarte si crees que soy tan raro? Así que enmudecido, seguí desbaratando radio, bocinas, tocadiscos, porque eran míos. Ah, ya entendí qué quieres hacer. No vas a poder. Y efectivamente no pude y odié a mi tío por el fracaso y por algunas que otras ofensas a mi ensueño.
Era un niño extraño. Intenté inscribir, grabar, conservar la esencia de las flores en alcohol, coleccionar, moldear, pintar, retratar lo vivo y muerto. Escribí cuando a los nueve años me regalaron un cuaderno de hojas blancas y tapas plateadas. ¿Un diario? A veces, pero también un libro de cuentos. En el primero, paseando por la playa un par de amigos se encuentran sobre la arena un medallón antiguo, el auténtico de la ciudad perdida. Siglos antes lo llevaba al pecho el acuático gobernante, gema de colores verde y sepia que con fuerza los arrastra al mar permitiéndoles nadar sin ahogarse, mientras los guía a través de una docena de mini capítulos visionarios: se enfrentan con un cíclope de seis brazos, parlamentan con el unicornio canciller del viejo imperio y azulosos recorren el océano. Mi madre decretó: te estás dejando influenciar por los libros que lees. Tienes que ser tú mismo. Mi padre argumentó: todos necesitamos de modelos hasta lograr cantar con voz propia. ¿Quién de ellos tenía razón? Seguí escribiendo unos capítulos más: los dos amigos se aconsejan del sabio vidente, conocen al genio del mal, el camino es demasiado largo y sinuoso y uno de ellos cae dentro de una profunda gruta subterránea y con seguridad, me pareció, se había muerto. ¿Qué hacer sin él? Sin doble no pude continuar aquella historia y durante algunos años así me la llevé, abandonando una y otra vez proyectos imperfectos. No podía escribir. Algo me hacía falta y además estaba obsesionado por la muerte. Así, adelantaba intentos tales como “Breve historia de una piedra melancólica” o “Pequeña fábula del topo que desconocía la luz del sol”.
Siempre pensando en la muerte, porque la observé apoltronada en los brazos del niño junto al parque, lúcido de mortandad, ¿para qué escribir? ¿Viviré de más si escribo que te escribo? ¿Si el día de mañana me lees y dices: “que bonito escribió este hombre, muerto ya cuando lo hacía?”
La vida se nos va, en cada bocanada se halla menos a sus anchas y entre las uñas y el suspiro diariamente nos exhuma. Escribo y la vida se me escapa en tinta. ¿Y quieren hacerme creer que podré guiñarte un ojo desde el limbo de los libros? ¿El día de mañana, atrapado entre volúmenes de enciclopedia, podrás saber quién soy, arqueólogo extraterrestre? ¿Para qué? Ya estamos muertos. Y aunque pudiera escribir como quiero, ¿para qué? Inmortalidad, cuento de bobos.
¿No te das cuenta de que, más que contar una historia, lo que deseas es escribirte, no decir, sino ser? Estas palabras tintineaban en mis oídos rememorando a Narciso sermoneado por Goldmundo: ¿cómo vas a morir Narciso, si no aceptas la muerte?
¿De qué hablas?, le replicaba a mi analista desde el diván, ¿no soy yo el que estoy aquí contándote mis problemas? Además, ¿no busca todo ser humano decirse? Pero el psicoanálisis nunca se equivoca. Me había pasado lo que a muchos en estos tiempos de neurosis: por miedo a morirme había hecho al muerto y así la parca pasaría de largo al verme. Ya estoy muerto, muertito, remuerto. No estaba viviendo y lo que en verdad quería en esta vida, era vivirla; más allá de otras historias, registrar la mía propia. No les voy a decir lo que pasé para entenderlo pero un día descubrí que quien se había caído a las profundidades del océano no había sido mi doble, sino yo. Y que desde allí mi Yo genuino atrapado como un niño en una grieta, grabado entre el sonido de los surcos, esperaba la ocasión para saltar al barco. ¿Y quién había tomado mi lugar? Al parecer el hijo bueno de mis padres, a quien ahora era preciso ahogar. Y entonces desperté de mi ensueño de la muerte y observé viviendo al mar, nadar a los delfines y en el cielo cien mil guiños.
¿Se acuerdan ustedes de la epidemia de encefalitis letárgica que azotó al mundo al terminar la primera guerra mundial? El terror pasmó a diez millones de entre los cuales se enterró a la tercera parte (nunca se repitió, jamás se supo su causa, quizá haya sido el miedo). Pero más curioso fue el destino de los supervivientes: un dormir comatoso los tumbó diez, veinte, treinta años. Sólo algunos despertaron cinco décadas más tarde gracias a los experimentos de Oliver Sacks: una droga milagrosa trajo de vuelta a una mujer que si antes bailaba foxtrot, hoy languidecía en plena psicodelia (eran los años sesenta); un sexagenario no se reconoce al espejo, era un niño noches antes. La droga los mantuvo lúcidos unos cuantos días, armaron una fiesta, se divirtieron ciertas noches, y poco a poco, mientras la sustancia perdía efecto, aterrados caen en cuenta de que pronto continuarán de bellas durmientes de aquí a la eternidad. ¿No es ese el destino de todos nosotros, metáfora de la vida? ¿Un chispazo de consciencia y luego nada, al vacío?
Cuando desperté, temí sufrir lo mismo. Pero ¿no vale mil veces vivir el chispazo a fingirse muerto? Vivir, y ya en esas, escribir porque entonces no se escribe en busca de la vida eterna. Viviendo se descubre la pulpa de la pluma: se toma la palabra y se renueva en los océanos de uno mismo. Escribir para escuchar, para ser y también para aprender de quienes nos preceden en el uso de la escucha. Y resulta que ahora puedo conciliar las palabras de mi tío el estricto, que algo hubiera querido enseñarme, con las de mi madre, quien quería que yo fuera Yo mismo, y las de mi padre, que intuía como escritor de poesía que es, que toda escritura fuera de la tradición es un plagio. Pero sin duda la lección más importante fue la de Goldmundo: nadie vive si no acepta antes la muerte.
Aunque esperen un momento. ¿No es la nada demasiado eterna? ¿No está la idea de Dios detrás de la promesa y la ilusión de vida, de luz, del truco de sembrar un árbol y escribir un libro? Grabar, inscribir, registrar y esperar a que alguien pueda traducir mis garabatos y al final de los tiempos, mis ímpetus en carne. Si Dios aún no existe, ¿no podría llegar a ser creado a partir de la energía que hemos puesto en nuestro intento?
Si algún día te inventas, señor, a ti mismo, después de conocer y de maravillarte el mundo de estas criaturitas curiosas que te hemos descrito por siglos, luminosa y minuciosamente señor, ojalá tomes la forma de un lector y si ya en esas andamos, de un fonógrafo que toque suavemente, a las revoluciones exactas, ni más ni menos que a mi ritmo con tu pluma de escritor magnífico y eterno, los surcos que en mi pecho hacen de letras y sonido. A cambio de mi muerte señor, inventándote, te ruego tener piedad de mis registros.







Le agradezco mucho su comentario, Bartolomé, me hace estar muy feliz
El texto es maravilloso.