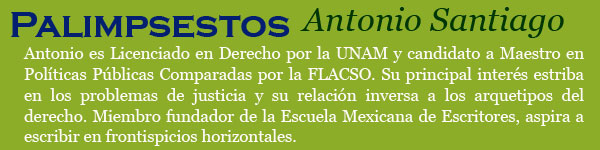
Cuando la casi galardonada premio Nobel de literatura murió a los 85 años de edad, la edición póstuma de sus escritos recayó en su primogénito John Costello. “Casi galardonada”, porque el Comité de suecos que arribaron a Camberra para negociar los detalles del premio (y conocer si iba a aceptarlo o por el contrario lo rechazaría como una vez Sartre), regresaron con la noticia de que la candidata les había recibido en un estado de éxtasis bastante parecido a la locura, refiriéndose a sí misma como “Secretaria de voces invisibles” que, justo momentos antes, susurrantes le habían advertido de la llegada de los suecos. “He vuelto a creer”, les informó mirando arrodillada al cielo, con una vela encendida en la cabeza y con las manos en plegaria. Los organizadores, temiendo que Elizabeth Costello pudiera orinarse durante la premiación, decidieron galardonar al sudafricano J.M. Coetzee, ese año de 2003.
¿Cómo escribir, si se ha dejado de creer? Esa fue la pregunta que Costello se hizo durante los últimos años de una vida destinada a las letras. En su autobiográfico “El cantar de una rana”, dice: “Y es que la tan llevada y traída muerte del autor nos ha devuelto en ataúd la tranquilidad de los antiguos: no hay verdad, no hay mentira de la cual podamos sujetarnos mientras la tormenta nos aleja de las soñadas costas. Se trata del océano posmoderno: primero vinieron Mallarmé (es el lenguaje el que nos habla), Barthes (si el texto nunca está terminado y constantemente debe ser reinterpretado y reescrito, para su evolución es necesaria la muerte del autor) y Foucault (ya no se trata de llorar al Yo perdido, ni a una libertad que nunca ha existido, sino de insertar en los discursos algo parecido a un sujeto)”.
“Los estructuralistas habían presentado pruebas irrefutables de esa muerte –continúa Costello: Si no existe la libertad; si somos decididos por circunstancias más allá de la ilusión de un libre arbitrio; si no seguimos nuestro propio sendero ni jóvenes ni viejos, ¿quién escribe?”
“Lo peor, no obstante, la tormenta detrás de la llovizna aún estaba por venir. Con la muerte de cada uno de nuestros Yoes individuales, aún podíamos refugiarnos en el canto de las voces de lo invisible, algo hablaba a través nuestro y se trataba entonces de ser fieles al mensaje. Aún había esperanza. Pero entonces arribaron los posmodernos radicales (imagínense), alegando que no sólo había muerto el autor individual, sino el originario, el de la voz de la que manaban los pequeños cantos singulares. No había nada como el Autor, así con mayúscula, el verbo o la palabra que pudiera señalarnos el camino del estilo correcto, la verdad revelada, el sentir diáfano. Se daba paso a toda clase de escritos, a las historias buenas y malas, a las afectaciones, a las antihistorias, a los relatos sádicos o perversos, a los escritos de los Paul West del mundo que tanto daño pueden hacerle a un lector”.
¿Cómo reaccionar ante estos cambios? “Al principio me sentí cómoda, y escribí “La casa de Eccles Street”, novela con la que me di a conocer. Pronto, sin embargo, caí en cuenta de que sin referentes era imposible sostener un discurso cualquiera. ¿Quién podía expresar algo que valiese la pena sin que nos devolviese a la marisma de la incertidumbre? Eres una escritora Elizabeth, me decía a mí misma, no una pensadora. Escritores y pensadores: la noche y el día. No, la noche y el día no: los peces y las aves. ¿Y yo en verdad era una escritora? ¿Qué diantres era? ¿Un pez o un ave? ¿Filósofa, escritora, ensayista? Activista, quizá no fui más que una activista”.
En la novela que dio a conocer a Costello al mundo, la protagonista Marioon Bloom se niega a tener relaciones sexuales con su marido hasta que este descubra quién es. ¿Y quién resulta ser? ¿Llega a descubrirlo? El mundo lo conoce un poco porque Leopold Bloom es el personaje de otra novela, una que también ha hecho historia en la literatura. No cualquier historia. Elizabeth Costello reclama a la Molly Bloom de James Joyce y la hace suya: “la idea era sacarla de la casa en la que estaba atrapada con su esposo y su amante, y soltarla por las calles de Dublín. ¿Por qué no podía salvarla del estereotipo de la mujer de 1904 y hacerla inteligente, interesada en la música, con un círculo de amistades propio y con una hija con la cual compartir confidencias?”
Se ha dicho que no volvió a escribir algo de aquella envergadura. Ni falta hacía, dicen otros. Había liberado a la novela y a sus lectores de la esclavitud sentida a los grandes. “El discurso es de todos y las narraciones y personajes también son nuestros”, dijo al recibir el premio Stowe en medio del alboroto causado por sus declaraciones.
Entonces se dedicó a dar conferencias e incluso hubo una importante temporada en la que se abanderó como defensora de los derechos de los animales, recibiendo críticas por “atreverse a comparar aquellas matanzas con el holocausto judío”. En la ya citada autobiografía, pronto a ser impresa entre sus escritos póstumos, Costello reconoce que se encontraba sin rumbo. “No es que no tuviera razón en mi intento de salvaguardar los derechos de los animales. Si ustedes leen con atención mis discursos de aquella época, sabrán que me ocupé de brindar las razones más depuradas, los argumentos de tonalidad perfecta que, sin embargo, como la razón misma, nunca alcanzan a alejarnos del mal cuando este se encuentra incrustado en nuestro cuerpo. No es la lógica, no son las razones los mecanismos propicios para despertar un mundo que se ha quedado dormido. Y al igual que resultaba imposible escribir en calidad de autor porque no hay referentes seguros para afirmar nada, me di cuenta de que el activismo no puede usar razones cuando estas entran por un oído y salen por el otro directo a la basura. “¿Cómo escribir entonces?, ¿Cómo actuar?”
“Alguna vez –continúa Costello– uno de mis maestros afirmó que el escritor no podía ya mostrar a nadie un modelo de vida. Se habían acabado los Tolstoi, los Dostoievski: a falta de referentes era imposible perorar. Estábamos aquí para entretener. La muerte del autor significaba entre otras cosas también la de la ética y, el imperio de lo estético tomaba su lugar. ¿Para qué escribir? No pude hacerlo, me perdí. Me perdí hasta que un día llegaron las voces: Es tarea de la poética. Es tarea para la voz, para el canto de una rana”.
Se ha dicho (Michael S. Kochin lo ha sugerido, entre otros) que “El cantar de una rana” es, desde cualquier ángulo que pueda leerse, una verdadera obra maestra mediante la cual Costello nos devuelve la esperanza: más allá de entretener, la escritura se encuentra entre nosotros para mostrar lo escrito en nuestros cuerpos. Es necesario tener fe en su mensaje, es menester la esperanza.







Abrazo Deivid, gracias por la metafísica
la contingencia de expresión: la referencia unaria vis a vis expresión urinaria , o que ya no te inviten a las fiestas, saludos Toño !