
tabú. (Del polinesio tabú, lo prohibido). Prohibición de comer, tocar o hacerse poseedor de algún objeto, actitud común entre algunas religiones de la Polinesia.
Hace unos meses un turista se compró una cámara nueva, en preparación para un viaje. Era una cámara simple, sin mayor pretensión y sin ninguna función extravagante. El viaje se realizó, en general, sin contratiempos. La visita fue a un país de aquellos que la norma considera “exóticos”. Baste decir que hace algunos siglos ahí había caníbales. Para el turista, la cultura del sitio visitado no podía haber sido más distinta a la suya, y se percató de esto de inmediato. Aunque reconociera a su propia tierra en los mercados y los autobuses coloridos, supo enseguida que el comportamiento de la gente en este lugar lo dictaban reglas muy distintas a las suyas. Reglas desconocidas. Quedó prendido por aquel misterio y los largos protocolos sociales explicados en las guías de turismo. En un impulso libertario, rehuyó a la comodidad del paraíso hotelero que había reservado, y con la intensión de conocer cuanto pudiera de esta sociedad, salió a la calle y se trepó en el primer autobús que vio. El turista había escapado.
Por varios días fue un placer vagar por el país cuyas reglas acataba con tanta mesura. Era difícil, pero le entretenía descubrir que la vida cotidiana del país, en sus presentaciones más tradicionales, incluía reglas que ni siquiera estaban escritas en el libro guía que concienzudamente había comprado en el aeropuerto. Muchas reglas. Algunas de las prohibiciones parecían tener lógica, otras no tanto. Prohibidos los sombreros, prohibidos los lentes oscuros, prohibido cargar bolsas en el hombro, prohibido no usar falda, prohibido tocar la cabeza de alguien. Prohibido apuntar con el dedo para señalar una cosa (un reto particularmente difícil). Pero el turista no solía angustiarse demasiado cuando rompía alguna regla. Sabía que en la actualidad si una de las prohibiciones se violaba, no pasaba a mayores, sólo le verían a uno con malacara. Hace doscientos años, le hubiera costado la vida romper el protocolo. Prueba de ello eran los huesos, y en particular, la suela del zapato de un misionero irrespetuoso (vestigios involuntarios de su canibalización) que el extranjero pudo observar en el museo de la capital nacional.
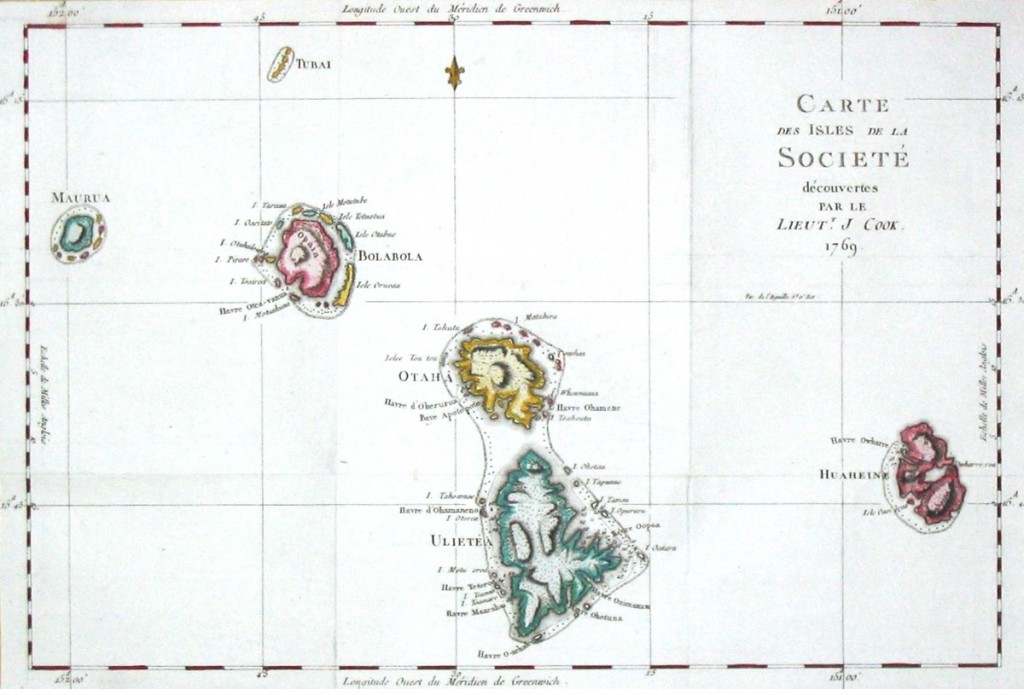
El turista nunca había pensado que existiera ese verbo, canibalización. Sabía de caníbales, de los sustantivos, pero no sabía que el acto contuviera el mismo nombre. Pero él no temía a ese pasado, los locales tenían la tendencia de siempre mencionar qué tanto había cambiado su gente al ser evangelizada. Antes vivíamos en guerra, decían, hoy somos todos hermanos. Pero aún así, algunos locales le advertían, no visite tal región, ahí uno no sale vivo. Tenga mucho cuidado con el protocolo si lo invitan a una fiesta importante, pues podría enfermar, o peor. No se le ocurra llevarse conchas de las playas, podría nunca volver a casa. Pero por venir de una familia nada supersticiosa y al ser un ateo empedernido, el turista no temía a las maldiciones.
Los últimos días en el país exótico el turista los pasó alojado en una pequeña aldea, donde tuvo el honor de dormir en la casa del jefe. Esa noche fue invitado a beber con la comunidad. Esto involucraba una larga ceremonia donde el protocolo era importante. Un protocolo diario, pues todos los días sucedía esta reunión donde el pueblo entero se juntaba a compartir, del mismo traste, la bebida fermentada tradicional que se podía encontrar en todos los rincones del país. El jefe estaba presente, pero como dictaba la tradición, no podía hablar. Era el vocero, quien también servía la bebida, quien hablaba por él, y a través de quien uno se comunicaba con el jefe. Al extranjero le pareció extraña esta tradición, y le causó melancolía pensar que el jefe debía conducir, sin duda, una vida muy solitaria. Todos los presentes, por protocolo, debían sentarse con las piernas cruzadas. A través de aquella voz mediada, el turista escuchaba entre un grupo de unas diez personas, historias de la aldea, sus placeres y sus tragedias, mientras al fondo del cuarto varias mujeres de cabello encrespado fumaban cigarrillos sumamente largos y delgados, como antenas que salían de sus bocas.
Durante su estancia en el país exótico el turista tomó muchas fotos con la cámara que para ello había comprado. Fotografió cascadas impecables, mujeres vendiendo frutas extrañas en mercados, caminos polvosos. Pero de lo que más le sorprendió, no se atrevió a tomar foto. Las largas antenas de las mujeres fumadoras por ejemplo. No encontró la forma de aproximarse a ellas para pedirles un retrato. Sólo hubo una última foto que no pudo evitar: En la mañana de su último día ahí, quedó solo por un momento en la sala principal de la choza del jefe. El cuarto era enorme y vacuo, sólo una estera tejida se estiraba en el centro de la habitación. En la pared de un extremo había un grupo de fotografías. La historia de la familia del jefe. Había fotos de equipos de rugby, retratos de bodas, de niños pequeños. Pero había una foto muy vieja, producida en un estudio fotográfico de los años cincuenta probablemente, que mostraba al jefe cuando era aún adolescente, en un tiempo anterior a ser jefe, reunido con su familia, alrededor de quien en ese entonces sí era el jefe. El grupo se veía un poco absurdo, la mitad ataviados a la manera tradicional, y la otra mitad con vestimenta moderna. El turista no dudó, y en un segundo había ya tomado una foto a la foto. Nervioso, metió la cámara en la mochila, y tomó el camión de regreso a la civilización. Al llegar a su hotel de sábanas planchadas, el extranjero no encontró la cámara. Ya no estaba con él.






