Karl Marx, en la introducción a Elementos fundamentales para la crítica de la economía política, escribía lo siguiente: “La producción crea entonces al consumidor. La producción ofrece no solo un material a la necesidad, sino que ofrece al material una necesidad. […] La necesidad que siente el consumidor de él (del objeto) ha sido creada por la percepción del mismo. El objeto artístico, como cualquier otro objeto, crea un público apreciador del arte y capaz de disfrutar la belleza. La producción no produce por tanto solo un objeto para el sujeto, sino también un sujeto para el objeto”.
Esa estrecha interrelación entre el objeto y un sujeto que a su vez se convierte en objeto podemos encontrarla en los productos más dispares. En Das Paradies, der Geschmack und die Vernunft (El paraíso, el gusto y la razón), Wolfgang Schivelbusch muestra cómo la popularización de productos como el café y el tabaco va de la mano de la difusión de ciertos valores. Por tomar como ejemplo el café: la ética protestante del siglo XVII tenía que mirar con buenos ojos un producto que no embriaga, mantiene despierto y activo y —según se creía entonces— reduce el apetito sexual. Es decir, igual que los medios de transporte nos convierten en los individuos necesarios para usar esos medios —potentes, aislados del entorno, sin raíces, disponibles en cualquier lugar del globo—, el consumo de café hace de los individuos gente despierta, activa, concentrada, trabajadora. A los consumidores de café el café los consume, puesto que modifica quiénes eran y los convierte en aquellos que necesitan el café para vivir como deben.
¿Se pueden aplicar estas reflexiones a la literatura? ¿En qué nos convertiría entonces la producción literaria, y más concretamente la producción de best sellers, que parece hoy el objetivo de todas las editoriales?
La velocísima sustitución de unos títulos por otros, la obsolescencia de las tendencias y de los booms; las grandes editoriales a las que no interesa el largo plazo sino la presencia inmediata y recurrente en el mercado; la necesidad de rentabilidad que lleva a campañas publicitarias intensas y breves rápidamente desplazadas por la siguiente. Esta dinámica parece encajar con un consumidor superficial, ávido de novedades, inconstante, no habituado a construirse su propia estética sino dependiente de un mercado global en el que el mismo producto se impone gracias a campañas mediáticas que sustituyen a la crítica de contenidos; y la propia crítica se pone al servicio de dichas campañas, pues los diarios y suplementos literarios también ceden espacio de exposición a productos cuya virtud principal es su éxito. De la misma manera que la moda se orienta hacia una rotación de gustos anual. Hace un siglo, el estatus que aportaba un vestido o un traje se relacionaba con la calidad o vistosidad del material y con la calidad de la confección; ahora lo fundamental es seguir la moda, es decir, cambiar de vestuario con frecuencia; aunque la calidad sea mínima, aunque el corte sea torpe, aunque quien lo produce reciba una paga infame; no podemos permitirnos pagar más porque tenemos que comprar continuamente, renovar el vestuario, seguir el ritmo de los cambios de gusto.
Con el best seller sucede lo mismo: lo importante es haberlo leído, esto es, haber leído el que sale nuevo cada año, sin buscar un criterio propio o un ritmo adecuado a nuestros gustos. Zara, Mango y el best seller nos vuelven individuos que no nos conformamos con poco —exigimos una constante renovación del stock— y al mismo tiempo nos conformamos con muy poco: necesitamos el cambio, sabernos parte de una tendencia global, saber que estamos a la última —lo que encaja también con un mercado de trabajo en el que el riesgo permanente es quedarse obsoleto—, pero la velocidad nos impide profundizar, reposar, reflexionar; igual que la especialización desaparece frente a la flexibilidad: el lector y el trabajador modelo son capaces de pasar rápidamente de un tema a otro, de adaptarse a lo que se exige de él, cada vez a mayor velocidad, para no quedarse atrás.
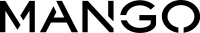
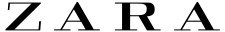
El editor produce para nosotros, que somos sus productos. Y no es que el editor tenga el poder: en el mercado de las fusiones globales el editor está sometido a una competencia feroz que le lleva a perder el control de su catálogo: debe sobrevivir en una jungla sin ley y para ello no puede detenerse en sensiblerías como el gusto literario, un proyecto personal, ni siquiera en una cierta ética de la profesión, que nada interesa a los accionistas: debe vender, y para ello debe someterse a lo que cree que es el gusto común; sorprender, sí, pero no porque le interese el contenido de esa sorpresa, sino porque la sorpresa es un argumento de ventas; los consumidores queremos sabores nuevos, hoy, mañana, pasado; que nos den lo que deseamos sin saber que lo deseábamos. No sabemos lo que queremos pero lo queremos ahora. Un producto barato, la novela en el supermercado, para comprarla entre el detergente y el arroz, sin necesidad de detenernos a leer siquiera la solapa porque ya alguien ha elegido por nosotros. No leemos, consumimos. Más barato, dos por uno, eso es democratizar la cultura. Nuestro consumo constante —de ropa barata, de tecnología cara, de precocinados, de libros producidos en serie— nos hace sentir con poder adquisitivo, ya que hemos perdido cualquier otro poder y ni siquiera nos interesa recuperarlo. El best seller nos da lo que necesitamos y nos necesita para darse. No es que no pueda ser de calidad, la eterna e inútil discusión: ¿acaso tiene que ser malo un best seller?; la respuesta es irrelevante, porque su calidad es indiferente, lo único que importa es lo comercial de su propuesta. Intensas campañas de publicidad promocionan lo que vamos a leer, queramos o no, igual que acabaremos comprando el móvil, luego el GPS, después el MP3, el iPad, el iPhone. Te puedes resistir una vez, dos, pero acabarás haciendo como todos: la masa arrastra, encauzada, dirigida en el mismo sentido, y su decisión unánime es el único criterio válido, es lo que crea el canon.
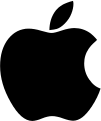
Se suele decir que hoy tenemos un canon democrático porque ya no solo las grandes campañas de publicidad forjan el best seller y el canon lo construyen también el boca a oreja, los blogs, los tuits; el acceso de todos a la tribuna global puede leerse como una forma de liberación de la tiranía del pensamiento de las élites y de los circuitos comerciales del capitalismo: es el hombre de la calle el que decide.
Pero el hombre de la calle no está en la calle, está en casa. El hombre de la calle hace clic: u opina en 140 caracteres; o dice “me gusta”: lo democrático es que no hay, aparentemente, autoridad, pero eso significa también que no hay otro criterio que el “me gusta”. Twitter es el paradigma de esta situación: no importa el contenido, importa cuántas veces ha sido retuiteado. Si creíamos que la red nos estaba liberando de una cultura de masas tutelada por las estructuras capitalistas de mercado, ahora nos encontramos con un mercado voraz que ha instalado en sus estructuras un contador: es bueno lo que se multiplica, malo lo que se estanca. Los autores minoritarios que veían en internet, los blogs, las redes sociales, formas nuevas de llegar a los lectores circunvalando las carreteras atascadas de los grandes medios de comunicación y las grandes editoriales, se irán encontrando con que la necesidad de asentimiento grupal es aún mayor que antes y dependemos de él de la misma manera que antes dependíamos de una autoridad que aprobase nuestras obras; el fragor de las redes acalla aún más, salvo escasas excepciones, el sonido de la voz discordante; necesitamos el apoyo, adulamos, flirteamos con nuestros amigos anónimos para que se conviertan en multiplicadores de nuestro producto, que no es ni más libre ni más innovador que antes; la diferencia es que antes el producto era el libro, y ahora el producto soy yo. Las editoriales —que también están en Facebook y en Twitter y envían libros a los blogueros con predicamento— tienen un empleado más: el escritor, que se ocupa de publicitar su propia obra. Al final, el best seller convierte a los lectores en los consumidores superficiales que hemos descrito y a los escritores en empleados a tiempo completo del mercado editorial. Bienvenidos al paraíso poscapitalista.
__________
JOSÉ OVEJERO (Madrid, 1958) es colaborador habitual de diversos periódicos y revistas europeos. Entre sus novelas se cuentan Un mal año para Miki, Huir de Palermo, Las vidas ajenas, La comedia salvaje y Escritores delincuentes. Es autor, además, de poesía, ensayo, cuento y crónica de viaje. Ha recibido los premios Ciudad de Irún, Grandes Viajeros, Primavera de novela, Villa de Madrid “Ramón Gómez de la Serna” y, recientemente, el de Novela Alfaguara 2013 por La invención del amor.
<www.ovejero.info>






