Aparece sigiloso como un gato, un virus, un espía. Al principio no pasa nada. El cuerpo es el mismo de siempre, los días se suceden, cómodos, iguales. Pero de pronto un nombre, una imagen o una esperanza de quién sabe qué se aloja en el espíritu. No se sale. No se dice, todavía no estorba. Aún no es demasiado tarde. Apenas la agridulce etapa de reconocer que nos mintieron: el amor no es la paz. Troya ardiendo, las flechas de Cupido puntiagudas. Que lastiman pero paralizan de dicha.
Para el amor, inútil toda ideología. Perdido en mil definiciones y confundido con la pasión, el capricho, el heroísmo. Amigo de la lágrima y la alegría fugaz. Si se piensa se antoja tontería y se convierte en razones si el corazón es loco. No hay músculo que piense, ni parte del cuerpo que no sienta. El dolor se aloja en cualquier lado y el amor quiere habitarlo todo. Son compañeros de cuarto, casero e inquilino, enlace necesario, lo que le falta al otro, lo que no sobra nunca. El amor también aspira a ser un santo. Vivir en otro mundo. Comer de las ideas. Y es un puro acto de fe que nada necesita. Mucho menos del tiempo, la verdad de los hechos. Llega hasta el sacrificio. Y crees a pie juntillas lo de “el amor es ciego”, pues perderás la vista si no lo estás mirando.
Muy pronto los días y las noches se desdibujarán y cambiarán de luces y de nombre. En vez de respirar, puro suspiro. Toda felicidad podrá ser sufrimiento. Y las derivaciones de tal martirio delicioso podrán ser las de todos conocidas —tarjetas, flores, cursilerías infinitas— o insólitas, que asaltan, como una nueva afición por los boleros o unas ganas locas de cantar y hacer poesía. Todo mal valdrá la pena si obtenemos el bien de un solo beso. Estaremos viviendo en el lirismo pero anhelando carne. Cosa de leer a los clásicos, tal vez. Y quizá tal tortura —como muchas otras— hallará consuelo en los libros de otras vidas. No estamos solos ni somos los primeros: Dante paseó por el infierno nada más para llegar hasta Beatriz, el joven Werther convirtió todos los cielos nublados en el más puro espejo de su corazón hecho pedazos, Ana Karenina se tiró a las vías del tren antes de dejar de amar lo equivocado y Amaranta Buendía puso su mano en la estufa encendida para no olvidar que en alguna fecha alguien había quemado su alma para siempre. Y la pasión será una cosa padecida.
•
I. Gozo y tortura
que el Tártaro y el Cielo
–uña de carne– desempeñan.
Al sexo y su desorden milagroso,
a su perfecto matrimonio;
de beso y abrelatas, sucumbimos.
“El sexo en siete lecciones”, Eduardo Lizalde
La poesía como el amor, misteriosa, inalcanzable es una reunión de palabras que aunque se componga de ritmos, rimas, números y versos parece una cuestión divina. Algunas veces, dicen los poetas, dictada por la mano de Dios, otras una composición del más puro sentimiento. Todo ello será cierto o no lo será, pero desde que el mundo es mundo el erotismo, las palabras que describen el anhelado encuentro, son uno de los dichos más frecuentes del amor y el objeto más profundo de toda la poesía. Desde el Cantar de los Cantares: “¡Oh, si él me besara con besos de su boca!”; pasando por Aristófanes, Catulo, Lesbos, Shakespeare, Chaucer, Baudelaire, Verlaine y William Blake, hasta todos los poetas del pasado reciente y del mismo día de hoy, las plumas más dotadas han escrito los más variados lances, los esfuerzos de la sensación por triunfar en la guerra de fundirse en el otro; los reclamos del cuerpo, este ente tan físico y efímero, por perseverar en la existencia, la necesidad de hallar un destino que convirtiera todo tono vital en un placer y por eso explica en verso los sinsentidos y sentidos de la vida.
¿El amor? Después de tanta travesía, viajando de polizón en otras naves. “Amor es un niño cruel y a menudo experimenté sus rebeldías”, escribe el poeta Ovidio en El arte de amar; William Burroughs, al final de sus días, antes de matar a su mujer Jane de un disparo en la cabeza cuando trataba de emular a Guillermo Tell, consigna en su diario que “el amor es mayormente un fraude, una mescolanza de sexo y sentimentalismo vulgar”. Y Octavio Paz, como siempre, sentando un punto y definiendo todo escribe: “Erotismo y poesía: el primero es una metáfora de la sexualidad, la segunda una erotización del lenguaje”.
Poetas mexicanos o de lengua española también han hablado del amor y el erotismo: los amorosos que callan de Sabines; Villaurrutia en sus décimas, amorosas y lúgubres; un desolado Acuña anunciando su no correspondido amor antes de muerto; la poesía de Alí Chumacero concentrada, habitada por la liturgia, el sexo y un hermetismo que raya con la dureza y el brillo de un secreto: “Porque el tacto ilumina tu desnudo / que a su trémulo encuentro se ha mudado / en sal, paloma, vuelo, rosa y llama, / y oye cómo por tu piel florece / y madura la sombra de la muerte”. La devota sangre de López Velarde atrapado en la pasión terrible de un dueto de imposibles: el amor divino y el amor carnal. Y aquel encono de hormigas en sus venas voraces, para las que el poeta suplica un poco más de tiempo: “Antes de que deserten mis hormigas, Amada, / déjalas caminar camino de tu boca”. La Cleopatra de Díaz Mirón, tendida de espaldas entre púrpura revuelta, toda desnuda ella y aspirando humo de esencias, o los poemas llenos de erotismo de Tomás Segovia. Pero también la poesía del sexo, una fiesta dolorosa, amarga y divertida de los versos sin tapujos de Salvador Novo. De sus sonetos obscenos he aquí el primero:
Pienso, mi amor, en ti todas las horas
del insomnio tenaz en que me abraso;
quiero tus ojos, busco tu regazo
y escucho tus palabras seductoras.
Digo tu nombre en sílabas sonoras,
oigo el marcial acento de tu paso,
te abro mi pecho —y el falaz abrazo
humedece en mis ojos las auroras.
Está mi lecho lánguido y sombrío
porque me faltas tú, sol de mi antojo,
ángel por cuyo beso desvarío.
Miro la vida con mortal enojo,
y todo esto me pasa, dueño mío,
porque hace una semana que no cojo.
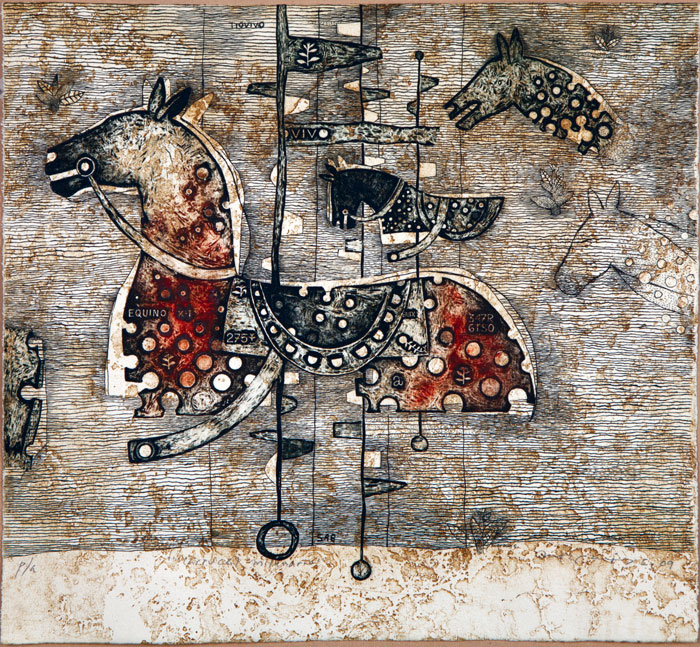
•
En cuanto a la narrativa erótica, la historia es otra. Antes de ella, de leerla, todo parece una verdad simple: la belleza te atrapa, la fealdad te disgusta; no hay sexo sin deseo, el deseo lleva al sexo. El perejil no se parece al epazote y gozar es muy diferente al dolor, como dice la canción. Pero no. Las novelas más ilustres sobre el tema nos enseñan otra cosa, y entendidos autores —hasta Santa Teresa— hallan el éxtasis en la agonía suprema, los monstruos dejan de ser siniestros y duermen en tu cama, y todo lo perverso se vierte sin problemas en la preciosa copa del amor. Todo cambia de forma. Charles Baudelaire, en las Máximas consoladoras sobre el amor explica: “Para ciertos espíritus más curiosos, el placer de lo feo proviene de un sentimiento que tiene que ver con la sed por lo desconocido cuyo germen llevamos todos en nuestro interior, el mismo que provoca que algunos se precipiten a las salas de anatomía o a contemplar las ejecuciones públicas. Lamento que alguien no comprenda un arpa a la que le falta una cuerda grave… cuando hay personas que se avergüenzan de haber amado a una mujer cuando descubren que es tonta… Y la tontería es a menudo el adorno de la belleza. La que da a los ojos la limpidez incolora de los estanques más turbios”.
En la novela erótica —y otros cuentos— es posible mantenerse bellos y disolutos sin envejecer jamás, incluso convertir en seductora toda la decadencia. Donatien de Sade —el famoso marqués— hace de la natural fascinación humana por lo triste, lo terrible y hasta lo horrendo, un trabajo literario que nos estampa en plena cara que lo que nos repele, puede atraernos con la misma intensidad. Y nos convence. Es posible amar el sufrimiento. ¿Será porque el dolor siempre cumple lo que promete?
En una de las novelas eróticas más famosas, La historia de O, de Pauline Réage, René le dice a O: “Te quiero. Una noche después de haberte entregado a los criados te haré azotar hasta que sangres”.
El componente que une los excesos de la crueldad al buen sexo y sus maravillas abunda en el erotismo literario. “Te va a doler pero te va a gustar” parece ser la frase más socorrida —y efectiva— para la seducción. Pero el padecimiento tiene varios tonos y diversos colores. Antes de llegar hasta la sangre puede ser un corazón estrujado como el de Marguerite Duras en El amante; o un espíritu resignado, anticipando la separación como confiesa Anaïs Nin en sus diarios (“Pero mi amor por Henry es un eco profundo. Siento su terminación igual que siento que el amor de Henry por mí terminará cuando sea lo bastante fuerte para prescindir de mí”); o el sabor agridulce de la nostalgia de Lulú, el personaje de la novela de Almudena Grandes, pues ya no es la niña impúber que tanto deseo provocó y se provocaba. Incluso en novelas tan pobres pero famosas como Cincuenta sombras de Grey —donde el hombre más guapo del mundo, el mejor vestido, deliciosamente sexual y escandalosamente culto, se dedica a convencer a la virginal protagonista de convertirse en una Sumisa (así con mayúscula)— el sexo lastima al cuerpo y el dolor parece el alimento esencial del amor.
Pero dejémoslo ahí (muchos libros, pocas noches). Por cuestiones de espacio y almanaque (febrero es el mes del amor, dicen) habrá que abreviar. Y recurrir de nuevo a las lecciones del poeta Lizalde:
VI. Y nada de que el sexo
sólo con amor es sexo.
El sexo es siempre amor,
nunca el amor es sexo.
El amor no es amor,
el sexo es el amor.
No hay sexo sin amor
pero hay amor sin sexo, y no lo es.
Todo amor sin sexo es corruptible.
(O mejor concluyamos reconociendo que las consejas de la abuela dijeron toda la verdad: para el amor no hay remedio.) ~
__________________________
CECILIA KÜHNE (Ciudad de México, 1965) es escritora, locutora, editora y periodista. Cursó la carrera de Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM y estudios de maestría en Historia de México. Editó la sección cultural de El Economista por más de seis años y aún sigue colaborando. Fue directora del Museo del Recinto a Don Benito Juárez y becaria del Fonca. Es coautora del libro De vuelta a Verne en 13 viajes ilustrados (Editorial Universitaria de la Universidad de Guadalajara, México, 2008). Se desempeña como jefa de contenidos en el IMER desde hace siete años.






