1
Todo sucede de madrugada, Jenny querida. Uno va y viene con la presión del oficio durante siempre. El trago nunca inventa las voces que a los dos nos humillan —te lo dije en marzo, pero no supiste comprenderme—, es más bien uno mismo quien no sabe mirar a los ojos de otra manera; uno mismo es quien odia sin que se lo pidan, porque detrás del odio están las preseas, las entrevistas, los viajes, los sueños que de niño hambriento yo soñaba, y tu collar de perlas.
Tú eres mi mayor inspiración, te lo dije y te lo advertí siempre; tu presencia caritativa me llegaba en los sueños convertida en un rival que realiza una guardia cerrada y sin que yo pueda tomarle la maña —porque soy un niño pendejo, tilico, que ni por asomo sabe todavía lo que es un rolling— saca un tremendo jab al mismo tiempo que me enseña su rostro cocido al tueste de una vida cobarde.
¿Recuerdas cuando nos trepamos por vez primera a un avión, mi Jenny, mi Caro? Yo iba cagado pero disimulaba, y a quien me hubiera hecho notar que iba cagado, allí mismo en los aires, sin piedad… Tú, en cambio, ibas temblorosa, agarrabas mi brazo, cerrabas tus ojitos. Eso me enfurecía; imágenes de ti fingiendo todo alebrestaban mi delicado rencor, solo podía atribuir tu miedo a una necesidad de hacerme creer que era la primera vez que te subías a un avión, esta por dos razones: o me creías un miserable que siempre quería ser el primero en todo lo que te concerniera, incluso en trepar a un avión; o aquella vez que subiste a tu primer avión lo hiciste de la mano de otro macho que te compró en cuerpo y alma, para después botarte y dejarte así, tal como eras, inventando que todas tus primeras veces las vivías conmigo, asistiendo a todas mis peleas como la esposa abnegada que toleraba cualquier enervamiento y que me miraba con amor durante los entrenamientos o en los últimos rounds, cuando debías mirarme con euforia, con brutalidad, como lo hacían los demás espectadores: vasos de cerveza en las manos, puños peludos al viento, revoltosos en el calor de la arena o del casino, gritándome: ¡Vamos, perro! ¡Vamos, pinche inca jodido! Y luego mi apellido, ese recordatorio de mi vida como una relación de miserias: ¡Valero, Valero! Y yo, mientras, contra las cuerdas, un simple costal que recibía la ráfaga de brazos.

Al ser estrellado por tercera ocasión entre las cuerdas, echaba una mirada de reojo hacia el público y veía en primera instancia al coach que intercalaba en sus instrucciones mentadas de madre y proclamas de padre amoroso; después a la masa envolvente del público que era como una manada de monos escandalizados por algún felino, pero tú en medio de ellos no cambiabas la carita de virgen amorosa. Hipócrita de ti, zorra, pensaba, y un coraje empinado, un odio, me alzaba los brazos y golpeaba por mí, desde mí, hasta volcar al contrincante: dientes rotos, protector bucal ensangrentado. Y yo brincaba sobre el ring con los brazos en alto, pero insaciado. El odio me sacaba un grito que iba más allá del campeonato mundial.
Yo te buscaba, mi señora, con el amor de un chacal por su presa. Apenas decías una mamonería, me alejaba de todo: de la comida, de la película, del sexo, y volcaba la noción de tu estupidez en el costal que aprendí a mirar como a tu rostro. Pero ya sabes, el ansia es un desborde, es el mismo desborde que a veces no nos permite llegar al baño y terminamos meados en los pantalones, es el mismo desborde que en marzo me hizo imprimirte unos golpes sin técnica, porque no pretendía entrenar contigo, sino obligarte a entrar en razón.
Un boxeador es una máquina de anhelos, un fulano que se lucha todos los días, que trae al pasado como una paloma que le avienta cagadas sin cesar; que sufre hasta en el placer más elevado: subir y desmadrarle el cuerpo a un rival bailador. Benditos los que hacen caer al contrincante, los que lo obligan a nunca levantarse.
2
Frecuentemente sueño con la monja que me negó el asilo. En el sueño, esa monja poco a poco me empuja de la puerta. Planto mis pies de niño y ella me toma de la oreja para arrojarme a la calle. Entre que chillo y suplico no logro distinguir su rostro, el capirote la ensombrece. Es hasta que me avienta y caigo —como antes caí tantas veces y tanto tiempo empujado por incontables odiadores—, cuando noto su cara, y eres la misma tú, la tan tú, Jennifer Carolina, mi amor, mi ofensa. Entonces corro, tu rostro me persigue hasta la primera nota del despertar, abro los ojos, tu rostro está allí cubierto por la sábana, idéntico al rostro de la monja que nunca dejé atrás.
Quiero asfixiarte, quiero callar tu imagen pero me paro, me voy al costal y los puños de madrugada hacen que te levantes. Entras al cuarto de entrenamiento, te lo advierto y tú no haces más que perseguirme, quieres tranquilizarme como si fuera un perro enfurecido que tiene dueña, entonces el gancho izquierdo que al costal le tocaba te toca a ti. Tu rostro predicador se quiebra con el soplo que expulsas y, antes de que caigas, ensayo un recto de derecha que te sacude. Luego pruebo mi alcance, mi desplazamiento y mi velocidad, al aproximarme con un jab izquierdo directo a tu nariz.
Era marzo, pero antes había sido septiembre y julio y también otros años. Era marzo y supe que lo más importante de tu vida era que servías para despertar mi odio, cosa que ningún sparring logró nunca, eso me cachondeaba.
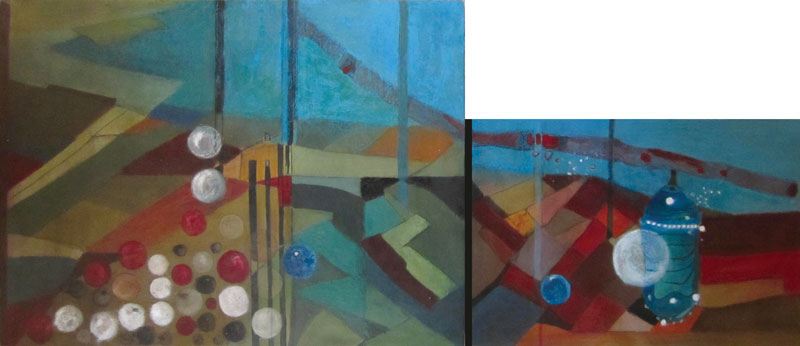
3
Valiosa Carolina, los cuchillazos de este abril madrugador y turbio no los causaron los tragos ni las drogas, sino una disertación lógica: si yo era el rey del knockout, y mis ataques causaban —a decir de los comentaristas que siempre son exagerados y nunca saben mucho— el mismo daño de un arma blanca, entonces tú podías resistir ambos ataques.
Pero te alteraste, temblaste de más o te moviste hacía mí para abrazarme. Por eso el tajo ni siquiera fue certero, fue como rebanar un trozo de pan seco: tu cuello. Íbamos para Cuba, a recuperarme de nuestras adicciones; luego entrenaría para la defensa del título. En ese trayecto la muerte subió a la suite con nosotros, me tomó de la mano y te odió de más. No pude hacer otra cosa que entregarme. Pero esta madrugada del dieciocho de abril, con la noción fresca de tu partida definitiva, yo me voy a matar. Me voy a colgar del cuello con mis propios pantalones, mi Jenny, no porque me remuerda la conciencia, me voy a matar para seguirte madreando en la otra vida.
_____________
RENÉ RUEDA (Chilpancingo, Guerrero, 1984) estudió Letras Hispánicas en la UAM-I. Ganó el premio estatal María Luisa Ocampo 2005. Su trabajo ha sido compendiado en Palabras peregrinas (IGC, 2006), y en 2011 publicó el poemario Diario posmoderno, Ediciones Tarántula Dormida. Actualmente es becario de la Fundación para las Letras Mexicanas.






