Para Domingo Argüelles, la jerarquización de los productos y fenómenos culturales, a la que es tan proclive nuestra clase intelectual, perjudica la difusión y el disfrute de esos bienes. El autor cuestiona el canon en busca de una definición más amplia e inclusiva del concepto de cultura.
Entre 2011 y 2012 la revista Este País y Conaculta (con la colaboración de la encuestadora Alducin y Asociados) llevaron a cabo un ejercicio inédito de análisis y propuestas ciudadanas que denominaron “Listas fundamentales de la cultura mexicana”.
El propósito era crear una guía que ayudase, especialmente a los jóvenes, a conocer y apreciar la herencia cultural de nuestro país, pero el proyecto pronto reveló mayores virtudes, pues gracias a este ejercicio fue posible saber no solo qué prefería la gente entre los valores, las formas y las múltiples producciones culturales, sino también —y quizá sobre todo— qué entendían los mexicanos por cultura y cómo categorizaban y jerarquizaban esos productos culturales, lo mismo tangibles que intangibles.
Ante este ejercicio de participación democrática, que no fijaba una definición ortodoxa de cultura, sino que abría todas las expectativas para que los ciudadanos opinaran y ellos mismos situaran sus concepciones —en una realidad plural e inestable—, no faltaron los ortodoxos que se mostraron “inquietos” o “sorprendidos” ante el hecho —insólito— de que el espectro de la cultura se abriera de tal modo que se perdieran de vista los cánones.
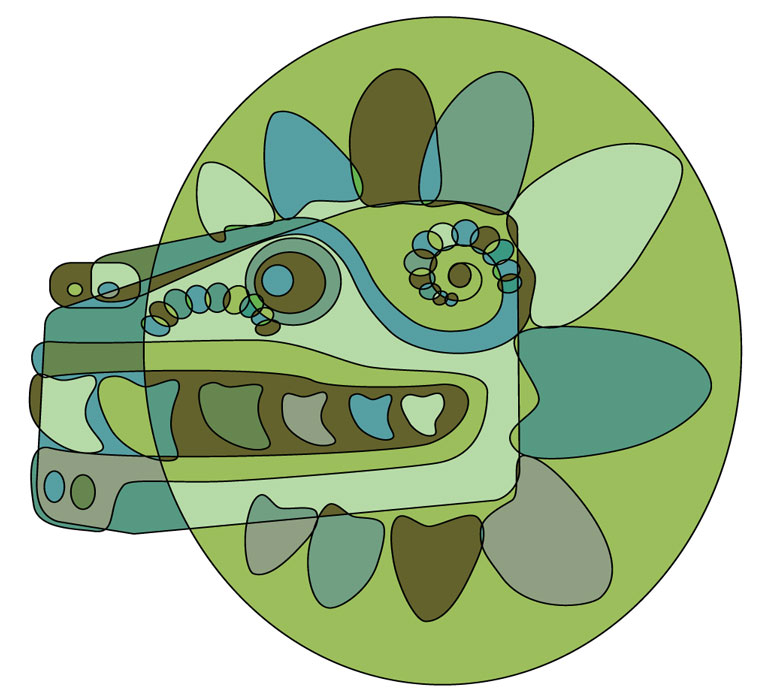
Si partimos de los convencionalismos, establecidos por los grupos hegemónicos, si existe una “alta cultura” (así denominada por los “cultos”), es lógico que exista también su opuesto: una “baja cultura” o una cultura inferior que, por supuesto, por corrección política y por cautela, ese poder no se atreve a nombrar de ese modo, aunque así la considere. “¿Cómo va a ser lo mismo Octavio Paz que José Alfredo Jiménez?”, se preguntarían. “¿Qué: ya no hay clases sociales?” “¿Cómo van a ir en el mismo tren “Júrame”, de María Grever, y el Huapango de Moncayo?”
Pero justamente de esto trataba dicho ejercicio ciudadano: no de establecer cánones, sino de saber las preferencias culturales de los mexicanos (a quienes jamás se les pregunta qué entienden por cultura) y cómo influyen los niveles sociales y educativos, la residencia en determinados centros urbanos, la edad, el género, etcétera, en estas preferencias en las que, a final de cuentas, resultaron tan valiosos e indispensables lo mismo el pozole, el tequila, el mole y el Día de Muertos que las pirámides de Teotihuacan, José Alfredo Jiménez, Octavio Paz y Juan Rulfo.
En todo caso, no son valores intercambiables, ni vale decir: Carlos Fuentes para los “cultos” y Yolanda Vargas Dulché para los “incultos”. De acuerdo con sus gustos e intereses, nadie estuvo dispuesto a sacrificar sus preferencias en aras de la corrección política, y esto demostró que, a lo largo de mucho tiempo, por medio de las instancias oficiales de cultura y de los grupos de poder, hemos venido sosteniendo, en México, la idea de una cultura monolítica y estandarizada que poco o nada tiene que ver con la realidad.
En la poesía, por ejemplo, me consta que muchos poetas jóvenes, en su concepto nada rígido del género, y desde sus epígrafes mismos, les deben más a “Las ciudades” y a “Un mundo raro”, de José Alfredo Jiménez, que a Piedra de Sol, de Octavio Paz. No se diga en el caso de los lectores y los radioescuchas. Y conste que únicamente consigno el dato: ni prescribo, ni jerarquizo ni digo que esto sea el “ideal” para la poesía. Tampoco generalizo. Cada poeta tiene su propia circunstancia y a ella se debe. “Un sauce de cristal, un chopo de agua, / un alto surtidor que el viento arquea” (Paz) es sin duda un hallazgo poético inolvidable, pero tampoco es fácil conseguir este par de endecasílabos magistrales, también inolvidables: “Las distancias apartan las ciudades, / las ciudades destruyen las costumbres” (José Alfredo).
Lo que reveló el ejercicio plural de Este País y Conaculta es algo que todavía mucha gente no ha querido entender: que el paradigma de la cultura en México ha cambiado de manera sustantiva y que hoy nadie puede afirmar que los valores de la cultura son fijos para todos, en primer término porque el canon cultural con una visión aristocrática ornamental se ha estado “desmoronando como si fuera un montón de piedras” (Juan Rulfo, Pedro Páramo), para dar paso a un concepto de cultura no solo más amplio sino también más realista, más situado en la realidad de cada quien.
Una muy precisa y sucinta definición nos dice que “cultura es todo aquello que no es naturaleza”. En este sentido, la cultura como el conjunto de saberes, ideas y valores simbólicos de una sociedad se opone, sin duda, al concepto elitista de cultura, atribuido exclusivamente a las bellas artes y a las letras clásicas; sin embargo, al parecer la mayor parte de nuestras élites culturales, que aspira a codearse con las élites de los países más avanzados, optó por un concepto restringido (el de alta cultura) en detrimento de uno más amplio que, de manera dinámica, han sabido elegir y adaptar las mayorías que no caben en el Palacio de Bellas Artes, mucho menos en la sala Manuel M. Ponce de dicho recinto.
Lo que revelaron las preferencias culturales y las coincidencias de los ciudadanos como electores (es decir, los ciudadanos que eligen lo que les gusta y les interesa entre las múltiples opciones), en el ejercicio de Este País y Conaculta, es que la cultura —o un concepto de cultura— no se puede imponer a nadie, por mucho que reconozcamos los valores del canon cultural o los atributos de la más elevada herencia artística que tanto presumimos aquí y en el extranjero. ¿Diego Rivera, Frida Kahlo, Orozco, Siqueiros, Tamayo? Sí, ¡desde luego!, pero también los diablos de Ocumicho, y los alebrijes de Oaxaca, en los que no hay uno exactamente igual a otro. Arte y diversidad, cultura y pluralidad, en un país múltiple donde los únicos que viven fuera de la realidad son los órganos oficiales de educación y cultura.

En su revelador ensayo “Cultura estandarizada” (Dinero para la cultura, Debate, 2013), Gabriel Zaid se refiere al absurdo de estandarizar, para todos, los libros escolares de texto que contienen afirmaciones rotundas, únicas, y muchas de ellas falsas. Dice Zaid: “Millones de mexicanos no creemos que, en las elecciones presidenciales de 1988, ‘Carlos Salinas de Gortari ganó con un poco más de la mitad de los votos’, como dice el libro de texto. ¿Cuál es la ventaja de imponer a los niños (contra la opinión de sus padres y maestros, en muchísimos casos) una afirmación partidaria tan reciente como controvertida? No hay nada más cambiante que las verdades sexenales”.
Pues bien, esta estandarización que el Estado impone y divulga por medio de los libros de texto gratuitos (y ahora sí que “gratuitos” en todo sentido), es la misma que lleva a cabo la cultura oficial según sean los sexenios. La “diversidad cultural” y la “riqueza de nuestra cultura” son frases hechas para los discursos políticos y los informes presidenciales, así como para los programas de la cultura oficial, porque, en el fondo, se sigue cultivando un modelo cultural que privilegia la visión de la élite en el poder.
En este sentido, Zaid es categórico:
En México, hay una gran diversidad de tradiciones locales, estamentales, étnicas, religiosas, lingüísticas. Tanta riqueza cultural queda ignorada por la imposición del texto único. La historia universal de Comala, Zapotlán o San José de Gracia, como nos hicieron ver Juan Rulfo, Juan José Arreola y Luis González, es verdaderamente universal, aunque parezca insignificante en la perspectiva de un informe presidencial o de la historia escrita como si fuera un informe presidencial.
La idea oficial de cultura, en la mayor parte de los Estados nacionales (sean avanzados o no), es una idea que establecen las minorías: cultura es, únicamente o sobre todo, lo que alcanza la sanción de los grupos de poder (económico, político, académico, cultural, etcétera). Bajo esta visión, y con una pauta “exquisita”, la “cultura popular” es tan popular que casi no parece cultura; el “arte popular” es tan popular, pero de veras tan popular, que casi no parece arte.
La imagen más recurrente y paradigmática de la cultura, según este modelo, es la de un grupo de especialistas y expertos que debaten, entre ellos o frente a un público de iniciados, temas que solo comprenden quienes comparten sus códigos especializados, con un lenguaje rebuscado, ¡incluso si debaten sobre el tema de la cultura popular!
Hace poco imaginé, por ejemplo, lo desconcertante que podría resultar para un no iniciado, para un peatón (o para un marciano caído en la Tierra por accidente), el sabroso debate —del que fui testigo y casi convidado de piedra— protagonizado por un grupo de “especialistas y expertos en lectura” (funcionarios, académicos, lingüistas, editores, promotores, etcétera) que hablaban, arrebatándose la palabra, para definir cada quien, con presuntuosidad chocante, sus conceptos de lector, lectura y promoción del libro.
Lo que más me llamó la atención de este espectáculo (no puedo definirlo de otro modo) es que la mayoría se expresara en jerga, en argot y galimatías, y cada quien hablara de “lo sistémico” que debía ser esto o aquello. Bastó que alguien pronunciara una vez el terminajo, para que todos los demás acomodaran su discurso a fin de que cabalgara en los lomos de “lo sistémico”. ¿Y qué es, exactamente, “lo sistémico”?, podríamos preguntarnos. Según el diccionario de la lengua española, es un adjetivo que se aplica a lo “perteneciente o relativo a la totalidad de un sistema; general, por oposición a local”, y se usa especialmente en medicina. Pero ¿cuál era, en este caso, el sistema de la lectura? En realidad, el objetivo no era aclarar nada, sino todo lo contrario: llenarlo de confusión verbal (para que pareciera más serio), pues los especialistas y expertos en la materia que sea no se pueden permitir ser claros o hablar como los demás mortales. Esta es la idea de cultura que tenemos, en general: algo incomprensible para el hombre común.
Los aparatos culturales de nuestros países (es decir, especialmente de los países de escaso desarrollo socioeconómico) todavía siguen planteando la pretenciosa dualidad civilización/barbarie, incluso más allá de sus discursos públicos, que podrían dar a entender que no hacen esta oposición y que reconocen la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y producciones. Lo que ocurre es que, en la práctica, siguen perpetuando el modelo aristocrático ornamental que establece que la cultura está hecha, casi exclusivamente, por “espíritus superiores” que, por supuesto, brotan, nacen, eclosionan o se desprenden de la civilización y no de la barbarie.
A esta visión sesgada y restringida de la cultura hay que agregar que, con la llegada de los intelectuales al poder mediático, estos abonaron a su causa la especie de que, en esa formación de cultura, la crítica constituye también una creación hecha fundamentalmente por “intelectos superiores”. “Espíritus superiores” e “intelectos superiores” construyen “fundamentalmente” la cultura y la civilización frente a la barbarie, es decir frente a todo lo demás que no posee la santificación de sus iglesias. Esta visión que se traslada al discurso y, por tanto, a la educación, la difusión y la sociedad en general, está cargada de una convicción de preeminencia y supremacía que vuelve periférico y marginal todo lo que no merece formar parte de su cogollo, de su centro perfectamente sancionado por los mismos “espíritus superiores” e “intelectos superiores” que controlan el espectro de la cultura.
Cuando se habla de cultura, el discurso dominante ha predispuesto que la comprensión de tal término se dirija a la Cultura con mayúscula, pues a las otras hay que motejarlas: cultura “popular”, cultura “emergente”, cultura “indígena”, cultura “urbana”, etcétera. Por supuesto, el calificativo no es para comprenderlas sino para disminuirlas, despectivamente, al tiempo que se las sitúa más cerca de la sociología, la antropología y la política social que de la Cultura con mayúscula.

En uno de los ensayos de El beso de Lamourette: Reflexiones sobre historia cultural (Fondo de Cultura Económica, Buenos Aires, 2010), Robert Darnton nos da la clave para comprender la forma en que la “cultura popular” se acercó a la Cultura con mayúscula para que ésta admitiera, compasivamente, que tenía una parienta pobre e impresentable (únicamente grata a los historiadores). Escribe:
Al pasar a la historia cultural, uno se mueve por debajo del nivel del alfabetismo e ingresa al territorio en el se cruzan la historia y la antropología. El encuentro se da por lo general cuando convergen en temas vagamente clasificados como cultura popular. Al parecer, los historiadores se sienten cómodos con el término. […] En su mejor expresión —en las obras de Natalie Zemon Davis, Robert Mandrou, Marc Soriano y Carlo Ginzburg—, esta efervescencia ha estimulado cierta investigación de una notable originalidad. En la peor, parece trivial y oportunista. A pesar de su oportunismo, la historia de la cultura popular ciertamente no es nueva. E. K. Chambers demostró su importancia a principios del siglo XX, y mucho antes de que Burckhardt le diera un lugar central en su panorama de la cultura del Renacimiento.
La verdad es que no deja de llamar la atención el hecho de que el propio Darnton insista en vincular el estudio de la cultura popular con el oportunismo. ¿Por qué se puede ser oportunista cuando el tema que se trata es la cultura popular y no cuando el tema es la Cultura con mayúscula? La reticencia solo se comprende a la luz de los valores hegemónicos del canon. Es como cuando se habla de “literatura femenina” para segmentarla de la Literatura con mayúscula, siendo que nadie jamás, en ninguna parte ni en ningún tiempo, ha admitido el término literatura masculina para designar a la que hacen los hombres y no las mujeres, puesto que se da por sentado (¡claro que sí!) que la literatura que escriben los varones es literatura a secas o, peor aún, Literatura con mayúscula.
Según sea la formación de la persona “culta” es su idea sobre la cultura, pero es sintomático que las reticencias, sospechas y desconfianzas sobre la llamada “cultura popular” se presenten sobre todo en quienes han sido moldeados en los ambientes culturales exclusivos donde la noción de cultura únicamente remite a las bellas artes. Para estas personas, que forman parte de la élite, la “cultura popular” solo deja de tener sospechas (y están dispuestas a perdonarle su pecado original) cuando consigue ser aceptada, y transformada (es decir, desfigurada, alterada, adulterada), en los ambientes y en los auditorios exclusivos de la Cultura. Siendo así, el carnaval es una extraordinaria y rica manifestación cultural solo si recibe la atención de Umberto Eco; la vestimenta y la moda se toman en serio solo cuando Roland Barthes monologa brillantemente sobre ellas con el aval de Éditions du Seuil, y los textiles indígenas son artísticos solo cuando los usa la actriz que, en una película, personifica a Frida Kahlo. De igual modo, la salsa hasta parece música cuando la interpreta la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Música de Puerto Rico, pero no así cuando la toca (¡maravillosamente!) el Gran Combo de Puerto Rico. El tango y el bolero, sí, claro que sí, ¡pero sinfónicos!
Mientras no comprendamos que el modelo de la cultura aristocrática ornamental se ha ido “desmoronando como si fuera un montón de piedras”, seremos incapaces de entender por qué las personas se niegan a seguir pautas y a reconocer cánones que se les quieren imponer desde una ideología hegemónica. Germán Valdés “Tin Tan”, por ejemplo, es un icono de la cultura mexicana que más que envejecer se ha ido actualizando en la música, en el cine y en el imaginario. ¿Cultura “popular”? No: cultura sin adjetivos.
Hace muy poco, en relación, por ejemplo, con la televisión cultural, Javier Esteinou Madrid, especialista en comunicación, le dijo a la periodista Carmen García Bermejo que “el modelo de televisión cultural de Estado está totalmente extraviado, al confundir cultura con el ‘concepto porfirista’ que solo respalda al conjunto de las bellas artes, sin pensar que cultura es todo tipo de manifestaciones de la vida de los seres humanos” (El Financiero, sección cultural, 29 de mayo de 2013).
Autor del libro Los medios de comunicación y la construcción de la hegemonía (Trillas, México, 1992), Esteinou Madrid señala con acierto que desde la pantalla del Canal 22, por ejemplo, se difunde un modelo único para “ser culto”, que es obviamente un modelo generado desde la élite, con el agravante de que cada nuevo funcionario que se hace cargo de ese medio ideológico “llega también con su idea de cultura”. De esta forma, “los proyectos han oscilado entre invitar a todos sus cuates a que tengan un espacio, hasta introducir todas sus ideas y caprichos de lo que entienden por cultura. Convierten la programación en una visión unipersonal. Contrario a como debe ser un medio público, que funciona de acuerdo a políticas basadas en los planteamientos de la sociedad o las comunidades”.
En el análisis que lleva a cabo Esteinou Madrid, “ser culto”, según el modelo del Canal 22, “significa poder mirar la vida del oso, apreciar los sucesos en el Tíbet, tener una visión folclórica de la realidad de los indígenas, saber de las habilidades de los chefs y ver en un resumen de noticias lo que la televisora entiende como ‘actividades culturales en la sociedad’, hasta cerrar su programación del día con una película europea”.
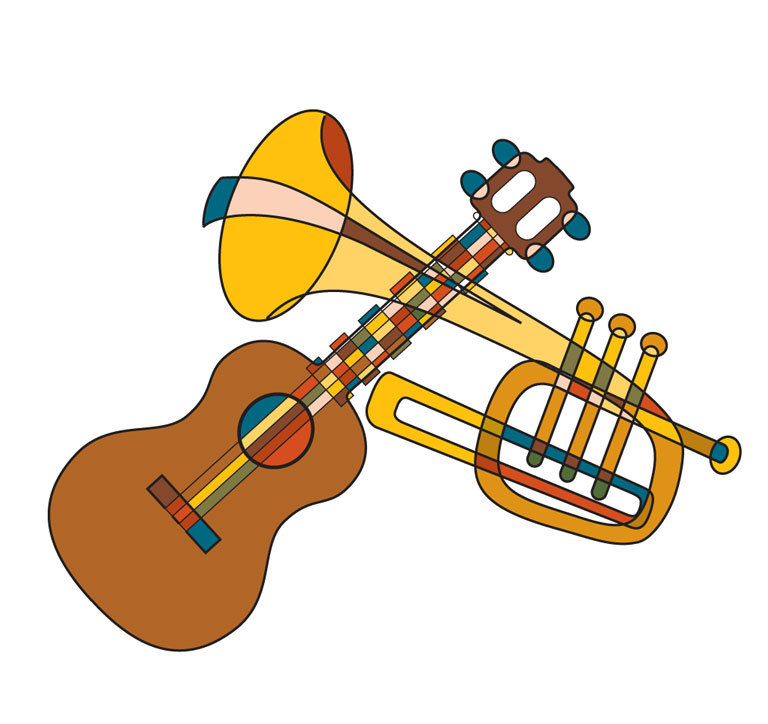
Es difícil rebatir este examen tan atinado que lleva a cabo el profesor e investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, quien, además, plantea una sugerencia pertinente o impertinente según se vea: “Para construir un modelo de televisión cultural de Estado se debería lanzar una convocatoria pública y discutir qué quiere la sociedad en cuanto a su proyecto cultural”.
En lo que no cabe ninguna duda es en el hecho de que el concepto de cultura es precisamente un concepto de la hegemonía y de la supremacía que asumen quienes imponen su visión del mundo y, en consecuencia, las directrices para “ser culto”. El modelo de cultura determina las características que debe reunir la “persona culta”.
Recordemos que una de las últimas novedades de la televisión cultural del Estado consistió en imitar el formato de los reality shows de la televisión comercial, solo que con ópera y danza clásica. El propósito básico de “apoyar a nuevos talentos” se montó en el modelo de la banalización que no ocultó, en ningún momento, el objetivo de mostrar una oposición entre lo que ofrece la tele comercial y lo que puede ofrecer la tele cultural. El detalle aquí es el uso de la misma plataforma mediática y los mecanismos sensibleros de la tele comercial: atrapar el interés de un público culto, seudoculto (y quizá oculto), por medio de un formato similar al de la tele comercial (la vida como espectáculo): jurados que se carean con los intérpretes, los interpelan o los felicitan y les imponen calificaciones, votaciones del público, testimonios y expectativas en torno a los concursantes, videochats con los participantes, llantos, confesiones, cursilerías, etcétera, solo que con mejores productos. Algo así como imitar El libro vaquero pero con historias de Shakespeare.
Para poner otro tipo de ejemplos, en la literatura se imponen gustos y se busca orientar a clientes y mercados. A veces, en un alarde suicida, la minoría hegemónica (a la que todo el mundo quiere pertenecer) lo que busca es sacar de la competencia a los demás y quedarse como única vía a seguir para echarse un interminable y aburrido monólogo que, por lo demás, únicamente es escuchado por quien lo emite. Estética e ideología pasan a ser una misma cosa y la formación de públicos consiste en convencer y juntar parroquianos en torno del aburrido monólogo.
Lo que no toman en cuenta quienes todavía sustentan esta visión es que, cada día, estas cofradías hacen agua por todos lados, porque los lectores son cada vez más autónomos y caprichosos, lo que quiere decir también menos manipulables, aunque los grupos hegemónicos definan, sin decirlo, qué es lo que gana premios, lo que merece becas, lo que constituye patrimonio bibliográfico y, por consecuencia, qué es lo que debe quedar fuera del núcleo central, es decir “todo lo demás”.
Los editores comerciales se esfuerzan por conducir a los lectores hacia sus carnadas y les piden ex profeso a “sus” autores que escriban en consecuencia sobre lo que el lector “debe” buscar en las mesas de novedades de las librerías (a esto le llaman petulantemente “política de autor”). Por su parte, los editores estatales e institucionales, además de publicar los compromisos (es decir lo que tienen comprometido por los más diversos motivos y por una vaga idea de calidad que se corresponde con sus programas), tratan de mostrar que pueden ser tan eficaces como los editores de simples mercancías, ¡aunque les falle la distribución! Y bajo esta perspectiva de la borrosa calidad (marcada por la élite), publican en general lo que los editores comerciales no publicarían jamás (¡ni locos que estuvieran!): lo que se vende poco, lo que circula poco, lo que se paga con especie al autor (es decir con ejemplares de sus propios libros) a modo de regalías, lo que es bendito porque es poquito y lo que, incluso, “mira que te hago el favor de publicar”.
Todos sabemos que es un triunfo encontrar un libro de una edición estatal, incluso en sus propias librerías. Y todos sabemos que alguna vez (en la década del ochenta) hubo una colección, Lecturas Mexicanas (la primera de ellas, sobre todo, y un poco la segunda, pero no las otras), que estuvo en los puestos de periódicos y que divulgó ejemplarmente la cultura mexicana diversa (porque no fue únicamente de textos literarios), en tiradas que oscilaban entre 50 mil y 90 mil ejemplares y en ediciones muy dignas (con selección de color en portadas, cosidas y pegadas, en buen papel, etcétera), cosa que no se ha vuelto a hacer, porque las experiencias que alguna vez trataron de emular ese ejercicio exitoso de divulgación en los puestos de periódicos se quedaron en imitaciones abominables: mala selección de autores, pésimo papel, mala impresión, pésima encuadernación, libros chafísimas como para que nadie les hiciera caso cuando los viera junto a El libro vaquero y el Sensacional de traileros. En los últimos años, cuando el Estado publica libros en grandes tiradas, para la distribución gratuita o para la divulgación cultural a bajo precio, se esmera en lograr productos sin ninguna calidad, como para invitar a que nadie los lea.
¿Quién, pudiendo divertirse y pasarla bien, prefiere aburrirse? Es una pregunta que no suelen hacerse los encargados de la cultura oficial. En términos de lectura, por ejemplo, el Estado no se ha dado cuenta de lo certero que es el diagnóstico de Armando Petrucci en su ensayo “Leer por leer: Un porvenir para la lectura”. Este investigador italiano sitúa perfectamente el propósito de la lectura hoy, a contracorriente de los cánones: la lectura es entendida por la mayor parte de los lectores como “una actividad cultural o de deleite para el hombre alfabetizado”. Se lee lo que se lee porque hay satisfacción en ello. Los lectores, dice Petrucci, se vuelcan, “ávida y caóticamente”, sobre lo que les interesa y les satisface sin plantearse jamás un canon, “pese al fuerte intervencionismo estatal”. De modo inconsciente, esos lectores “critican y a la vez ignoran el ‘canon’ oficial y sus jerarquías de valores, al margen de las cuales actúan y eligen los textos de lectura”.

El principio de la lectura es el placer. Me temo que de esto no se ha enterado el Estado, porque sigue insistiendo en su intervencionismo con el canon por delante o, lo que es peor, privilegiando los textos utilitarios, cuando de lo que se trata es de conseguir que más gente se sume al placer que proporciona la cultura escrita para luego (con la experiencia adquirida) marcar, cada quien, sus íntimos territorios y sus más diversos intereses.
Un ejemplo de esto lo constituye el Programa Nacional de Lectura y Escritura para la Educación Básica (2013-2014), de la Secretaría de Educación Pública (SEP), que se presenta rimbombantemente como “una nueva mirada”. En realidad no hay tal nueva mirada, sino solo un parche: al Programa Nacional de Lectura le pegaron las palabras “y Escritura”, al tiempo que parcharon también sus “líneas estratégicas”, que insisten tozudamente en lo curricular cuando en lo que deberían insistir es exactamente en lo contrario, al menos por lo que respecta a la lectura y la escritura.
Consecuentemente, la convocatoria para la selección de Libros del Rincón del ciclo escolar 2013-2014 establece la finalidad de contar con libros sobre los siguientes temas o líneas:
Derechos universales y constitucionales de todo ciudadano, así como sus obligaciones en favor de la convivencia pacífica; intercambio migratorio, poblacional y cultural entre países; costumbres lingüísticas, culturales, sociales y económicas de los grupos indígenas en México y otras regiones del mundo; construcción de nuestra identidad en las diversas realidades culturales y sociales de México; fenómenos sociales, culturales y económicos que afectan el medio ambiente; diferencias y similitudes entre quienes habitan el país: físicas, sociales, de género, culturales y económicas; comunicación humana en las redes sociales: posibilidades y acceso a la información de la infancia; movimientos sociales nacionales e internacionales de la actualidad y su impacto en la niñez y adolescencia; formación cívica y ética en el desarrollo personal y social de los niños mexicanos.
El sistema educativo sigue sin entender que una cosa es lectura y otra muy distinta es tarea. El de la sep no es un programa de lectura, sino un programa de tareas, puesto que pondrá “un énfasis especial en la figura del supervisor escolar” y “buscará la obtención de evidencias acerca de la incidencia del uso de los libros en la escuela frente al logro educativo de los alumnos, a través de una evaluación y sistematización de la estrategia”.
Una vez más, el gozo se irá al pozo y no se incentivará la formación de lectores autónomos, sino de usuarios de la cultura escrita para un fin específico: aprobar las evaluaciones. En este tema es obvio que la sep no escucha a los maestros que tienen vocación para compartir la lectura. Basta dialogar con ellos (y lo hemos hecho muchas veces) para saber que la rígida idea que tienen los diseñadores y encargados de este programa choca en esencia con estrategias y mecanismos más gentiles y placenteros para interesar a los alumnos en los libros, en la lectura y en la escritura. Los mismos profesores que participan en los programas de lectura prácticamente se declaran derrotados frente a una burocracia que les dice: “No hay más ruta que la nuestra”. Es una tristeza.
Como advierte Petrucci, el “orden de la lectura” se ha derrumbado y solo persiste en la escuela (causando más daño que bien) “dentro de un determinado repertorio de textos autoritarios”. La diferencia entre leer y estudiar tiene que ver con el deleite o con la disciplina. La gente lee porque le gusta, lo que le gusta, y si no le gusta no lee. Y, como documenta en su ensayo este investigador, “cada vez está más difundida la lectura que rechaza en nombre de una absoluta libertad cualquier sistema de valores y cualquier actitud pedagógica”. Fuera de la escuela, el esnobismo (fruto de la cultura aristocrática ornamental y del complejo de inferioridad) es algo que ya solo preocupa a unos pocos que siguen empeñados en acomplejarse.
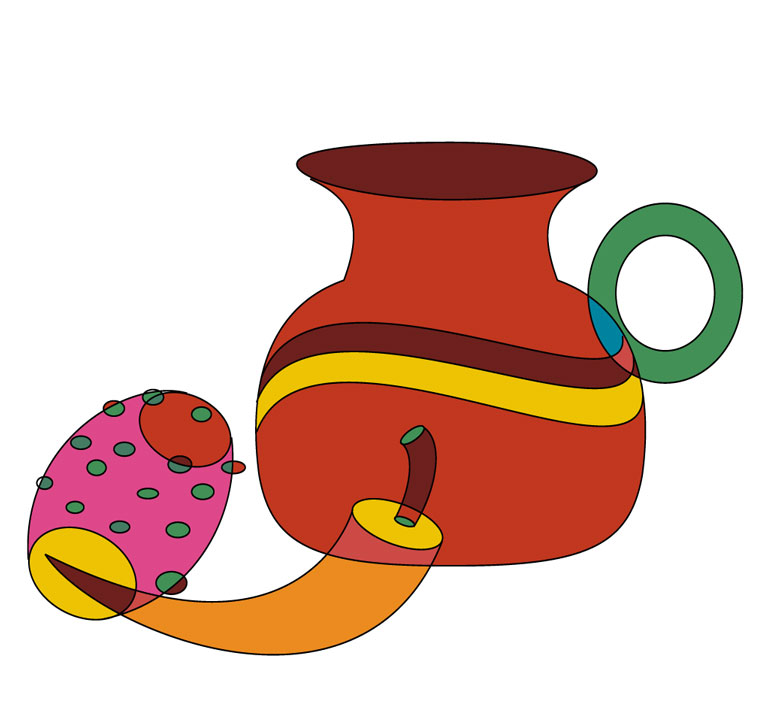
El arte y la cultura, en su carácter universal, encuentran siempre a sus destinatarios precisamente porque no “se dirigen” a nadie en particular. En el momento en que un arte es dirigido, controlado, acotado y definido (el realismo socialista, por ejemplo), en ese mismo momento pierde toda razón de ser. Ramón Gaya lo dice muy bien en su Naturalidad del arte y artificialidad de la crítica (Pre-Textos, Valencia, 2001): “El arte creador, hacedor de criaturas, no se dirige a nadie ni a lugar alguno conocido; podría decirse que la creación no va a ninguna parte, sino que viene, viene de muy lejos y muy dentro hasta alcanzar una superficie real, de la realidad”.
No se trata de elegir entre tenedor y cuchara: son dos cosas distintas y sirven para propósitos diferentes. Las grandes obras y los grandes intérpretes de la cultura clásica (Beethoven, Bach, Yo-yo Ma) pueden coincidir en el gusto de una misma persona junto con Bob Marley, Gardel y Lila Downs. ¿O qué: todo tiene que ser Mozart y Manuel M. Ponce para que sea cultura?
En cuanto a los libros, es bueno dejarse de monsergas e hipocresías cuando no de purismos y puritanismos culturales. Fernando Savater sabe que la lectura está más cerca de la alegría que de la obligación. Por ello confiesa que, a contracorriente de Harold Bloom, todavía puede gozar con la “infraliteratura”, motejada así por quienes, como Bloom, solo viven en el canon y para el canon. En su autobiografía, Mira por dónde (Taurus, México, 2003), Savater nos ofrece una lección de sinceridad y de sensatez: “Nunca he dejado de disfrutar con las supuestas ‘malas’ novelas… Cualquier relato donde aparece algún dinosaurio que otro, un tiburón gigante o unos cuantos fantasmas nunca me parece totalmente desdeñable”.
Para decirlo más claramente, esa “mala literatura” ha conseguido iniciar y formar a más lectores que las modosas y autoritarias pedagogía y didáctica de la lectura que se afanan en la “obtención de evidencias acerca de la incidencia del uso de los libros”. La razón es muy clara y la ofrece Mario Vargas Llosa (citado también por Savater): a los supuestos malos escritores (esos que habitan fuera de todo canon) les ha tocado “hechizar, encantar y entretener” a aquellos lectores que, un día, llegarán más confiados, más hábiles, más felices, más plenos y consumados, al mismísimo Harold Bloom.
¿Poesía o prosa? No: poesía y prosa; sol y luna; alma y cuerpo. Michel Tournier nos sitúa perfectamente: “No existe la civilización, y fuera de ella la barbarie o el salvajismo, sino que existe una multitud de civilizaciones”. O, para decirlo con Claude Lévi-Strauss: “El bárbaro es ante todo el hombre que cree en la barbarie”.

Lo que tendría que comprenderse de una vez por todas es que la cultura ya no es más (ni volverá a serlo, nunca) esa dualidad engañosa de civilización/barbarie. Hoy los bárbaros pueden ser, precisamente, los cultos que (para bien o para mal) no dominan las redes sociales, en un mundo donde el libro, es decir el texto tradicional, ha dejado de ser el máximo difusor de la cultura, y en medio de esta crisis del modelo de la Cultura con mayúscula han emergido todas las formas y manifestaciones periféricas y marginales que únicamente la cultura monolítica del Estado no ha comprendido bien.
_________
JUAN DOMINGO ARGÜELLES (Quintana Roo, 1958) es poeta, ensayista, crítico literario y editor. Estudió Lengua y Literaturas Hispánicas en la UNAM. Ha publicado el volumen de ensayos El vértigo de la dicha: Diez poetas mexicanos del siglo XX. En 2004 reunió su obra poética de dos décadas en el volumen Todas las aguas del relámpago (UNAM) y en 2009 la Editorial Renacimiento, de Sevilla, le publicó una antología general de 25 años de trabajo poético, con el título La travesía. Su más reciente obra, Final de diluvio, acaba de aparecer (Hiperión/Universidad Autónoma de Nuevo León, 2013). .Es autor también de varios libros sobre el tema de la lectura, como Escribir y leer con los niños, los adolescentes y los jóvenes (Océano, 2011), Estás leyendo… ¿Y no lees? (Ediciones B, 2011) y La lectura: Elogio del libro y alabanza del placer de leer (Fondo Editorial Estado de México, 2012). Océano/Sanborns publicaron la Antología general de la poesía mexicana, que él edita y prologa. Entre otros reconocimientos, ha recibido los premios Nacional de Poesía Efraín Huerta, de Ensayo Ramón López Velarde, Nacional de Literatura Gilberto Owen y Nacional de Poesía Aguascalientes.






