En este artículo, sin duda polémico y provocador, el autor discute las tesis del Premio Nobel peruano sobre el papel de la fe y la religión en la vida democrática moderna. En la raíz de la discusión hay una pregunta añeja: ¿puede haber moral, y por tanto civilidad, cuando no se cree en alguna forma de trascendencia?
Mario Vargas Llosa nos ha obsequiado un inquietante libro que discute un conjunto de temas por demás relevantes para la época que estamos viviendo. La civilización del espectáculo1 es una crítica y un lamento: una crítica a la frivolidad y banalidad de los quehaceres que hoy en día pasan por cultura, y un lamento por ver alejarse, cada vez a mayor velocidad, todo aquello que se pretende sustituir, la alta cultura de antaño, la pintura y la música, la literatura, la filosofía y las humanidades en general. Esta cultura —nos dice Vargas Llosa— “ya murió, aunque sobreviva en pequeños nichos sociales, sin influencia alguna sobre el mainstream”.2
Difícilmente puede sorprendernos, entonces, que Vargas Llosa se lamente de que esa cultura que antes nos servía de guía —de “brújula”, la llama él3—, para orientarnos “en la espesa maraña de los conocimientos sin perder la dirección y teniendo más o menos claras, en su incesante trayectoria, las prelaciones, la diferencia entre lo que es importante y lo que no lo es” (p. 70), esté de salida. Este es, en mi opinión, el leitmotiv del universo cultural del pasado que Vargas Llosa se esfuerza por sacar a la superficie y que está latente en todo su libro. Se trata de entender la cultura como una guía moral que sirva para indicarnos el camino, que nos permita distinguir lo que realmente importa de lo superficial y transitorio, en pocas palabras, que devele ante nosotros el verdadero sentido de la vida o, como quería T. S. Eliot, que nos hable de todo aquello que hace de la vida algo digno de ser vivido.
Así expuesto, aplaudo y simpatizo con el argumento central de Vargas Llosa. La profundidad del cambio que ha inducido lo que él llama la “cultura del espectáculo” en nuestra manera de pensar, de ver y entender el mundo y a nosotros mismos, de relacionarnos unos con otros, de lo que ayer considerábamos importante y hoy a nadie interesa, apenas comienza a resentirse. Pero a Vargas Llosa también le interesa seguir una línea de argumentación que me parece riesgosa y pienso que exhibir el germen del riesgo que ahí se encuentra, así como adelantar al menos una hipótesis de por qué Vargas Llosa nos invita a seguir esa ruta; vale el esfuerzo. De no hacerlo así, el importante llamado de atención que nos hace en su obra, y en el que ambos coincidimos, perdería contundencia y valor.

“En la civilización del espectáculo —nos dice Vargas Llosa— el laicismo ha ganado terreno sobre las religiones” (p. 42), y ello tiene, a no dudarlo, un efecto positivo, ya que “la libertad es ahora más profunda que cuando la recortaban y asfixiaban los dogmas y censuras eclesiásticas” (ibíd.). Sin embargo, Vargas Llosa se apresura a recordarnos que, al tiempo que muchos fieles renunciaban a las iglesias tradicionales, “comenzaban a proliferar las sectas, los cultos y toda clase de formas alternativas de practicar la religión”, y pasa a enlistar estas formas heterodoxas que van desde el espiritualismo oriental —budismo, budismo zen, tantrismo, yoga—, hasta las iglesias evangélicas como el Cuarto Camino, el rosacrucismo, la Iglesia de la Unificación —los moonies—, la Cienciología y otras “más exóticas y epidérmicas” (p. 43). El hecho de que hayan proliferado estas sectas e iglesias no debe sorprendernos pues, en opinión de Vargas Llosa, a la inmensa mayoría de los seres humanos le hace falta la religión toda vez que la fe religiosa es la única que puede transmitir la tan ansiada seguridad en la trascendencia del alma, liberándola así “del desasosiego, miedo y desvarío en que la sume la idea de la extinción, del perecimiento total” (p. 43). Más aún, para Vargas Llosa, “la única manera como la mayoría de los seres humanos entiende y practica una ética es a través de una religión” (ibíd.; las cursivas son mías).
Este último es un tema recurrente en el libro de Vargas Llosa y ahí se encuentra la línea de pensamiento a la que me he referido y que me parece riesgosa. Más adelante en su libro, reconoce abiertamente que la fe religiosa no es “el único sustento posible para que el conocimiento no se vuelva errático y autodestructivo”, pero líneas después señala: “Aunque es cierto que para un número tanto o más grande de los seres humanos, la trascendencia es una necesidad o urgencia vital de la que no puede desprenderse sin caer en la anomia o la desesperación” (p. 72).
Para Vargas Llosa es claro, por tanto, que “la única manera como la mayoría de los seres humanos entiende y practica una ética es a través de una religión” (p. 43), y solo pequeñas minorías logran emanciparse de la religión, “reemplazando con la cultura el vacío que ella deja en sus vidas: la filosofía, la ciencia, la literatura y las artes” (ibíd.).
Resulta muy tentador concluir que si alguien se ha emancipado de la religión gracias a sus incursiones en la filosofía, la ciencia, la literatura y las artes, es el propio Vargas Llosa. Sin embargo, esta conclusión, por obvia que pueda parecer a primera vista, no es lo clara que ansiaríamos. Salvo en algunos casos a los que me referiré más adelante, Vargas Llosa suele transitar en la exposición de sus tesis sobre religión del modo personal al impersonal con extrema rapidez, pero ese tránsito, en ocasiones sutil y en otras no tanto, acaba por enmascarar la autoría de las tesis que él defiende.
En efecto, la frase “la inmensa mayoría de los seres humanos” es usada en innumerables ocasiones para destacar el valor y la vigencia de esa espiritualidad que Vargas Llosa asocia a la religión, y las nefastas consecuencias que sobrevendrían si los ateos y agnósticos triunfaran en su cometido. Dicho así, Vargas Llosa parecería aceptar, sin más ni más, la verdad de las premisas y por ende la conclusión del argumento. En la p. 191 escribe: “Aunque no soy creyente, estoy convencido de que una sociedad no puede alcanzar una elevada cultura democrática —es decir, no puede disfrutar cabalmente de la libertad y la legalidad— si no está profundamente impregnada de esa vida espiritual y moral que, para la inmensa mayoría de los seres humanos, es indisociable de la religión”.
Lo desconcertante resulta, sin embargo, que encontramos mucho material en la obra de Vargas Llosa de donde parecería desprenderse que, en el fondo, él comparte la idea de “la gran mayoría”, es decir, Vargas Llosa parecería convencido de que la vida espiritual es, en no pequeña medida, la vida religiosa. En el capítulo de su libro que lleva como título “El opio del pueblo”, Vargas Llosa se muestra impaciente con los argumentos y tesis de dos grandes pensadores ateos,4 y está dispuesto a poner en el mismo plano intelectual sus argumentos y los de aquellos que defienden la tesis del “diseño inteligente” en contra de la teoría de la evolución de Darwin. Para Vargas Llosa, estos últimos, con no menos entusiasmo, “defienden sus creencias religiosas y refutan los argumentos según los cuales la fe en Dios y la práctica religiosa son incompatibles con la modernidad, el progreso, la libertad y los descubrimientos y verdades de la ciencia contemporánea” (p. 163).
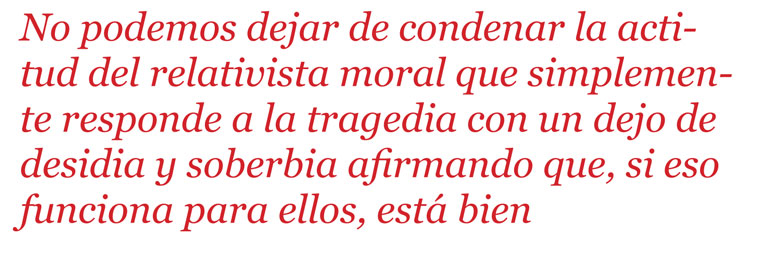
No deja de resultar un tanto desconcertante que un pensador de la talla de Vargas Llosa minimice el valor de la respuesta del ateo a la interrogante que él mismo plantea: ¿a qué se debe que los seres humanos de todas las épocas y geografías hayan hecho suya la creencia en un Ser supremo? (p. 164). Como bien dice Vargas Llosa, la respuesta del ateo es simple y contundente: ello se debe a la ignorancia y el miedo a la muerte. En efecto, en la medida que avanza el conocimiento científico “se van limpiando las legañas y supersticiones de la mente humana” y se van reemplazando por las verdades objetivas que nos ofrece la ciencia, tal y como lo dice el propio Vargas Llosa. Empero, todo ello, para él, es teoría: “en la práctica no ha ocurrido ni tiene visos de ocurrir” (p. 164).
Si la religión no da, como asevera Vargas Llosa, “señales de eclipsarse” y todo indica que “tiene vida para rato”, no podemos menos que lamentarnos y compadecer a quienes, por una parte, pretenden encontrar en estas fantasías y supersticiones el consuelo a su desventura por la finitud de la existencia y, por la otra, sufren los atroces embates de los fundamentalistas religiosos, que incluso hoy en día castran y torturan por mera tradición, o por considerar infiel al otro. Tal es el caso de una víctima de estos dogmatismos, a quien cito ahora en toda su extensión:
En Somalia, como en muchos otros países de África y el Medio Oriente, se somete a las niñas a un proceso de “purificación” que consiste en practicarles una circuncisión de sus genitales. No hay otra manera de describir este procedimiento que tiene lugar alrededor de los cinco años de edad. Después de cercenar clítoris y labia, rasparlos o, en algunas otras latitudes donde existe mayor compasión, cortarlos o agujerarlos, a menudo se cose el área por completo de manera que una gruesa capa de tejido llega a formar un cinturón de castidad hecho de la misma carne cicatrizada de la niña. Un pequeño orificio se deja abierto para permitir un delgado flujo de orina. Solo una gran fuerza puede romper el tejido cicatrizado, en el momento del sexo.5
Este escalofriante relato de Ayaan, una verdadera heroína de nuestro tiempo e incansable defensora de los derechos de la mujer, nos deja en claro que algo anda realmente mal y muy torcido con las creencias religiosas, sean cuales fueren su origen y circunstancia cultural, étnica y geográfica. De igual manera, no podemos dejar de condenar la actitud del relativista moral que simplemente responde a la tragedia con un dejo de desidia y soberbia afirmando que, si eso funciona para ellos está bien, y él no tiene por qué inmiscuirse en sus asuntos.
En casos como este la tolerancia, considerada un mérito de la cultura democrática, parecería esfumarse por completo. La propia Ayaan considera que si algún mensaje pretende transmitir su libro es que “mal haríamos nosotros en Occidente al prolongar el sufrimiento de la transición [i. e., de un mundo feudal, basado en conceptos tribales de honor y vergüenza, al mundo moderno] de manera innecesaria, al elevar a las culturas pletóricas de fanatismo y odio e intolerancia hacia las mujeres a la altura de modos de vida alternativos y respetables”.6
La razón parecería estar del lado de Ayaan. Nuestra intuición nos dice que una cultura como la de ciertos países islámicos que da lugar a este tipo de creencias religiosas, que fuerza a millones de mujeres alrededor del mundo a vivir en matrimonios sobre los cuales ellas nunca pudieron expresar su voluntad, que sigue dispuesta a mutilar los genitales de miles de niñas todos los días y a preservar la práctica del castigo lapidario ante el “pecado” de adulterio, debe ser desterrada por completo del planeta. Vargas Llosa tiene toda la razón cuando afirma: “La naturaleza dogmática e intransigente de la religión se hace evidente en el caso del islamismo porque las sociedades donde este ha echado raíces no han experimentado el proceso de secularización que, en Occidente, separó a la religión del Estado y la privatizó, convirtiéndola en un derecho individual en vez de un deber público, y obligándola a adaptarse a las nuevas circunstancias” (p. 192).
No podríamos estar más de acuerdo. Pero sigue extrañándonos sobremanera encontrarnos en su libro con afirmaciones que se hacen, claramente, en defensa de la religión, aunque este hecho se pretenda oscurecer con la inserción de esa frase favorita de Vargas Llosa en la que ya hemos reparado: “la inmensa mayoría de los seres humanos”. Veamos: “[…] porque para la inmensa mayoría de los seres humanos la religión es el único camino que conduce a la vida espiritual y a una conciencia ética, sin las cuales no hay convivencia humana, ni respeto a la legalidad, ni aquellos consensos elementales que sostienen la vida civilizada” (p.197).
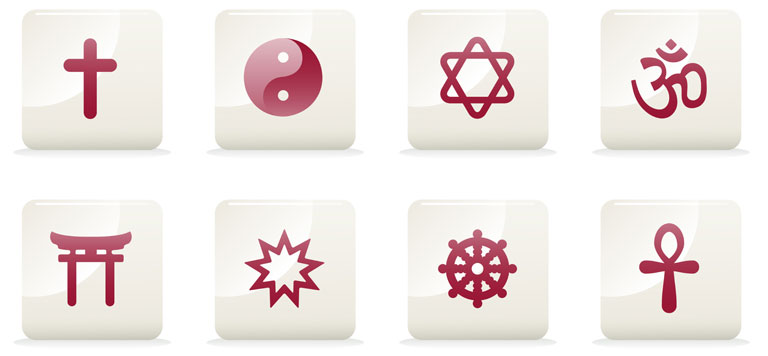
¿Cómo, me pregunto, salvar la consistencia de la anterior cita con las aseveraciones del autor en el sentido de que el Estado, por fuerza, debe ser tolerante con todas las religiones pues de otra manera la democracia estaría perdida? Por supuesto que el Estado debe ser tolerante con cualquier manifestación religiosa y respetar en forma irrestricta el derecho de cada ciudadano de escoger la fe que decida practicar. Pero una cosa es aceptar esto y otra muy distinta es argumentar —aunque sea veladamente, por eso de “la inmensa mayoría de los seres humanos”— en defensa y a favor de la religión al punto de concebirla como el verdadero sustento de la convivencia humana, del respeto a la legalidad y de los consensos que hacen posible la vida civilizada. Hay una enorme tensión, para decir lo menos, entre esta afirmación y la siguiente cita, de las páginas 191-192 de la obra de Vargas Llosa:
Ninguna Iglesia es democrática. Todas ellas postulan una verdad, que tiene la abrumadora coartada de la trascendencia y el padrinazgo abracadabrante de un ser divino, contra los que se estrellan y pulverizan todos los argumentos de la razón, y se negarían a sí mismas —se suicidarían— si fueran tolerantes y retráctiles y estuvieran dispuestas a aceptar los principios elementales de la vida democrática como son el pluralismo, el relativismo, la coexistencia de verdades contradictorias, las constantes concesiones recíprocas para la formación de consensos sociales.
De manera que es iluso esperar que el islam cambie su naturaleza y deje de promover prácticas retrógradas como las que hemos reseñado. La incansable lucha de activistas sociales como Ayaan está condenada al fracaso. A pesar de ello, Vargas Llosa está convencido, como vimos antes,7 de que para alcanzar una elevada cultura democrática es necesario impregnarse de esa vida espiritual y moral que, para “la inmensa mayoría de los seres humanos”, es indisociable de la religión.
No extraña, por tanto, que a Vargas Llosa preocupe el argumento de Iván Karamazov en el sentido de que si Dios no existe todo está permitido. Y, en principio, el argumento parecería devastador: si en verdad el Gran Legislador no existe, ¿cómo es posible que haya leyes? En otras palabras: si Dios no existe, ¿está permitido todo? Para él, la respuesta es afirmativa. Si insistimos en que no existe el Ser supremo, entonces “[…] sobrevendría, a la corta o a la larga, una barbarización generalizada de la vida social, una regresión selvática a la ley del más fuerte y la conquista del espacio social por las tendencias más destructivas y crueles que anidan en el hombre y a las que, en última instancia, frenan y atenúan no las leyes humanas ni la moral entronizada por la racionalidad de los gobernantes, sino la religión” (pp. 166-7).
El problema es que la religión, y la postulación de un Ser supremo, no pueden resolver la situación, como lo vio Platón hace más de dos mil años. En efecto, en sus diálogos —el Eutifrón o de la piedad, para ser más exactos— argumentó precisamente en contra de la pretensión, como quiere Vargas Llosa, de fundar la moral en la religión. En ese diálogo, Sócrates pregunta a Eutifrón si lo que se considera piadoso o impío lo es porque así lo consideran los dioses, o los dioses optan por emitir ese juicio precisamente porque aquello es impío o piadoso. El meollo está en que los dioses, en la concepción platónica, no podrían dejar al total libre albedrío la determinación de qué es lo que realmente resulta piadoso o impío sino que, por el contrario, deben tener el tino de hacer contacto, por así decirlo, con la realidad, en este caso con lo que realmente es y cuenta como impío o piadoso.8
Recurrir a Dios, o a la religión, como quiere Vargas Llosa, o a los dioses de un panteón politeísta, no representa una salida viable en la argumentación que busca un fundamento de la norma o guía moral. La consecuencia del diálogo de Platón parecería ser que incluso si asumimos que Dios existe, ello no bastaría para tener un fundamento sólido de la moral toda vez que no es suficiente actuar de conformidad al mandato moral, sino parecería que debemos hacerlo por el motivo adecuado, es decir, por el respeto que nos inspira la razón de ser de dicho mandato, pues es ahí donde se encuentra el comportamiento virtuoso.
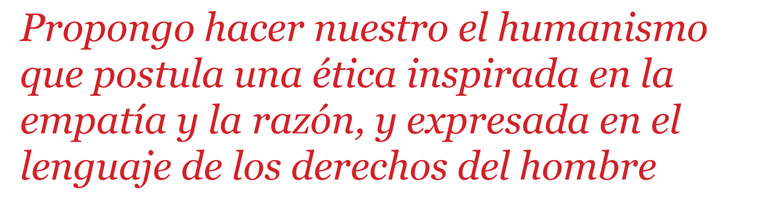
Apelar a la religión y al fundamento divino, por tanto, no es más que un detour que, al menos en nuestro intento por ofrecer un sustento a la moral, resultó ocioso. Esta es una amenaza seria ya que la existencia misma de Dios, como reconoce Vargas Llosa, ha sido puesta en entredicho. Pero me temo que no nos quedan más que las leyes humanas, y una moral, humana también, no trascendental, compatible con la evolución de nuestra especie, con el Homo sapiens y con el hecho incontrastable de que todas las especies, incluida la nuestra, se desarrollan a través de la selección natural, que permite la supervivencia de aquellos miembros de la especie que probaron ser más aptos, garantizando con ello el tránsito de sus genes a las próximas generaciones.
Pero hay una razón ulterior para no soltar las amarras de Dios y la religión, según Vargas Llosa. En su opinión, ni el conocimiento científico ni la cultura en general son suficientes para liberar al hombre de la soledad en la que se hunde al pensar que, quizá, nada hay después de la muerte corporal:
No se trata del miedo a la muerte, del espanto ante la perspectiva de la extinción total. Sino de esa sensación de desamparo y extravío en esta vida, aquí y ahora, que asoma en el ser humano ante la sola sospecha de la inexistencia de otra vida, de un más allá desde el cual un ser o unos seres más poderosos y sabios que los humanos conozcan y determinen el sentido de la vida, del orden temporal e histórico, es decir, del misterio dentro del que nacemos, vivimos y morimos, y a cuya sabiduría podamos acercarnos lo suficiente como para entender nuestra propia existencia de un modo que le dé sustento y justificación (p. 168).
Vargas Llosa no vacila en concluir de aquí que esa fe en Dios y la trascendencia le ofrece al creyente una razón de su existencia, un sentido de la vida, un criterio para distinguir lo valioso de lo que no lo es, es decir, “una moral para organizar su vida y su conducta” y, por si ello no fuera suficiente, le ofrece también “un consuelo para el infortunio, y el alivio y la seguridad que se derivan de sentirse parte de una comunidad que comparte creencias, ritos y formas de vida”.9 Claro está que todo ello sucede si la religión se mantiene en el ámbito personal, privado y subjetivo de cada persona. Si así lo hace, la religión “[…] no es un peligro para la cultura democrática sino, más bien, su cimiento y complemento irremplazable”.10
Debo confesar que yo disiento de estas conclusiones. Mi intención es explorar el camino andado a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, donde encuentra su germen la revolución humanista que sigue vigente, querámoslo o no, hasta nuestros días. Son dos los elementos fundamentales que cambiaron la óptica durante los siglos XVII y XVIII y que explican por qué se conoce a estos como la Edad de la Razón o la Ilustración. El primero de ellos es el convencimiento de que las creencias solo pueden justificarse apelando a la lógica y la experiencia; el segundo es el convencimiento también de que son las personas de carne y hueso las que de veras importan, y no ya las almas y su salvación, la cual aconsejaba la aceptación resignada del sufrimiento en el mundo terrenal ante la expectativa de recompensa en la otra vida.

El impulso de este nuevo humanismo —debido en gran medida a las ideas de pensadores como Hobbes, Spinoza, Descartes, Locke, Hume, Kant, Smith, Madison, Jefferson y Mill, entre otros— logró poner en el centro del debate moral la vida del hombre, del ser humano, y su felicidad terrenal. El cambio no podía ser más radical y dio lugar a una alteración en la sensibilidad humana, lo que motivó que resultara comprensible y sencillo identificarse con el dolor y el placer del otro, es decir, tener empatía con los demás y con las vicisitudes de sus vidas. Y todo ello como consecuencia del cambio que implicó hacer a un lado el alma de las personas y privilegiar, en su lugar y por encima de ella, la vida de las personas.
Este profundo cambio de visión sirve a ese gran pensador citado anteriormente, Steven Pinker, para argumentar que la violencia ha venido disminuyendo en forma constante y sistemática, incluso si consideramos el siglo XVII —con las sangrientas guerras religiosas que tuvieron lugar en ese tiempo— y el siglo XX —con las atroces guerras mundiales que se sucedieron en su primera mitad.11 Pero lo que me interesa destacar por encima de todo es que el cambio de perspectiva al que me he referido permitió la abolición de una serie de prácticas de una crueldad inenarrable, como la quema de brujas, la tortura de prisioneros, la persecución de infieles —como hasta en épocas recientes se consideró a Ayaan— y la ejecución de los opositores a un determinado credo, prácticas deleznables todas ellas que pasaron de ser consideradas algo común a algo realmente impensable.12
No creo, por tanto, que la mejor ruta a seguir sea, como sugiere Vargas Llosa, buscar la razón de nuestra existencia en la fe en Dios y la trascendencia, ni tampoco creo que esto sirva para darle un sentido a nuestra vida, ni tampoco creo que nos ofrezca un criterio para distinguir lo valioso de lo que no lo es. Propongo, en su lugar, hacer nuestro el humanismo que defienden Pinker y otros, en el que se postula una ética inspirada en la empatía y la razón, y enunciada y expresada en el lenguaje de los derechos del hombre. La idea primordial es, como sugiere Pinker, la empatía: ponernos en los zapatos del otro, considerar la más amplia gama de sus intereses, fundamentalmente de su interés por no ser herido o maltratado, y hacer a un lado todo tipo de consideraciones que tengan que ver con su raza, etnia, género, edad u orientación sexual.13 Para ello, para identificar ese instinto que inspira la cooperación humana y las emociones compartidas que le sirven de sustento, no se requiere de escrituras sagradas, ni rituales, no se necesita apelar a ningún propósito divino, a la promesa de una vida eterna o a la inmortalidad del alma.
Es claro que, con base en un comportamiento egoísta, yo podría colocarme en una posición de ventaja por encima de ti y, en consecuencia, podría intentar sacar provecho de esa situación a costa tuya y hacer de ti un perdedor en este intercambio. Pero lo mismo puede decirse de ti, es decir, lo mismo puede aplicarse a tu persona, por lo que tú también puedes actuar de idéntica manera, es decir, en forma egoísta, y si ambos lo hacemos, quedamos peor que al principio. La racionalidad parecería indicarnos que, en casos como el descrito, a ambos nos conviene actuar de una manera no egoísta, dado que solo de esa manera podríamos alinear nuestros intereses en beneficio de ambos.

Pero alinear nuestros intereses no siempre es posible, es decir, no estamos siempre dispuestos a cooperar con la contraparte. Estos son casos en los que nuestros intereses difieren al menos parcialmente y, por tanto, cada una de las partes tiene la tentación de explotar la voluntad de cooperación del otro. A estos casos de suma positiva se les conoce, en teoría de juegos, como “El dilema del prisionero”, y su estructura puede esquematizarse como lo hacemos en la nota al final del documento.14 Se trata de un caso en el que a dos prisioneros, A y B, que se encuentran en sus respectivas celdas, se les ofrece lo siguiente: si uno de ellos, digamos a, confiesa el crimen en contra de B, mientras que el otro (B) decide cooperar con A y no confiesa, entonces a sale libre y B se queda 10 años en prisión; si cada uno de ellos confiesa en contra del otro, entonces ambos van a la cárcel para purgar una pena de 6 años; si cada uno coopera con el otro, entonces la pena se les reduce a tan solo seis meses.
El problema es que esta estructura representa una verdadera tragedia social ya que parecería obvio que lo más conveniente para ambos es cooperar pues, si así lo hicieren, su sentencia sería de tan solo 6 meses. Sin embargo —y esta es la tragedia a la que acabo de referirme— cada uno de ellos optará por confesar pues razonará de la siguiente manera: si la contraparte coopera, salgo en libertad; si confiesa, mi sentencia será de tan solo 6 años, en lugar de los 10 que me tocarían si hubiese cooperado. Así, decido confesar, pero la contraparte, mediante un razonamiento idéntico, también confiesa y como consecuencia de ello ambos vamos a la cárcel por 6 años, en lugar de los 6 meses que nos hubieran correspondido si tan solo hubiésemos actuado de una manera altruista y no egoísta.
Nos equivocaríamos drásticamente si consideráramos este dilema del prisionero como un mero juego intelectual. Se trata, como afirma Pinker, de una de las grandes ideas del siglo XX,15 pues muestra que en multitud de casos —que van desde la carrera armamentista entre naciones hasta los congestionamientos de tránsito en las ciudades modernas, pasando por cuestiones demográficas, el uso óptimo del agua al que todos estamos igualmente obligados, etcétera— la estructura del razonamiento es idéntica: cada parte pretende sacar ventaja de la otra, es decir, cada uno intenta hacer del otro su víctima, aunque ambos estarían mejor si ninguno de los dos lo intentara, toda vez que la mutua victimización deja a ambos heridos, muertos o, al menos, en una situación menos buena de la que experimentarían si hubiesen optado por un camino distinto.
En otras palabras, lo que hace que en todos los casos del “Dilema del prisionero” se viva una verdadera tragedia social es el hecho de que en todos ellos se hace predominar la perspectiva subjetiva de cada uno de los participantes y, desde esta perspectiva, el mandato no puede ser otro que actuar de manera egoísta, por la sencilla razón de que esta es la estrategia dominante, o sea, el camino a seguir que se impone sobre cualquier otro en todas las circunstancias. En el caso de nuestro ejemplo, la estrategia dominante, desde un punto de vista de la racionalidad subjetiva de cada persona, es confesar, y esta acción se impone sobre cualquier otra, notablemente sobre la conducta contraria de cooperar, independientemente —y esto es lo importante— de lo que haga la contraparte. Empero, como hemos visto, el resultado final, el que aplica a ambas partes, es el peor de todos, lo que demuestra que ambos hubiesen ganado, es decir, hubiesen salido mejor librados del dilema en que se encontraban, si hubiesen decidido actuar de manera distinta, esto es, si hubiesen decidido cooperar el uno con el otro.
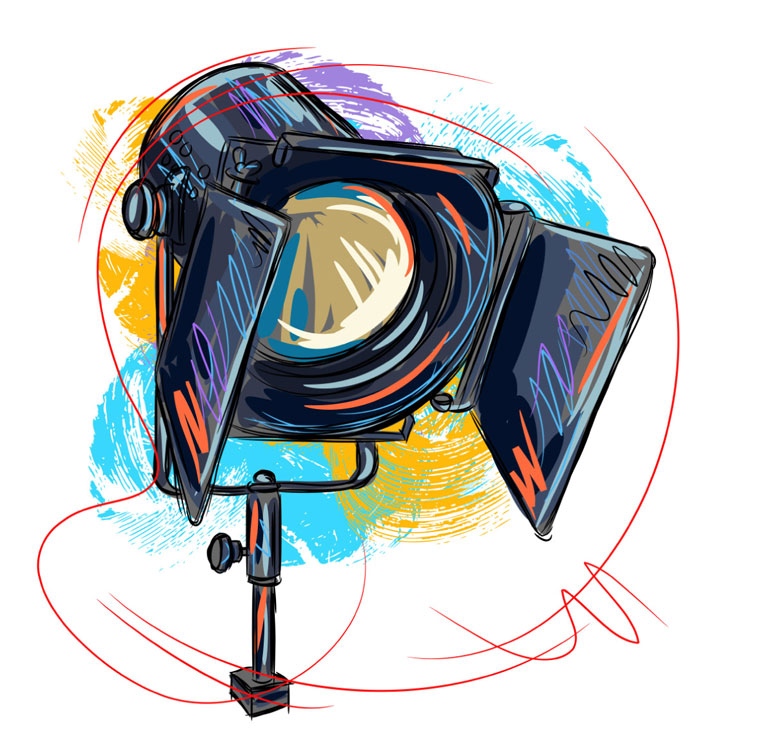
La conclusión que se impone es que no debemos dejar que prevalezca la perspectiva subjetiva al engarzarnos en una discusión moral, esto es, al evaluar moralmente una ruta crítica y decidir por una u otra alternativa. En efecto, no solo es posible sino también deseable abandonar, hasta cierto punto, la perspectiva subjetiva y analizar la situación desde un punto de vista más apartado de la realidad como aparece ante mi conciencia. Este es un prerrequisito de una perspectiva más objetiva de la realidad, en la que se pretende incluir el punto de vista de una o varias personas sobre cuestiones morales —v. gr., el conflicto árabe-israelí—, y eso es lo que nos brinda la posibilidad de intercambiar razones y argumentos a fin de alcanzar una visión más depurada de lo que tiene verdadero valor o resulta más importante.
Así, la tesis que quisiera defender, conjuntamente con Pinker y otros, y pace Vargas Llosa, es que es precisamente en la posibilidad de adoptar la perspectiva del otro donde se finca y sostiene la empatía que hace posible el discurso moral y que abre una salida posible al “Dilema del prisionero”. La idea es iniciar nuestro camino mediante la adopción imaginativa de la perspectiva del otro y asumir, como si fuesen nuestras, sus emociones y pensamientos. Posteriormente, seguiremos avanzando hasta adoptar una perspectiva que contenga la nuestra y la del otro y, más aún, hasta tener una visión de la realidad que ya no resulte de un punto de vista determinado, sino de cómo es en sí misma. Es en esa realidad, concebida, como dicen los filósofos, sub specie aeternitatis, donde pueden apreciarse como equivalentes los intereses de todas las personas.
Estoy consciente que ese avance intelectual puede parecer demasiado ambicioso y, por tanto, irrealizable. Finalmente, somos una especie de mamífero, estamos aquí por azares del destino y la evolución, y nos hemos visto obligados a luchar por nuestra supervivencia, como individuos y como especie. Ante la escasez de recursos, es natural que nuestros intereses se contrapongan y que tengamos que luchar por ellos. Pero la moraleja del “Dilema del prisionero” sigue en pie: sabemos que en nuestra lucha por ser el explotador y no el explotado, nos vemos condenados a enfrascarnos en un conflicto permanente del que no habremos de salir bien librados.
La alternativa es motivar, con todos los recursos que tengamos a nuestro alcance, la cooperación entre individuos, hacerla más atractiva, y para ello disponemos de inigualables recursos, como lo son el lenguaje y la lógica, la ciencia y las matemáticas, que nos invitan a contemplar, literalmente, infinidad de posibilidades combinatorias. Tenemos también las artes y las letras; a pesar de que han resentido sin lugar a dudas el impacto de internet, de Twitter y de Facebook y, en general, de lo que Vargas Llosa llama la “civilización del espectáculo”, siguen su curso con mayor o menor profundidad, aunque con una aceptación quizá no tan generalizada como antes. Pero lo que no puede dudarse es que, en el último par de siglos, el humanismo del que he hablado ha traído consigo un claro revés a la doctrina religiosa. Desde finales del siglo XVII, el descrédito de la enseñanza religiosa, aunado al vertiginoso desarrollo del proceder científico que iniciaba su exitosa marcha, hacen absolutamente indispensable repensar el modelo a seguir para guiar la conducta del hombre.
Este es, pues, el camino que hemos andado. Vargas Llosa sugiere que si perdemos la trascendencia, si perdemos a Dios y la religión, sucumbiríamos a una “barbarización generalizada de la vida social, una regresión selvática a la ley del más fuerte y la conquista del espacio social por las tendencias más destructivas y crueles que anidan en el hombre”.16 Mi réplica ha consistido en sostener que no tenemos que buscar un fundamento de la moral fuera de nosotros, que tenemos el estímulo suficiente para optar por la alternativa de la cooperación, la cual, al final del día, resulta mejor para todos. Asimismo, he señalado también que este desiderátum nos permite frenar y trascender los instintos enraizados en nuestra naturaleza que nos llevan a optar por la agresión y la violencia y pretender imponer la ley del más fuerte. Este propósito, esta meta terrenal, me parece noble y atractiva, sobre todo porque puede justificarse ante cualquier persona a través del lenguaje y del poder infinito de la argumentación, la lógica y la razón, así como de cualquier instrumento del arte y la literatura de antes —de esa alta cultura de antaño de la que nos habla Vargas Llosa con tanta elocuencia, y cuya pérdida o desvanecimiento lo acongojan sobremanera.
1 Alfaguara, 2012.
2 Óp. cit., p. 31.
3 Indispensable, “si no queremos progresar sin rumbo, a ciegas, como autómatas, hacia nuestra propia desintegración”, p. 73.
4 Richard Dawkins, autor de The God Delusion, Houghton Mifflin Company, 2006, y Christopher Hitchens, autor de God Is not Great, Twelve-Hachette Book Group, 2007.
5 Infidel, de Ayaan Hirsi Ali, Free Press, 2007, p. 31.
6 Óp cit., pp. 347-348. De hecho, la propia Ayaan, quien ingresara al parlamento holandés después de vivir como exiliada en ese país por un tiempo, consideraría su “misión sagrada” dar a conocer las estadísticas de estos crímenes alrededor del mundo y eso bastaría, afirma, para, “con un solo golpe, eliminar la actitud complaciente de los relativistas morales que sostienen que todas las culturas son iguales”, p. 296. La traducción es mía.
7 Ver la cita de la p. 191 de la obra de Vargas Llosa, a la que aludo en este ensayo. Las cursivas son mías.
8 Ver Simon Blackburn, Being Good, Oxford University Press, 2001, pp. 14-16. Ahí se encuentra la reseña de este clásico argumento de Platón. Ver también Colin McGinn, Moral Literacy, Hackett Publishing Company, 1992, pp. 13-14.
9 La civilización del espectáculo, óp. cit., p. 172.
10 Óp. cit., p. 177.
11 Otra de las razones que aduce Pinker para justificar su conclusión es el advenimiento de los Estados modernos y sus gobiernos centralizados, que disponían del monopolio de la fuerza y de facultades para impulsar el comercio entre naciones; véase The Better Angels of our Nature: Why Violence has Declined, Viking, 2011.
12 Y sin embargo en algunos casos, como hemos visto, lamentablemente estas prácticas aún perduran, como lo demuestra el caso de Ayaan, en nuestro “mundo moderno”. Véase Pinker, The Better Angels of our Nature, óp. cit., p. 168.
13 Óp. cit., p. 475.
14 Así llamados en virtud de que existe una opción, la que se establece en el cuadrante superior izquierdo, que es óptima para ambos contendientes. En contraste, en los que se conocen como juegos suma cero, lo que uno se lleva lo pierde el otro.
15 Ibíd., p. 533. Ver, además, el clásico de Richard Dawkins, The Selfish Gene, Oxford University Press, 1976, y el libro de Daniel C. Dennett, Darwin’s Dangerous Idea, Touchstone, Simon and Schuster, 1995, pp. 252-261.
16 Vargas Llosa, óp. cit., pp. 166-167.
________________
ÁLVARO RODRÍGUEZ TIRADO es doctor en Filosofía por la Universidad de Oxford. Ha ocupado diversos cargos en la administración pública y el servicio diplomático. Actualmente se desempeña como director general del Centro Nacional de las Artes.






