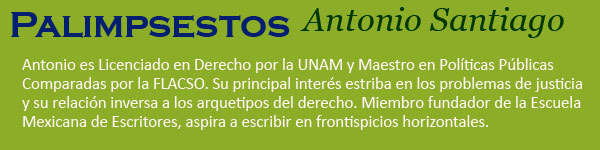
¿Qué tipo de individuos deben brindar soporte a los sistemas democráticos? Porque la apatía del votante, las tensiones multiculturales y raciales en Europa, la reacción contra el estado de bienestar en todo el mundo o, los integrismos religiosos y violentos, hacen suponer que no bastan las instituciones para mantener a las democracias sino que, para su continuidad, hacen falta ciudadanos responsables.
Para conocer la naturaleza de los individuos democráticos, uno de los estudios más famosos y conocidos es el de los norteamericanos Gabriel Almond y Sydney Verba. Ambos llevaron a cabo su famoso estudio de los años sesenta La cultura política, a partir de un análisis estadístico de distintos países, y clasificaron las diversas culturas en tres rubros: 1) en la cultura parroquial nadie cuenta con información ni interés respecto a los asuntos gubernamentales; 2) en la cultura de tipo súbdito, los individuos conocen que existe un orden pero no se consideran integrantes con derechos del mismo; 3) por el contrario, en la cultura de participación los ciudadanos mantienen relaciones plenas tanto hacia el sistema político como un todo, como hacia sí mismos como pertenecientes a dicho sistema. Es decir, se saben sujetos influyentes y se observan como individuos si bien dependientes del sistema, con capacidad suficiente para influir en él. Una cultura cívica, por tanto, estaría constituida por sujetos con una cultura política leal de participación.
Mucho se ha acusado a esta teoría de autoreferente, pues para estos estudiosos el modelo de democracia era el norteamericano y el inglés y, por tanto, su análisis buscó encontrar la diferencia entre los ciudadanos de tales países y los de otros. Lo cierto es que la civilidad y la participación pública de los ciudadanos de ambas naciones han sido desde hace años un ejemplo a seguir torpemente copiado en otras latitudes.
Así, Almond y Verba señalaban que al considerar el origen del sistema político abierto, podíamos ser víctimas de dos estados de ánimo: “el primero es de intriga o temor reverencial ante un proceso por el que la humanidad, en sólo una pequeña parte de la superficie terrestre, ha avanzado trabajosa y confusamente para domar la violencia, de un modo razonable y humano, y sirviendo a todos los intereses”. Desde su punto de vista, el desarrollo de la cultura cívica en Inglaterra podía entenderse como resultado de una serie de choques entre modernización y tradicionalismo: debido a su situación insular, Inglaterra llegó a la era del absolutismo y unificación nacional con capacidad para tolerar mayor autonomía aristocrática, local y corporativa de la que pudo ser admitida por la Europa occidental. Un primer paso en el camino de la secularización fueron la separación de la Iglesia de Roma y los comienzos de la tolerancia para los diversos credos religiosos. Un segundo paso fue el nacimiento de una clase comerciante próspera y consciente de su valía. Aristócratas independientes con un poder local seguro en el campo. Todos estos elementos habrían transformado la tradición de los territorios feudales en tradición parlamentaria y capacitaron a Inglaterra para atravesar la era del absolutismo sin sufrir merma en su pluralismo.
El segundo estado de ánimo es el pesimismo: “¿Cómo puede trasplantarse fuera de su contexto histórico y cultural un conjunto de acuerdos y actitudes tan frágiles, complicados o sutiles? O bien, ¿cómo pueden sobrevivir estas sutilezas en un mundo aprisionado por una ciencia y una técnica que destruyen la tradición, la comunidad humana y posiblemente incluso la vida?”
Observamos entonces que el ciudadano democrático es el producto de un largo desarrollo histórico. Si apoya a su gobierno es porque forma parte de él, si es leal con sus instituciones es porque las mismas trabajan no sólo para él, sino para todos. Y dicha igualdad, sutil acuerdo, se ha concretado porque el individuo democrático ha devenido tolerante, entre otras razones, al aprender que la religión debe convertirse en una cuestión privada. Si el sujeto democrático es pluralista, lo es porque ha aprendido que no existen bienes ni valores absolutos, sino esferas de principios que tal como lo señalara Isaiah Berlin, pueden chocar entre sí y obligar al individuo a tomar decisiones difíciles. Estas características lo han vuelto respetuoso de los otros, lo han fraternizado con los hombres y mujeres que aunque distintos, forman parte de la humanidad.
En un anterior post, preguntábamos acerca de lo qué podía posibilitar al ser humano para compartir una conciencia abierta como esa. Sin duda, decíamos, se trata de una enorme tolerancia a la incertidumbre y en consecuencia, cierta aceptación de un mundo caótico y desordenado. Quizá también la aceptación de la muerte de Dios a partir de la negación de la beta metafísica compartida por quienes buscaron el bien absoluto. ¿A qué más diría “no” dicho sujeto? ¿A cambio de qué? Se trata, creo yo, de individuos abiertos a la incertidumbre, productos conscientes de una historia en la que la búsqueda del “bien” desembocó en tragedias y persecuciones; de individuos abiertos a la otredad y a la muerte del absoluto.
El pensador alemán Martin Heidegger pensaba que el sentido fundamental del ser es la muerte. Nadie puede renunciar a la suya ni cederla a otro. Y, sin embargo, la posibilidad de ser radica justamente en aceptarla, en ser uno con la muerte y vivirla de manera auténtica. El ser prometido a la muerte es angustia ante esa presencia, y “aquellos que nos privan de esa angustia –sean sacerdotes, doctores, místicos o charlatanes racionalistas– transformándola en indiferencia mundana, nos enajenan de la vida misma. O para ser más exactos, nos apartan de una fuente fundamental de libertad”.
Para Heidegger existiría una cura respecto a este ser enajenado en el otro que es nadie, y tendría que ver tanto con la aceptación de la muerte, como con trabajar en el mundo. Hacerse cargo del ser. Pero a diferencia de la tradición platónica que buscaría en un mundo de las ideas la naturaleza verdadera del hombre a partir de la cual poder retornar a la autenticidad, no existiría tal naturaleza. Por tanto, nos encontramos permanentemente abiertos a crearnos una.
La enajenación que el sujeto sufre en las sociedades de consumo (o en el totalitarismo nazi en que cayó el mismo Heidegger) implicaría una renuncia a su responsabilidad, una enajenación de su ser al todo, a los otros que, sin embargo, son nadie. Ser uno con los otros equivale a no ser, y tal es el precio que se pagaría por denegar la muerte.
Darnos cuenta de nuestra impropiedad, de nuestra falta de casa, de nuestro vagar sin rumbo posibilita en nosotros el surgimiento de la pregunta auténtica por el sentido de la existencia. Curarnos de los otros significa estar en posibilidades de ser uno mismo entre los otros distintos. “Esta pérdida genera una fructífera insatisfacción”, en consecuencia, el ser ahí se atreve a ir más allá de sí mismo. Y justo al ir más allá es que el individuo se encuentra con los otros, trabajando entre otros distintos una vez libre.
Quizá la democracia tenga mucho que ver con esta aceptación de la muerte y un trabajar en el mundo y con los otros de una forma auténtica. Muy probablemente, el ciudadano participante de la cultura cívica, sea un ciudadano abierto, en algún grado, a la incertidumbre y a la muerte.






