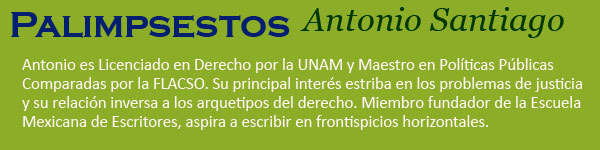
Para sobrevivir, el ser humano necesita de certezas y al buscar algún sentido al caos ha tomado respuestas de la magia, de la religión o de alguna filosofía redencionista como la del libre mercado o la del socialismo; cualquier cosa que sirva de orientación: una estrella, ciertas tablas de la Ley, una mitología fundante que devuelva a los ancestros y reduzca la complejidad.
También experimenta miedo: la corrupción ha imperado siempre, las religiones y los gobiernos sucumben al poder y los poderosos se arrogan privilegios y violentan los derechos de los débiles. Y como al rezar nadie responde ha creado instituciones que interpelen su actuar. Así, cada uno de nosotros estamos rodeados de símbolos, de consecuencias jurídicas, de derechos humanos, de pecados y de goces culposos: todo aquello que pueda llenar el vacío.
Y en su ausencia, lo más parecido a Dios que hemos logrado producir es la figura del Estado –y de la ley–, a cuyo regazo estamos condenados a volver si bien, muy pronto, descubrimos que de él también hay que cuidarnos. Hemos intentado pulirlo a imagen y semejanza del creador para que ponga orden y punto final a la corrupción entre los hombres pero él mismo es corrupto y tanto en su forma socialista como mercantilista participa de los vicios del poder. Dios celoso y clientelista del antiguo testamento: hemos de adorarlo sobre todas las cosas o por el contrario exponernos a su enojo.
¿Qué es mejor? ¿Que las grandes corporaciones se arroguen privilegios o que lo hagan los órganos clientelistas del Estado? Ejemplos del primer caso lo tenemos en la industria armamentista norteamericana o en la Asociación del Rifle –su brazo civil– que hacen estragos en lo social y se niegan a ser sometidas al poder de su gobierno. O bien, en los monopolios mexicanos que se han defendido ilegítimamente contra la competencia o se han negado a pagar impuestos. En el segundo, las boinas rojas del gobierno venezolano o nuestro excelso líder Deschamps, apoderados de parte de la riqueza petrolera cuidándose muy bien de distribuir algunas migajas del pastel a sus vasallos clientelistas. Por donde se mire, la corrupción está vigente.
México ha sucumbido durante años o bien al influjo de las corporaciones o bien al poder clientelista del Estado. Una independencia y más tarde otra revolución pusieron fin a una explotación para dar paso a otras. Compañías deslindadoras, trasnacionales petroleras, industrias tabacaleras o del henequén, caciques, partidos hegemónicos, sindicatos únicos o disidentes, líderes charros, partidos satélite, empresas fantasma creadas ad hoc para evadir impuestos, mafias del comercio informal, políticos corruptos de todos los colores, instituciones bancarias que no prestan pero cobran comisiones, monopolios televisivos. Por donde se mire, los bienes públicos secuestrados por unos cuantos.
Entre los modelos estatales ofrecidos por la historia, lo más parecido a un Dios bueno y comprensivo, exigente pero respetuoso de las diferencias, de las libertades y de los derechos de los individuos, es el del Estado de bienestar de tipo nórdico. Se trata de un Dios aquí en la tierra que protege a los débiles, regula a los poderosos y no te pide que sacrifiques al primogénito para probar tu lealtad, como sí lo hicieron y lo siguen haciendo los socialismos. Y aunque te exige resultados, no te abandona a tu suerte en las épocas de las vacas flacas como lo hacen los capitalismos descarnados.
En nuestro país nunca hemos podido hallar el equilibrio entre un Estado paternalista e irresponsable y otro exigente, colérico y desleal. Si en los 80 sufrimos las consecuencias de un proteccionismo que a fuerza de sustituir importaciones para “defendernos” del comercio exterior nos hizo incompetentes; y que a fuerza de inventar dinero donde no lo había se endeudó y creó inflación; durante los noventa, por el contrario, sufrimos de las liberalizaciones y de las privatizaciones de empresas corruptas que intentaron volvernos competitivos pero que al haberse realizado sin el cuidado necesario provocaron que unos cuantos se enriquecieran y que las cadenas productivas se quebraran. Hoy pagamos las consecuencias de ambos tipos de paternidad fallida: millones de mexicanos viven en la miseria y carecen de la educación y los recursos para salir adelante por sí mismos.
La pregunta que debe hacerse es ¿qué tipo de Estado necesita México para crecer? Y por supuesto, habría que descartar aquellos que en lo inmediato hemos sufrido. Desde mi punto de vista, necesitamos uno que sepa ver por todos los mexicanos y sobre todo por los más necesitados, pero que a la vez sea exigente y brinde los conocimientos y herramientas necesarias para que todo ciudadano pueda valerse por sí mismo.
Un modelo así, necesita dinero para actuar: mientras que los Estados de bienestar europeos alcanzan una recaudación de hasta 50% del PIB, a partir de la cual brindan los servicios que tanto envidiamos; nuestro país ronda apenas el 17%. ¿De dónde tomar entonces los recursos tan urgentes para sacar de la pobreza a millones de mexicanos?
Por supuesto que una de las alternativas es la de la reforma energética, pero nos encontramos enfrascados en las mismas luchas ideológicas de siempre, esgrimiendo verdades como si fueran absolutas, como si existiera un Dios y una respuesta única: o los mercados o una economía casera y planificada, autárquica y a la defensiva del exterior. Ambas respuestas nacen del miedo y por tanto, de la necesidad de simplificar el caos: o la mano invisible de los mercados o la mexicanidad heroica y cursi del nacionalismo trasnochado.
Claro que la desconfianza en los recursos extranjeros tiene que ver con la manera en que las reformas de primera generación se llevaron a cabo -y con la historia del país-, pero volver a los errores proteccionistas tampoco es la respuesta. El secuestro de rentas públicas es un problema que no tiene nacionalidad y lo necesario entonces es crear controles para que esto no suceda, pero no cerrarnos al mundo. Pemex necesita recursos para extraer gas y petróleo pero el gobierno también necesita de esos recursos (para escuelas y hospitales). ¿De dónde obtenerlos?
Tenemos que marchar hacia un Estado de bienestar, uno parecido a un Dios bueno y exigente. Pero hay que tener presente que este nunca será Dios. No puede crear riqueza donde no la hay a menos que la produzca con recursos existentes. Y es aquí donde puede tener lugar el acuerdo entre personas que saben que las reducciones ideológicas son un engaño. Más allá de las ideologías, necesitamos de un Estado fuerte que pueda contratar con nacionales y extranjeros para el mejor aprovechamiento de la riqueza del país, pero también sancionarlos si incumplen los convenios. La única posibilidad para lograrlo, creo, es aprovechar una novedad en nuestra historia: la del Pacto por México, el cual ha demostrado que las principales fuerzas políticas pueden ser racionales y dar resultados.
El enemigo principal de este proto-Estado de bienestar es la ideología de los radicales, quienes son enemigos de pactar, y amigos de las verdades absolutas.






