El autor recoge la discusión del texto anterior para llevarla a las arenas del derecho y la psicología de masas. En una, deslinda a los científicos de la responsabilidad que se les atribuye. En la otra, encuentra las motivaciones de una condena a todas luces visceral.
La condena
La severa condena a los siete científicos italianos miembros de la sección sísmica de la Comisión de Grandes Riesgos es sumamente severa: seis años de cárcel, inhabilitación perpetua para volver a ocupar un cargo público, compensación a las víctimas o a sus deudos por 7.8 millones de euros y pago de costas por 100 mil euros. El juez consideró a los acusados culpables de cooperación en homicidio culposo ya que la noche previa al sismo que devastó la ciudad de L’Aquila, los vecinos se fueron tranquilos a sus camas porque los científicos dictaminaron apenas unos días antes, el 31 de marzo, que no existía un peligro concreto a pesar de que desde hacía meses se venían registrando temblores en la zona. Las informaciones de los expertos —estimó el juez en su fallo— fueron inexactas, incompletas y contradictorias.
Tras la sentencia, el físico Luciano Maiani, presidente de la Comisión, dimitió. Lo siguió la mayoría de los miembros. Buena parte de la comunidad científica ha calificado la resolución como una intimidación destinada a cerrarle la boca a la ciencia. La Comisión Sismológica Europea ha manifestado su solidaridad con los científicos condenados: “No se puede condenar a un científico por algo que está fuera de su control”. Uno de los condenados ha dicho: “Todavía no entiendo de qué se me acusa”.
Sin embargo, no faltó quien celebrara la resolución. La entonces presidenta de la provincia, Stefania Pezzopane, de centroizquierda, declaró: “Esta sentencia requería valor y el juez lo ha tenido. Al fin un poco de justicia para L’Aquila”. El jurista Stefano Rodotá también defendió el veredicto: “¿Un proceso contra la ciencia? No. La condena fue pronunciada por homicidio culposo [por omisión de diligencia], con referencia al hecho de que la Comisión dio informaciones inexactas, incompletas y contradictorias sobre la peligrosidad de la situación”.
Como recuerdan los lectores, la madrugada del 6 de abril de 2009, en L’Aquila, ciudad de la región de los Abruzos, en el centro de Italia, un terremoto de 6.3 grados Richter ocasionó la muerte de 309 personas y lesiones a mil 500; además, dejó sin casa a otras 65 mil. Una desgracia descomunal. Seis meses antes se empezaron a sentir decenas de sismos, hasta 10 por día, de magnitud relativamente baja.
Uno de los ahora condenados, Bernardo de Bernardinis, subdirector del Sistema de Protección Civil de Italia, el único miembro de la sección que no es especialista en ingeniería sísmica o en sismología, declaró en conferencia de prensa tras la reunión con sus colegas: “En esta zona la oleada de sacudidas es algo que no alarma. Por el contrario, los técnicos piensan que es una situación favorable que la Tierra se mueva: es señal de que el terremoto va perdiendo fuerza. Es bueno que la Tierra descargue energía. Creo que podemos bebernos un vino montepulciano [el prestigioso tinto de la región]”.

Como en todas partes, los habitantes de L’Aquila, al sentir que temblaba, salían de sus casas corriendo y se quedaban en la plaza más cercana o en el interior de sus automóviles, y no volvían hasta que el sismo cesaba. Vivían con el miedo adherido a la piel. Tras la tragedia, muchos vecinos reprocharon: “¿Por qué nos robaron el miedo?”.
¿Se trata en verdad de una sentencia valiente y justa, como la califica Pezzopane?
Si, como apunta en estas mismas páginas el investigador universitario Gerardo Suárez, es falsa la aseveración de Bernardinis de que los pequeños sismos son una buena noticia porque liberan la energía sísmica acumulada —“no es creíble que especialistas de la talla de los otros seis miembros de la Comisión hayan hecho esta afirmación”—, lo relevante jurídicamente es que esos temblores de baja magnitud no eran tampoco un anuncio del megaterremoto que azotaría posteriormente a la ciudad; que esos pequeños movimientos de tierra no permitían presagiar ni que se estaba conjurando ni que se estaba anunciando un gran terremoto, y que la sección sísmica no negó en ningún momento la probabilidad de un sismo de gran magnitud. El mensaje de la sección, según Giulio Selvaggi, director del Centro Nacional de Terremotos y también miembro de la Comisión, no era en modo alguno tranquilizador. Y lo de tomarse un buen vino, como aconsejó Bernardinis, nunca es mal consejo.
Una consideración imprescindible para evaluar la sentencia es la de que, como advierte Gerardo Suárez, no se han identificado precursores confiables que permitan predecir temblores en el corto plazo… ni en el largo, agregaría yo. Algo muy distinto ocurre con las tormentas y los huracanes. Observados por satélites e instrumentos en tierra, es posible darle seguimiento continuo a su trayectoria y evolución, lo que permite ordenar una evacuación cuando las circunstancias la hacen aconsejable. No hay esa posibilidad respecto de sismos o erupciones volcánicas, que no dan avisos previos o no los dan claros e inequívocos.
El delito culposo
L’Aquila está ubicada en una zona de alto riesgo. Ha sufrido numerosos terremotos y su arquitectura es muy vulnerable. En cualquier momento podía volver a temblar, como tantas otras veces, tal como sucedió aquella fatídica madrugada, pero nadie podía prever —salvo Dios, que guardó silencio, y las sibilas— la intensidad que tendría el temblor. La probabilidad la sabían y la saben todos los habitantes de L’Aquila. Exactamente igual que lo que pasa, o no pasa, en la Ciudad de México: puede temblar o no temblar cualquier día del año, a cualquier hora, y eso todos lo sabemos, pero nadie sabe —nadie puede saber— exactamente cuándo sucederá y qué potencia tendrá el siguiente movimiento de la Tierra. Lo que es seguro es que habrá otros en momentos impredecibles. Uno de nuestros frecuentes sismos podría alcanzar de nuevo, hoy mismo (¡no lo quieran los dioses!), la violencia devastadora del de 1985, y no por eso habría que evacuar para siempre —pues siempre puede temblar— a todos los moradores de la ciudad. Eso sí: hay que fortalecer las edificaciones, cruzar los dedos y prender veladoras.
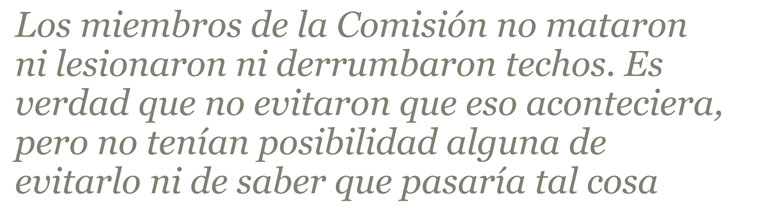
Si un asustado habitante o un temeroso turista le preguntara a un sismólogo en la Ciudad de México, temblorosa con frecuencia, qué hacer ante la eventualidad de una buena sacudida terráquea, no sería una mala respuesta que, ante la imposibilidad de la predicción, el especialista le contestara: “Si siente usted que la Tierra se está moviendo, salga de su casa sin bajar por las escaleras ni tomar el elevador. Pero solo hasta que lo sienta. Mientras tanto no estaría mal tomarnos un tequilita. Doble, de preferencia”. Si al instante siguiente, por decirlo con palabras de Francisco González Bocanegra, retemblara en sus centros la Tierra, y la sacudida produjera muertes, lesiones y daños, el especialista no sería culpable en modo alguno de tal resultado porque no le era factible predecir lo que sucedería. Y a lo imposible nadie está obligado.
Si mañana temblase con la misma intensidad que aquel inolvidable 19 de septiembre —¡toquemos madera; vade retro, Satanás!— y se cayeran edificios en Tlatelolco, casas en la Condesa y vecindades en Tepito —cuyos moradores saben que esa posibilidad existe—, ¿alguien podría exigir con sensatez que se castigara penalmente al titular de Protección Civil en el Distrito Federal? Una vez más: si bien se puede prever que ocurra un sacudimiento de la Tierra allí donde siempre ha sucedido, no es posible en modo alguno predecir el momento ni la intensidad.
La figura aplicada a los condenados —cooperación en homicidio culposo— supone la comisión de un homicidio, que en el caso no se dio. La muerte de las víctimas no fue causada por ser humano alguno sino por una fuerza de la naturaleza, cuya magnitud nadie hubiera podido predecir.
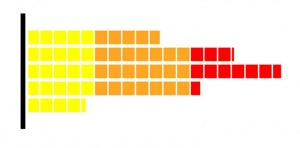
Además, para que exista delito culposo, por el que se condenó a los científicos italianos, es necesario que el autor de la conducta haya tenido la posibilidad de prever las consecuencias de su actuación. Los integrantes de la sección sísmica no podían saber lo que ocurriría aquella infausta madrugada. El derecho penal solo permite imponer un castigo a la persona que intencionalmente (delito doloso), o por descuido o negligencia (delito culposo), lesiona un bien jurídico, o no evita su lesión si tenía el deber de salvaguardarlo y la posibilidad de hacerlo. Los miembros de la Comisión no mataron ni lesionaron ni derrumbaron techos. Es verdad que no evitaron que eso aconteciera, pero no tenían posibilidad alguna de evitarlo ni de saber que pasaría tal cosa. Los especialistas tenían la misma posibilidad de predecir un sismo tan devastador que cualquier habitante de L’Aquila: ninguna.
El chivo expiatorio
El poeta francés Guillaume de Machaut escribió en el siglo xiv acerca de ciertos acontecimientos catastróficos que presenció antes de que el terror lo orillara a encerrarse en su casa a esperar el final de la prueba. Se observan signos en el cielo. Llueven piedras y golpean a todos. Ciudades enteras han sido devastadas por el rayo. En la que residía el poeta —no dice cuál— muere una gran cantidad de personas. Algunas de estas muertes se deben a la maldad de los judíos y de sus cómplices entre los cristianos. Estos malvados envenenaban los ríos, las fuentes de abastecimiento de agua potable. La justicia celestial se cumplió mostrando a los autores a la población, que los mató a todos. Pero la gente no cesó de morir, cada vez en mayor cantidad, hasta que un día de primavera Guillaume oyó música en la calle y unos hombres y mujeres que reían. La pesadilla había terminado.
Los lectores de hoy consideramos con escepticismo esos signos en el cielo y esa lluvia de piedras, que reflejan más bien la histeria colectiva, pero el número elevado de muertes ocurrió en realidad. Fueron causadas por la peste negra que asoló el norte de Francia entre 1349 y 1350. Igualmente verdadera es la matanza de los judíos, justificada por los rumores de envenenamiento del agua que circulaban por todas partes. El dios iracundo está irritado por una culpa que no es igualmente compartida por todos. Para conjurar el azote, escribe el fabulista La Fontaine, hay que descubrir al culpable y entregarlo a la divinidad.
En su excelente estudio El chivo expiatorio, René Girard distingue las persecuciones colectivas, que son violencias perpetradas por multitudes homicidas, como la matanza de los judíos, de las persecuciones con resonancias colectivas, que son violencias del tipo de la caza de brujas, legales en sus formas pero estimuladas generalmente por una opinión pública sobreexcitada.
La sobreexcitación que da lugar a tales persecuciones puede ser generada por causas naturales —inundaciones, epidemias, sismos o sequías— o por factores internos —disturbios políticos o conflictos religiosos. En un caso u otro, observa el fraile portugués Francisco de Santa María en 1679, “tan pronto como se enciende en un reino o en una república este fuego violento e impetuoso, se ve a los magistrados estupefactos, a las poblaciones asustadas, al Gobierno político desarticulado. No se obedece a la justicia; los oficios cesan; las familias pierden su coherencia y las calles su animación. Todo queda reducido a una extrema confusión y todo es ruina porque todo se ve afectado y alterado por el peso y la dimensión de una calamidad tan horrible”.
La magnitud del desastre conmociona y desconcierta. Los hombres sienten impotencia y desconcierto ante el fenómeno y, extrañamente, no se les ocurre interesarse por las causas naturales sino buscan explicarlo por causas sociales y, sobre todo, morales. “La multitud siempre tiende a la persecución —explica Girard— pues las causas naturales de lo que la turba, de lo que la convierte en turba, no consiguen interesarle. La multitud, por definición, busca la acción pero no puede actuar sobre causas naturales. Busca, por tanto, una causa accesible y que satisfaga su apetito de violencia. Los miembros de la multitud son perseguidores en potencia pues sueñan con purgar a la comunidad de los elementos impuros que la corrompen, de los traidores que la subvierten”.
En los desastres naturales la acusación permite trasladar la responsabilidad de la naturaleza —a la que no se tiene posibilidad alguna de castigar— a individuos concretos. A lo largo de la historia las minorías étnicas y religiosas han polarizado en su contra a las mayorías. Los anormales también han sido blanco de la antipatía colectiva: enfermos, locos, deformes, mutilados e inválidos. Asimismo hay una anormalidad social, no siempre encarnada en las personas desfavorecidas socioeconómicamente. En los periodos de crisis, por ejemplo en las revoluciones, los privilegiados —monarcas, aristócratas, ricos, clero— están en la mira de los perseguidores.

No se elige a los perseguidos con motivo de sus crímenes sino de sus rasgos victimarios, que sugieren su afinidad culpable con la crisis. Se atribuye a las víctimas la culpabilidad de la crisis y se reacciona contra ellas destruyéndolas o expulsándolas de la comunidad que contaminan. Advierte Girard: “Todo el mundo entiende que la víctima no ha hecho nada de lo que se le reprocha pero que todo la señala para servir de exutorio a la angustia o a la irritación de sus conciudadanos”.
La víctima no puede defenderse: está condenada a priori. En la persecución con resonancia colectiva será sometida a un juicio, pero el veredicto responde no a las pruebas ni a los argumentos en su contra sino al entorno pasional que exige castigo, al prejuicio que la multitud sobreexcitada ha contagiado al tribunal. El chivo expiatorio —apunta Girard— es “el único responsable de todo, un responsable absoluto […], única causa fáctica y omnipotente frente a un grupo que se considera a sí mismo como enteramente manejado”.
Telón
Seguramente no pensando en los sismos sino en los peligros que se corren a la intemperie, Pascal escribió memorablemente que los problemas del hombre empiezan cuando este toma, por la mañana, la estúpida decisión de salir de su recámara. En efecto, la vida siempre supone riesgos. Algunos pueden prevenirse, otros reducirse, otros más postergarse, siempre que se prevean. Salir o no salir en ocasiones hace la diferencia entre la vida y la muerte. Pero hay fenómenos naturales que no son precedidos por signos que los hagan previsibles. La intensidad del temblor de L’Aquila no se podía saber ni se supo sino cuando estaba ocurriendo. Una razón probable de que muchos habitantes no hayan salido de sus casas a pesar de la fuerza del movimiento telúrico es la hora en que este aconteció —las 3:32—, en la que el influjo de Morfeo suele ser irresistible.
La condena a los miembros de la sección sísmica de la Comisión de Grandes Riesgos es consecuencia de una persecución de resonancia colectiva; forma parte de la serie de fallos pronunciados a lo largo de la historia que no han estado motivados por el afán de hacer justicia sino por el mísero propósito de ofrecer chivos expiatorios a las víctimas de un hecho y a ciertos sectores de la opinión pública. Ni siquiera es una venganza, pues la venganza, para serlo auténticamente, ha de recaer sobre los culpables de un proceder reprobable: es un acto profundamente irracional.
Históricamente las colectividades han visto con animadversión, o al menos con desconfianza, a las minorías étnicas o religiosas, o a los anormales. También los científicos se apartan de la normalidad: sus estudios les han permitido saber cosas que el común de las personas no sabe. Eso los hace distintos a la generalidad y da lugar en ciertos casos —por ejemplo, en el ejercicio de un cargo público— a exigirles mayor responsabilidad social que al resto de los mortales. Pero esa exigencia ha de ser razonable. No lo es si se les responsabiliza de no haber pronosticado cuándo ocurriría lo imprevisible. No importó tal obviedad al juez que dictó la condena ni a quienes la celebran: había que satisfacer el clamor de castigo de la comunidad dolida y sobreexcitada. ¿Una sentencia cuya emisión requería valor y que hizo justicia a L’Aquila? Como no es posible castigar a la Tierra por sus tropelías, se castigó a quienes no adivinaron lo impredecible.
_____________________________
Luis de la Barreda Solórzano, coordinador del Programa Universitario de Derechos Humanos de la UNAM, fue fundador y presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la unam, es profesor de derecho penal en dicha universidad y en la UAM. Entre sus obras se encuentran Los derechos humanos, una conquista irrenunciable; El jurado seducido; El pequeño inquisidor, y ¿Qué es esta monstruosidad?






