En México, el desarrollo democrático ha llevado a la conformación de un sistema de partidos más complejo y a elecciones más competidas que los de hace apenas unas décadas. El pluralismo político, a la vez, dificulta los acuerdos que el país tanto requiere. Sobre estos retos y, en general, sobre nuestro proceso democratizador, aún inconcluso, Este País sostuvo una charla con Leonardo Valdés Zurita, actual presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral. Estudioso, desde la academia, de los comicios en nuestro país, Valdés Zurita es doctor en Ciencia Social por El Colegio de México y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Ha sido profesor titular en las universidades Autónoma Metropolitana y de Guanajuato, así como presidente de la Sociedad Mexicana de Estudios Electorales. También formó parte del Consejo General del Instituto Electoral del Distrito Federal. ARM
ARIEL RUIZ MONDRAGÓN: Hace 20 años, siguiendo a Giovanni Sartori, usted caracterizaba el sistema de partidos mexicano como uno de partido hegemónico pragmático, cuya época clásica habría sido de 1958 a 1988. Desde entonces, ¿cuáles han sido los principales cambios que usted aprecia en ese sistema?
LEONARDO VALDÉS ZURITA: Siguiendo al propio Sartori, hay que entender que las transformaciones de los sistemas de partidos se producen por dos vías: la endógena, las cuestiones internas, y las exógenas, asuntos que suceden en el medio ambiente, que están fuera del sistema de partidos y que lo obligan a transformarse.
En nuestro país se han presentado elementos tanto endógenos como exógenos. Una de las características del partido hegemónico señaladas por Sartori es que, además de que nunca pierde las elecciones, tampoco se divide. Logra consolidar su hegemonía porque logra mantenerse unido en torno a un proyecto, a un programa, a una visión de la sociedad. En su libro, Sartori ponía como ejemplos de sistema de partido hegemónico al mexicano y al polaco.
Pero en 1976 sucedió algo que empezó a impulsar cambios, algunos de ellos endógenos. Hubo una crisis del Partido Acción Nacional (PAN), por lo que no postuló candidato a la Presidencia de la República, y el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presentó un candidato al que se adhirieron el Partido Popular Socialista y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana. Así, fuimos a la primera elección presidencial en la que oficialmente hubo un solo candidato reconocido, que ganó la elección porque no podía perderla. Esa es la regla máxima del sistema de partido hegemónico.
Pero también hubo un cambio exógeno: otra formación política, el Partido Comunista Mexicano, que no tenía reconocimiento ni formaba parte del sistema de partidos, decidió postular a Valentín Campa como su candidato presidencial y logró una presencia nacional. Esto se convirtió en un elemento exógeno que llamó la atención en el sentido de que había algún conglomerado social que no se sentía representado por los partidos legalmente reconocidos y que quería participar en el sistema de partidos.
Por eso la reforma electoral de 1977 fue muy importante: abrió el sistema de partidos a esas presiones exógenas para incorporar nuevas fuerzas partidarias, de tal suerte que allí hubo un momento de quiebre del sistema de partido hegemónico, no por una crisis, sino por esta combinación de factores endógenos y exógenos.

Después vino un segundo momento de quiebre. Se dio en 1988, cuando ya había más partidos políticos legalmente reconocidos y ya estaban incorporados nuevos contingentes sociales a la lucha electoral. Sucedió con el proceso de postulación del candidato presidencial del PRI. Los sistemas de partidos son sistemas de competencia de doble nivel: uno interno, cuando los precandidatos compiten al interior de su partido para definir quién es el candidato, y el segundo, cuando ya todos los partidos tienen sus candidatos y van a la competencia por el cargo de elección. En 1988, en el partido hegemónico surgió la posibilidad de una competencia interna para la selección de su candidato presidencial, pero el PRI no tenía los recursos institucionales para darle cauce a un proceso de competencia de esa naturaleza. Al final se tomó la decisión de postular un candidato presidencial, y el otro participante, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, decidió separarse del partido. Sartori dice: el partido hegemónico se mantiene como tal porque no se divide, y sucedió que en 1988 hubo una división del partido hegemónico, lo que hizo que se presentara otro elemento endógeno de cambio en el sistema de partidos.
Yo diría que todo este proceso de transformación ha tenido dos motores y un resultado. Uno de los primeros ha sido la implantación del pluralismo político en nuestra sociedad. Hasta los años setenta y quizá los ochenta, el partido que nació de la Revolución mexicana, con la legitimidad que le dio el ser impulsor de las transformaciones sociales de este país como producto del programa revolucionario, acaparó la preferencia electoral de la gran mayoría de los ciudadanos mexicanos, y cuando tenía algún riesgo de perder la elección con una ley que no era muy equitativa, siempre tuvo posibilidades de cometer, incluso en el límite, algún fraude en las elecciones.
Pero no se puede ocultar que ese partido tenía el apoyo mayoritario de la población. Había una vocación unanimista en el pueblo mexicano que, insisto, es totalmente comprensible: un partido que enarboló las banderas de una revolución social que transformó significativamente a este país. Pero eso, que se podría decir que fue válido por varias décadas, empezó a hacer crisis en los años sesenta con los movimientos médico y estudiantil, en los años setenta con la guerrilla, en los años ochenta con la división del propio partido hegemónico, y lo que empezamos a observar es que se fue implantando el pluralismo político, lo que impulsó los cambios.
El otro motor fue que nuestra clase política se dio cuenta de que era necesario hacer modificaciones institucionales para darle cauce a ese nuevo pluralismo político, y logró construir los acuerdos y consensos para ir modificando la Constitución, para reconocer nuevos partidos y darles espacio a través de la representación proporcional, primero en la Cámara de Diputados, después en los ayuntamientos y posteriormente incluso en el Senado de la República, así como para darles prerrogativas con el fin de crear un nuevo padrón electoral y el IFE después de la crisis de 1988.
Esto es muy importante porque, en los países donde no se han sincronizado ese tipo de motores, lo que tenemos es que el resultado ha sido muy distinto al de México. En algunos países de Europa del Este, cuando cayó el muro de Berlín y apareció un pluralismo social que existía pero que no era reconocido, no hicieron las adecuaciones institucionales para darles cauce, y se produjeron movilizaciones sociales, revoluciones, desintegración de países y la desaparición del socialismo real. Esto fue porque no se encendió el motor del cambio institucional y no hubo instituciones para lograr que esta pluralidad política de la sociedad pudiera expresarse.
En otras naciones, como la India durante una larga etapa, hubo cambios institucionales y en las normas, que hicieron las elecciones más competitivas, más equitativas y más justas, con autoridades más imparciales, pero la vocación unanimista o mayoritaria se mantuvo sólida y un partido que tiene un origen que lo consolida política e ideológicamente sigue gobernando. Así ocurrió allí con el Partido del Congreso, que nunca fue un partido hegemónico, pero sí fue (y sigue siendo en alguna medida) un partido dominante que gana la gran mayoría de las elecciones.
En nuestro país sucedió —no por suerte sino por la evolución histórica y, también hay que decirlo, por la inteligencia y el compromiso democrático de un segmento importante de nuestra clase política— que a ese desarrollo del pluralismo correspondiera un cambio institucional que le ha ido dando cauce y que nos ha permitido llegar a lo que hoy tenemos.
¿Qué es lo que tenemos? Un sistema de partidos plural y competitivo, que cumple con el requisito básico de la democracia, como también Sartori lo pone en su libro: donde no hay alternancia no hay democracia. Y aun va más lejos: no alternancia de facto, sino alternancia como una posibilidad. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se pone en juego el poder político en las elecciones, y los ciudadanos deciden quién lo detenta, estamos hablando de una democracia. Cuando esto no ocurre, entonces estamos hablando de otra cosa que no es democracia.
Tengo la convicción, no solo como académico sino también como ciudadano y como funcionario electoral, que de los años setenta del siglo pasado a la segunda década del siglo XXI hemos logrado una transformación radical en términos de pasar de un sistema hegemónico, en el que no había democracia en el sentido de la posibilidad de la alternancia, a un sistema democrático en el que la posibilidad de la alternancia en la Presidencia de la República, en las gubernaturas, en las presidencias municipales, en la mayoría de los congresos, incluyendo el federal, es una realidad.
Nuestros ciudadanos, creo yo, ya aprendieron que pueden votar en libertad y que, al usar su voto, pueden cambiar de gobierno si es que no están de acuerdo con lo que este, en una coyuntura histórica, está proponiendo y realizando.
Eso es un avance importante, pero además está expresado en una conformación pluripartidista; no hemos creado un bipartidismo, quizá porque México es tan grande y heterogéneo que no da para un sistema bipartidista. Tenemos tres partidos muy fuertes, y a nivel nacional otros cuatro que tienen presencia; a nivel estatal, tenemos 25 partidos políticos locales que reciben una cantidad de votos que les permite mantenerse como opciones en ese nivel de competencia política.
Creo que en México no podemos confiarnos, pero podemos estar satisfechos de lo que nos ha tocado vivir en este cambio histórico de ya varias generaciones.
En 1994 usted escribía que para hablar del fin de la transición democrática se requería que las elecciones fueran procesos básicamente incuestionables. Debían tener, por una parte, validez legal y, por la otra, credibilidad social. Considerando los cuestionamientos que ha habido en las elecciones presidenciales de 2006, especialmente, y de 2012, ¿aquello se ha logrado? Hace un año usted escribía que falta la credibilidad de los resultados por parte de los derrotados.
En los años noventa, cuando yo hacía ese alegato, las encuestas de opinión empezaban. Las mediciones sobre la confianza en el resultado de las elecciones todavía no existían, o por lo menos no se publicaban, no había acceso a ese tipo de información. Hoy existen, se publican, se debaten, y hoy uno de los argumentos para decir que no hay credibilidad en las elecciones se basa en el hecho de que las encuestas reportan ciertos porcentajes de desconfianza. Yo diría que en ese entonces a lo mejor eran mayores los porcentajes, nada más que no lo sabíamos.
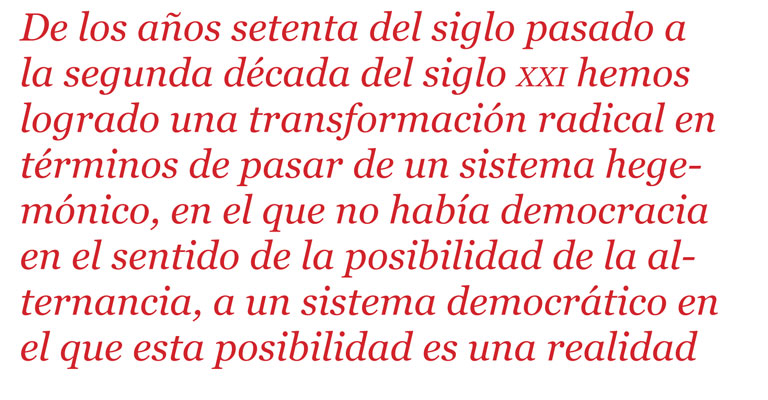
Hay otras cosas que debemos analizar con mucho cuidado, por ejemplo, que esas encuestas sobre los estados de ánimo no siempre informan sobre las acciones de la gente. Para ponerlo en términos muy claros: con cierta frecuencia hay encuestas latinoamericanas que dicen: “Los ciudadanos mexicanos no valoran la democracia; preferirían un régimen distinto al democrático si así se resuelve el problema social”. Es una llamada de atención. Pero cuando usted convoca por millones a los ciudadanos para que sean funcionarios electorales, ellos aceptan la capacitación y el día de las elecciones van e instalan las casillas, reciben la votación, la cuentan, llenan las actas y entregan los paquetes. En la elección de 2012 hubo un millón de funcionarios de casilla y dos millones de representantes de los partidos políticos, y más de 50 millones de ciudadanos, de un padrón de 74 millones, participaron como votantes. Las encuestas dicen cosas, reflejan el estado de ánimo, pero las estadísticas de participación y votación dicen otras cosas, como que a lo mejor nos hemos vuelto más críticos y quisiéramos que las cosas estuvieran mejor.
Lo cierto es que estamos mejor informados y que, también como producto de la democratización, hoy podemos expresar nuestras opiniones con mayor libertad. Así, esa legitimidad electoral de principios de los noventa, cuando apenas habíamos dejado atrás el viejo sistema electoral que hizo crisis en 1988, era una cosa, y otra muy distinta es lo que hoy tenemos, que está vinculada con la otra cuestión que usted señala y que es muy relevante.
Justo en 1994 vino Felipe González a México y dio una conferencia magistral en el ife. Había sido presidente del Gobierno español y recientemente había perdido la reelección. En aquella ocasión dijo: “La aceptabilidad de la derrota, condición de la democracia”. Era una reflexión sobre su propia experiencia; había perdido y había tenido dos opciones: aceptar o no aceptar, y había decidido lo primero.
El aceptar la derrota es un ingrediente democratizador porque es lo que permite a un sistema resolver institucionalmente esas pasiones que se desatan en los procesos electorales. También decía Sartori: los sistemas de partidos se constituyen cuando las facciones dejan de serlo y empiezan a ser partidos. Eso quiere decir: cuando dejan de perseguir el interés de sus agremiados y empiezan a perseguir el interés de la nación, definido por ese partido, que no es el mismo que define otro partido. En ese momento, en su interpretación de cuál es el interés de la nación, el partido tiene que entender que es parte de un todo que lo supera, que hay otros que tienen proyectos distintos, tan válidos como el propio, y que en democracia los proyectos pueden ir alternándose en función de su capacidad de obtener el apoyo de los ciudadanos en elecciones libres y justas. En ese proceso, aceptar la derrota es fundamental porque le da continuidad al sistema y permite que fluya la competencia democrática. Permite también que se den condiciones de democracia consensual donde el ganador tenga que escuchar las propuestas de quien perdió y haga un esfuerzo por incorporar sus demandas a un programa de gobierno que permita el desarrollo y la estabilidad.
Hoy, siendo legales nuestras elecciones, tienen todavía un pequeño déficit de legitimidad vinculado con un déficit de cultura cívica de nuestras élites políticas y de una parte de la ciudadanía que, efectivamente, todavía no se incorpora a la cultura democrática que reconoce la diferencia, acepta la pluralidad, cultiva la tolerancia, persigue el Estado de derecho, acata la norma y cumple con sus obligaciones.
En un artículo del año pasado escribió usted que nuestra democracia aún no ha dado resultados tangibles en el ámbito de la resolución de los grandes problemas del país. ¿Por qué ha ocurrido esto?
Hay que tomar en cuenta dos cosas. En primer lugar, la democracia no está pensada ni diseñada para resolver otros problemas sociales, sino para resolver un problema: quién gobierna, y si ese gobernante va a hacerlo a partir de la legalidad y va a tener un ejercicio legítimo. Yo creo que en eso hemos avanzado.
En segundo lugar, considero que 2006 es una clara muestra de que perdieron sincronía los motores del cambio político en México. El pluralismo avanzó tanto que llegamos a una elección con 0.56% de diferencia. ¿Qué elección más plural y competida que esa elección presidencial, donde la diferencia fue tan estrecha? Pero desde 1996 el cambio institucional se había detenido; no se consideró, después de la alternancia presidencial de 2000, la necesidad de hacer reformas electorales para actualizar el sistema en materias tan sensibles como la participación de los medios de comunicación y la fiscalización de los recursos que utilizan los partidos políticos. Por eso en 2007 se le volvió a dar marcha al motor del cambio institucional y tuvimos una reforma constitucional, y otra al Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe) en 2008, que atacan aquellos temas. Esto significó volver a sincronizar el cambio institucional con la implantación del pluralismo.

Lo anterior ha generado que las elecciones sean más competidas; las alternancias son mucho más frecuentes en todos los niveles gubernamentales, y también el fenómeno de los gobiernos divididos. Esto en las democracias más tradicionales se convierte en una limitación para tomar decisiones.
Eso estuvimos viviendo desde la alternancia en la Presidencia hasta hace muy poco tiempo. El nuestro no es un sistema bipartidista sino pluripartidista, y la pluralidad está expresada en los órganos legislativos. ¿Cuál es la solución? Lo que en teoría política llamamos democracia consensual, en la que para gobernar no basta tener mayoría sino que hay que construir la mayoría más amplia posible, lo que quiere decir que quien gana se sienta a negociar con los que perdieron.
Yo creo que el Pacto por México es un primer intento de democracia consensual en este país. Me da la impresión de que el Presidente, que no tiene mayoría en el Congreso, se dio cuenta de que para darle gobernabilidad al sistema necesita construir un programa de gobierno con las otras fuerzas políticas, porque apoyarse solo en su fuerza política no le da gobernabilidad y, sobre todo, no le permite aprobar o proponer las reformas para resolver otros problemas que tiene el país. De lo que está en el pacto, algunas eran propuestas originales del presidente Enrique Peña Nieto y de su partido, pero otras son propuestas del pan y del PRD, que se han conformado en un programa de gobierno por lo menos a corto plazo, y que permitirán ir avanzando en la solución de los problemas de esta nación.
También hay que ser equitativos y objetivos: hubo en los sexenios anteriores reformas constitucionales trascendentes para la gobernabilidad de nuestro país y para los derechos de los ciudadanos, que se lograron a pesar de que el partido del presidente no tenía mayoría en el Congreso de la Unión. Me refiero, por ejemplo, a la reforma de transparencia y la creación del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (IFAI), lo que fue un avance significativo que está alineado con un tema que es fundamental en la democracia: la rendición de cuentas.
En 2011 también hubo un avance fundamental en la reforma al artículo primero de la Constitución para darle un nuevo nivel a los derechos humanos, de tal suerte que, a pesar de que estábamos en una situación de Gobierno dividido y que seguimos en ella, la experiencia de los dos sexenios anteriores es que en algunos temas sensibles para nuestra población se logró avanzar.
Ahora estamos, con este nuevo ensayo de democracia consensual, ante la posibilidad de que se avance más, sobre todo en aquellas decisiones institucionales que ayuden a establecer los cimientos de nuevas políticas públicas que resuelvan los problemas de la educación, del empleo, de la vivienda, del desarrollo económico, los que tenemos desde que nos constituimos como nación en el siglo XIX.
¿Cuáles son los principales problemas de la democracia mexicana en la actualidad? Por ejemplo, usted ha abordado uno crucial: la educación cívica.
Prefiero plantearlos como déficits. Están en tres áreas: primero, el tema de la cultura democrática, de esta perspectiva de educación cívica en la que se generen, desarrollen y profundicen los valores democráticos, el reconocimiento y el respeto a la diversidad de puntos de vista, el esfuerzo no solo por tolerar la opinión diferente sino también por integrarla en la opinión propia. Ese pluralismo político se logra consolidar bien en los sistemas democráticos cuando va acompañado del pluralismo cultural, societal, cuando a la persona no se le discrimina y cuando se permiten las expresiones culturales diversas. Es un ingrediente fundamental de todo sistema democrático e, insisto, en México estamos apenas dando los primeros pasos en esa materia.
Segundo: nuestro sistema de partidos. Ya tenemos uno plural, y ya se participa en el segundo nivel de competencia en términos equitativos y democráticos. Pero el primer nivel de competencia no está resuelto: seguimos sin tener una ley de partidos que los obligue a observar principios y procedimientos democráticos en la elección de sus candidatos y de sus dirigentes. Necesitamos una ley de partidos que resuelva temas como la cuota de género no en el registro de candidatos sino en sus procesos internos de selección, y que, además, estos se ajusten a los principios democráticos: que tengan un padrón de militantes auditable, que los precandidatos tengan la posibilidad de hacer sus campañas y transmitir su mensaje.
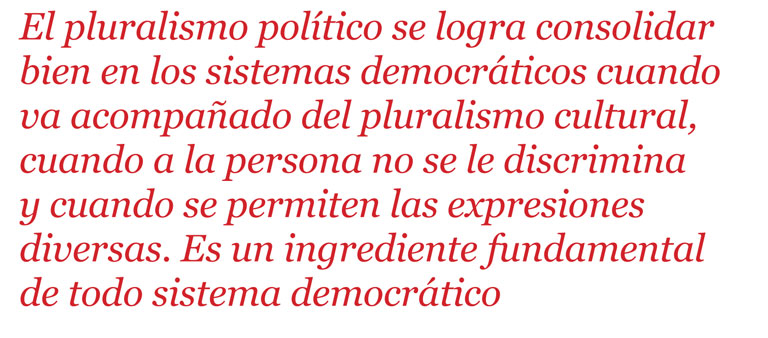

El tercer déficit es el que tiene que ver con el procesamiento del segundo nivel de competencia, que significa no solo respetar las reglas de la competencia, aceptar los resultados y reconocer las derrotas cuando se presenten, sino también, después de eso, entender que hay posibilidades de participar en los consensos, pero no solo como voluntad de los dirigentes políticos sino también en el marco institucional. A mí me parece que las democracias consensuales se consolidan incluso en regímenes presidenciales que tienen algunos elementos de parlamentarismo, como cuando el presidente elige a un secretario pero lo ratifica un órgano legislativo, de tal suerte que el postulado deberá tener competencias técnicas y políticas para el cargo al que está siendo propuesto. Si a esto agregamos un buen servicio civil de carrera en las administraciones públicas federal y locales, podría suceder que —en ese último nivel de la democracia, en donde ya no estamos pensando solo en cómo se elige al gobernante sino en cómo gobierna y cuál es el mandato que tiene que satisfacer— encontráramos incentivos institucionales para que se resuelvan los problemas, para que se construyan decisiones y, sobre todo, para que haya confianza en que, efectivamente, quienes están en los cargos de responsabilidad son personas competentes.
Al respecto, hay que revisar el tema de la reelección de diputados y senadores. No creo que sea el momento de pensar en la de presidente de la República y de gobernadores, porque tenemos periodos muy largos de ejercicio. En el caso de los diputados, sería conveniente que se pensara en dos reelecciones, para que pudieran tener un periodo de hasta nueve años si hacen bien su trabajo, y presentarse a la reelección para rendir cuentas.
Para los senadores, que hoy tienen un periodo de seis años, habría que pensar que, con una reelección, podrían llegar hasta los 12 años en esa posición. En el caso de los presidentes municipales, habría que pensar no en dos sino hasta en tres reelecciones sucesivas. Eso le daría solidez a un sistema democrático con rendición de cuentas, que es uno de los requisitos de la democracia.
¿Qué opina de la propuesta de creación del Instituto Nacional de Elecciones?
Es una buena idea. Observo que el Pacto por México es un primer ensayo de democracia consensual, y lo celebro porque es un estadio superior del desarrollo democrático de nuestro país; es una decisión inteligente por parte de las fuerzas políticas. Están clarísimos los 95 puntos, y entre ellos uno es la creación de un Instituto Nacional de Elecciones, propuesta que va acompañada de una Ley Nacional de Elecciones y una Ley General de Partidos Políticos.
Yo creo que son tres elementos que se tienen que pensar integralmente; no podemos avanzar solamente en uno de ellos. Habría que pensar que es un trípode para el desarrollo del sistema electoral mexicano. Si se resuelven bien los temas torales de la Ley General de Partidos Políticos y se impulsa la democratización de estos, se trataría de una aportación importante. Si en una Ley Nacional de Elecciones logramos homogeneizar las condiciones de competencia para la Presidencia de la República pero también para las presidencias municipales y todo lo que hay en medio, y establecemos condiciones de equidad para la competencia, será un aporte importante. Con esas dos leyes, una autoridad electoral nacional podría hacerse cargo de la buena conducción y organización de las elecciones y de dar confianza a los ciudadanos de que los votos se cuentan bien y de que valen en las decisiones de gobierno.
Esto, además, tendría otro ingrediente: aunque quizá no demasiado grande, sí habría un ahorro presupuestal, lo que nunca es despreciable, y menos en un país como el nuestro, con tantas carencias y que necesita de tantas inversiones para resolver problemas.
Finalmente, hay que decir que ese Instituto Nacional de Elecciones puede aprovechar la experiencia institucional del IFE y su servicio profesional, que es un activo de la democracia mexicana.
_______
ARIEL RUIZ MONDRAGÓN es editor. Estudió Historia en la UNAM. Ha colaborado en revistas como M Semanal, Metapolítica y Replicante.






