Si las instituciones son inseparables de los hombres que les dan vida, no es una exageración decir que la democracia mexicana le debe mucho a uno de sus arquitectos. El siguiente es el retrato de un intelectual que ha puesto sus mejores esfuerzos para lograr, entre otras cosas, que la pluralidad de un país esté representada en sus cuerpos legislativos.

México: la difícil democracia (México, Taurus, 2013) no es un producto académico en sentido estricto, pero está escrito por un académico. Así debe ser leído y comprendido. Se trata, como el mismo autor advierte en la presentación del mismo, de una recopilación de artículos publicados en el diario Reforma entre 2010 y 2012, en poco menos de tres años. Es, como se aduce en la contraportada, el testimonio y pensamiento de “uno de lo artífices de la democracia mexicana” que ofrece “un panorama caleidoscópico de la realidad mexicana”. El libro concentra sus reflexiones y opiniones en la dimensión política de dicha realidad aunque no se omiten otros ámbitos de la misma (“Medios de comunicación”, “La cuestión social”, “Delincuencia y justicia”) de enorme valía e importancia, así como la serie de artículos que se recopilaron bajo el título de “Remembranzas y divertimentos”.
Woldenberg es, a nadie se le escapa, un académico que ha escrito una buena cantidad de líneas sobre nuestro tránsito democrático, el régimen mismo que derivó de él y los déficits que se le plantean a nuestra democracia. Pero, como también se sabe, ha sido un actor clave en este proceso democratizador, primero como miembro del Consejo General del ife “ciudadanizado”, después como presidente del ife que completó esta tarea de autonomizar al órgano electoral. En un nivel intermedio al académico y político, está el Woldenberg comentarista, observador de la vida pública mexicana (no en exclusiva), miembro de ese conglomerado heterogéneo de personalidades (intelectuales, investigadores, profesores, consultores) que con cierta regularidad escriben o se presentan en algún medio (la figura que ambigua y malamente los representa es la de “analista político”). Justo en esta faceta se inscribe el libro.
El título es revelador de la propia visión del autor. Como constructo derivado de la historia del país, como proceso político en sí misma, la democracia no es un punto de llegada que permita quedarnos quietos, contemplando el hermoso escenario de la convivencia pacífica, como si la armonía llegara de un pasado oscuro a un presente virtuoso. Justo esa ha sido la crítica que en los años ochenta y principios de los noventa se le hizo a la teoría de las transiciones: suponer que había un camino predeterminado de arribo —como si el autoritarismo no pudiera resurgir— y que, llegado a su fin, las cosas se solucionarían —como si en la democracia no hubiera conflictos que atender. El supuesto implícito, simplista por decir lo menos, era: la democracia, per se, es mejor que el autoritarismo. Un supuesto compartible pero que no revela la complejidad, los riesgos y las dificultades de la construcción democrática.
El mismo autor lo dice con tino en las primeras líneas de la presentación: “México logró construir una democracia germinal […]. Pero la democracia no es una estación terminal y menos un sombrero de mago. Su consolidación, su futuro, sus calidades no están garantizadas y tampoco porta mecánicamente las capacidades para resolver problemas de la más distinta índole […] la democracia puede asentarse o no, consolidarse o debilitarse” (p.13).
Aparecen en esta cita dos conceptos clave de los últimos años en la literatura de la democratización: consolidación y calidad. En general, los temas que se repasan en esta obra se cruzan con ambos. La consolidación alude a la persistencia del régimen democrático, a su sobrevivencia, a la resistencia que presenta ante los eventuales embates por minar su legitimidad o transformar regresivamente sus reglas (de acceso o de ejercicio del poder). En ese sentido, lo que muestra Woldenberg es que los avances democráticos nos indican que el régimen se halla consolidado en lo fundamental o bien, si se quiere ser menos optimista, está cercano a estarlo. El reconocimiento de las elecciones como único método válido para disputar el poder y distribuirlo en los órganos de representación es la prueba más fehaciente de ello; pero también es prueba el conflicto poselectoral de 2006, la movilización en contra del “fraude” y los reclamos contra las autoridades electorales que, si bien es cierto mermaron la confianza en ellas, no consiguieron anular su credibilidad. La democracia resistió, para decirlo en una frase contundente.
La calidad no nos habla de un proceso (cómo se llega del estado x al estado y, como lo hace la consolidación) sino que se pregunta por el estado de la democracia en un momento determinado. Es, en rigor, una evaluación, un diagnóstico de la condición democrática vista con mayor amplitud; ya no es solamente dar cuenta del funcionamiento del mecanismo electoral para decidir la disputa por el poder, sino también de los otros mecanismos que regulan su ejercicio y las dimensiones que reflejan la satisfacción y realización ciudadana. Se trataría de evaluar: el Estado de derecho, las rendiciones de cuentas (vertical y horizontal), las posibilidades de participación, la responsividad, la libertad y la igualdad. Estos dos últimos aspectos, traducidos en los valores “madre de la democracia”, son su sentido último. Si un régimen no alcanza a colmarlos, significa que alguna de las partes procedimentales no funciona adecuadamente y, por tanto, su calidad es media o baja. En esta dirección, el abordaje de Woldenberg a “los ingentes problemas que deterioran la convivencia social: la pobreza, la desigualdad, las masivas migraciones, las rutinas discriminatorias, la violencia […]” (p.14-15) son problemas de calidad democrática innegables. Puede asumirse que, en este terreno, nuestros déficits son más grandes y podemos ser menos optimistas que en el campo de la consolidación.
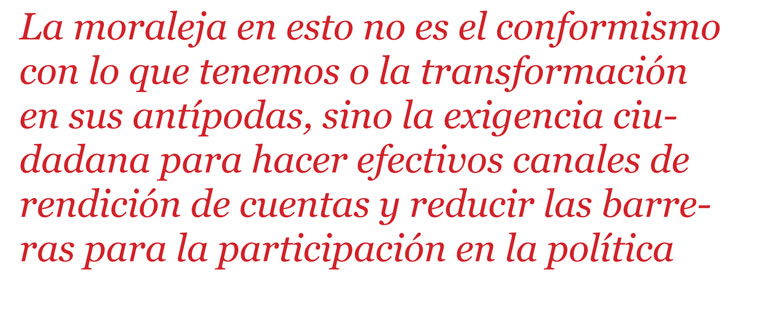
Las anteriores razones debieran ser suficientes para acercarse a este libro y se resumen en una sola: su concepción general nos transmite la idea de que la construcción democrática —en sus facetas de consolidación y calidad— es un asunto de todos los días pero, no por rutinaria, menos compleja. A ello habría que agregarle como incentivo al lector el “estilo Woldenberg”: didáctico, en tanto explica detalladamente y con ejemplificaciones pertinentes el punto que aborda; acude al sentido común para que no perdamos de vista lo central y nos falle la perspectiva; y con ciertas dosis de humor introducidas en el momento menos esperado: “Por desgracia, ni el señor Larousse ni su mujer ni su hijo —el pequeño Larousse—, son tan precisos al definir al aficionado” (p.33), o: “Y esa palabra es: laica (no la perra que viajó por el espacio exterior y que además su nombre se escribe con k) (p.49)”, o: “Ni la desigualdad, ni la falta de crecimiento, ni la delincuencia, ni la violencia intrafamiliar, ni la sudoración de los pies, son resueltos por las elecciones” (p.109).
Ahora bien, para mirar ordenadamente el contenido del libro es posible acercársele a partir de lo que podrían denominarse “las obsesiones de Woldenberg”. Si se sigue una de las dos definiciones que da la Real Academia de la Lengua Española, obsesión significa: “idea que con tenaz persistencia asalta la mente”. Así, hay una serie de ideas que persistentemente parecieran “asaltar la mente” del autor en estos textos y que definen no solo su pensamiento sino su forma de entender y acercarse a la política democrática.
1. Gradualidad y visibilidad del cambio. En una entrevista reciente, Woldenberg afirma: “Creo que si hay un fenómeno en México que ha sido mal comprendido en los últimos años es precisamente el de la transición democrática […] se reconoce que en el mundo hubo una serie de transiciones democráticas, y en México a nosotros nos ha costado trabajo reconocer la nuestra” (Este País, Núm. 256, mayo de 2013). En efecto, uno de los “retrasos de conciencia” (para usar la expresión de Luis Salazar) que se ha vivido en México de la dificultad para aceptar, primero, que el país ha cambiado significativamente y, segundo, que ese cambio ha desembocado en la democracia. El autor insistentemente hace alusión a ambos puntos para colocar cada cosa en su lugar. Más aún, ante quienes gustan de los cambios rápidos y radicales, les recuerda que la gradualidad de nuestra transformación coadyuvó a que se procesara de manera pacífica, sin rupturas constitucionales o violencia generalizada; y para quienes regatean estos logros y les parece que el cambio electoral es de poca monta, Woldenberg se detiene a detallar las transformaciones que son palpables y que responden a los años más recientes.
2. El recuerdo del pasado para bien valorar el presente. Una estrategia para reconocer cuánto ha cambiado México y, con ello, aprender a valorar lo que tenemos, es comparar el pasado autoritario con nuestro presente democrático. A las voces que, con o sin razón, sienten que este tiempo no es mejor, ya sea que añoren el anterior o se incentiven para buscar algo mejor en el futuro, Woldenberg recurre al recordatorio de no hace muchos años, cuando funcionaban a tope los dos ejes clave del autoritarismo de antaño: el presidencialismo y el partido hegemónico. Así, didácticamente, rememora el pasado y compara el sistema de partidos desde “los años postreros del partido hegemónico” hasta la instalación del “pluralismo equilibrado” a partir de 1997; compara desde las “elecciones sin opción”, las de 1976, que motivaron la primera reforma política de gran calado, hasta 2006, “la elección que escindió al país”, y compara al presidente que durante largas décadas fue “jefe de las instituciones, líder del Estado, principal legislador, guía de las multitudes, padrastro de la patria, cúspide del poder” con el presidente en democracia que ya no lo puede todo, en buena medida porque el Congreso dejó de ser un figurín para alzarse como un verdadero poder público autónomo.
3. La centralidad del pluralismo. Woldenberg es claro en demostrar la trascendencia del pluralismo, en apuntar que la diversidad social (de opiniones, ideas, posturas, proyectos) es el basamento básico de toda democracia. Pero ese pluralismo, si no tiene expresión en los órganos de representación, es deficitario. De alguna manera, nuestra transición operó así: la creciente diversidad de fuerzas políticas y sociales, con sus pulsiones y pasiones de la más diversa índole, fue encontrando su tope en el partido hegemónico hasta que lo desbordó. Los comicios de 1988 fueron la prueba evidente de ello. A partir de entonces, las distintas reformas políticas y electorales fueron abriendo progresivamente los canales de la representación. Y desde 1997 alcanzó lo que podríamos llamar “su cumbre” con la generación del primer Gobierno dividido, hecho inaugural de nuestra democracia y muestra de la existencia de un “pluralismo equilibrado”. Dice el autor al respecto: “México logró en las últimas décadas que el pluralismo político esté representado en los cuerpos legislativos. Eso hace más complicados los acuerdos. Y no resulta difícil encontrar voces que desearían más eficacia en la toma de decisiones aunque se sacrificara el logro más importante de la política reciente: el asentamiento de la diversidad en los órganos representativos” (p.19).

4. La importancia de las elecciones (y de sus instituciones). Las elecciones son “una construcción civilizatoria”, no se cansa de repetir el autor. Como método para procesar las diferencias políticas en consonancia con la pluralidad política, es único: “Las elecciones son la punta de un iceberg civilizatorio, expresan el acuerdo con las principales fuerzas y grupos de un país por resolver las transiciones de gobierno a través de una fórmula participativa, institucional y pacífica” (p.77). La clave aquí está en lo que llamaríamos la “paradoja del acuerdo” que, en términos de la literatura sobre consolidación, se denomina como el “compromiso democrático”: los actores relevantes del escenario político han de estar de acuerdo en que ese método, la renovación mediante elecciones, es el mejor para dirimir los desacuerdos. Es decir, el procedimiento garantiza que las diferencias persistan y se resuelvan mediante la política (y se transformen en políticas públicas). Es, quizás, el único criterio de unanimidad que la democracia admite porque la legitima al hacer válida la premisa siguiente: “los ganadores de hoy pueden ser los perdedores de mañana”.
5. La necesaria existencia, en la política democrática, de los políticos y los partidos. Parece una obviedad que la política requiera de los políticos y de los partidos pero, ante insatisfacciones extendidas con ambos, Woldenberg subraya su importancia. Y no es que avale comportamientos inaceptables o lógicas excluyentes que motivan la desconfianza en ellos, pero avala su presencia porque sin ellos no hay democracia posible. Las alternativas que se proponen a unos y otros no mejorarían la calidad democrática y, en el mejor de los casos, harían más difícil la articulación de identidades políticas claras. Por ejemplo, la alternativa a los políticos “tradicionales” es la retórica de la antipolítica la cual, al acentuar la responsabilidad en estos sujetos perniciosos, “no ayuda ni a comprender la profundidad de nuestros problemas ni a acercarse a los retos que el país enfrenta” (p.65). Y la alternativa a los partidos son los candidatos independientes que, en términos del autor, “son partidos políticos que no se atreven a decir su nombre” (p.167). La moraleja en esto, si es que cabe alguna, no es el conformismo con lo que tenemos o la transformación en sus antípodas, sino la exigencia ciudadana para hacer efectivos canales de rendición de cuentas y reducir las barreras para la participación en la política.
En suma, este libro debe ser leído como un reflejo de lo que ha pasado en los últimos años. Si bien su origen —artículos publicados en la prensa— le imprime un innegable toque de “análisis de coyuntura”, hay que reconocer que el abordaje de muchos de los temas y las obsesiones que expresan trascienden el hecho inmediato. Así, los textos pueden ser revisados a la luz de consideraciones más amplias: los procesos de democratización y los diagnósticos acerca de nuestro régimen. Agréguese a ello que la comprensión de nuestro proceso político reciente resulta beneficiada con la visión de Woldenberg, quien muchas veces, recurriendo al sentido común, nos recuerda que el debate es de ideas y argumentos, no de prejuicios y posiciones inamovibles. Este es, en mi opinión, el mayor aporte de esta obra y, en consecuencia, la marca personal del autor.
________
MIGUEL ARMANDO LÓPEZ LEYVA es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM.






