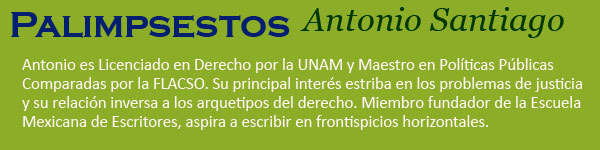
Cuando se defendió la instauración del gobierno representativo como la única forma de llevar la democracia a sociedades extensas, los fundadores de la República norteamericana la consideraron como una solución a la histórica y eterna lucha entre las diferentes facciones de lo social. La democracia llevada al parlamento permitiría aislar a los representantes de las motivaciones egoístas o simplistas de su electorado y así, podrían decidir a partir del beneficio de la nación entera, acompañados de expertos para la toma de las mejores decisiones.
Aunque esta visión es algo bucólica e ingenua, no debe perderse de vista que lo que teníamos previamente era el despotismo. La discusión en el parlamento, aunque caótica y muchas veces irracional, aísla en gran medida el conflicto colectivo en un solo lugar y lo administra para que las decisiones puedan tomarse sin derramamiento de sangre.
Pero resulta que en muchas ocasiones nuestros representantes no ven por la nación entera y aunque trataran de hacerlo, la información con la que cuentan no resulta completa o adecuada. Por eso teorías como la de la democracia deliberativa de Jürgen Habermas resultan atractivas.
Para Habermas, lo que define a la democracia no puede ser el momento de elegir representantes sino el hecho de que las decisiones fundamentales se tomen después del más completo proceso de discusión pública posible.
Para este pensador alemán, la sociedad no puede ejercer su poder democrático sino a través de la discusión pública en espacios formales como el Congreso de la Unión, o en espacios informales como los medios de comunicación o las redes sociales. Toda decisión tomada por nuestras autoridades debiera fundamentarse y justificarse en el ámbito de la discusión ciudadana más completa posible, lo que le brindaría la tan necesaria legitimidad democrática.
Sin duda, cada uno de nosotros hemos escuchado argumentos absurdos en torno a la reforma energética, pero la democracia deliberativa estaría hecha precisamente para eso: para que las razones ligeras puedan ser refutadas por argumentos más sólidos en el juego de la deliberación pública. Así, es posible que razones como “no a la privatización porque el petróleo es nuestro y somos bien mexicanos” puedan sofisticarse hasta alcanzar argumentos del tipo “las reformas de primera generación se hicieron mal. ¿Quién nos asegura que las empresas nacionales y extranjeras no secuestrarán nuestras rentas petroleras como lo han hecho antes?” Y entonces sí, proponer entidades reguladoras autónomas y fuertes como condición a la apertura energética. Los buenos argumentos permiten hallar buenas soluciones, pero para que puedan abrirse paso es necesaria una discusión pública robusta.
La legitimidad democrática no puede originarse solamente en la negociación de intereses entre facciones sociales sino de la confrontación de argumentos en el diálogo público. El gobierno haría bien en defender sus propuestas con argumentos de peso, explicando por qué es necesaria la apertura y cómo propone controlarla y ciudadanizarla. Se hacen necesarias razones, más que ocurrencias publicitarias.






