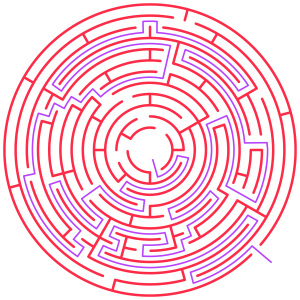
La literatura también se desplazó al frente. Estuvo en las trincheras, encarnada en autores ya formados que debieron desplegarse o en soldados que acabarían escribiendo a partir de esa experiencia. Y estuvo fuera del campo de batalla, pero impactada de tal forma por el conflicto, devorada con tal celo, que no tuvo más remedio que referirse a ella.
Como el de muchas otras personas, mi primer contacto literario con la Primera Guerra Mundial ocurrió a través de la novela Sin novedad en el frente (1929), de Erich Maria Remarque, que leí a los 20 años. Se trata de la autobiografía de un joven soldado alemán, narrada en dos planos: los sucesos y anécdotas de la guerra y el desconcertado mundo interior del protagonista, su perplejidad ante un fenómeno que no solo acaba con casas y cuerpos, sino con los sueños, ilusiones y esperanzas de toda una generación que brincó de las aulas a los campos de batalla, de la vida a la muerte, de la placidez a la desgarradora destrucción de la mente y el alma. Al final, el protagonista muere, pero el reporte del día es: “Sin novedad en el frente”.
Hasta ahí, la literatura había significado sobre todo una serie de viajes hacia épocas remotas, en las que no aparecían signos de la “edad moderna”: teléfonos, automóviles, aviones, luz eléctrica o ametralladoras. El telégrafo y el ferrocarril, así como los barcos de vapor, estaban tan lejos de mi experiencia como los carruajes de caballos o los tricornios. De pronto irrumpió ese mundo moderno en la peor de sus expresiones: la guerra ya no como una aventura terrible pero consustancial a la experiencia humana, en la que la literatura brillaba al tener a su disposición situaciones límite que mostraban a los humanos en sus mejores facetas de heroísmo o abnegación y sus peores de cobardía, traición o crueldad. En el libro de Remarque la guerra aparece como un asunto ajeno, mecanizado e industrializado, en el que los soldados no luchan por gloria, honor, la defensa de la patria o el amor de una mujer, sino impelidos por fuerzas incomprensibles cuyo único propósito parece ser la destrucción sin sentido de vidas humanas valiosas.
En cuanto a la calidad estrictamente literaria del libro, no tuve ocasión de valorarla en su justa dimensión sino hasta muchos años después, cuando lo contrasté con Tempestades de acero (1920), de Ernst Jünger. La comparación es perturbadora: el libro de Jünger tiene una fuerza narrativa muy superior; es una épica en sordina que se limita a narrar con minuciosidad la vida en el frente, esos “meses de aburrimiento interrumpidos por momentos de terror” de la frase proverbial, con la diferencia de que el terror, en Jünger, no se deriva de lamentos o descripciones lastimeras, como en Remarque, sino de la acción pura y dura, narrada sin miramientos o mayores comentarios. Para el autor de las Tempestades de acero, la guerra sigue siendo esa gran aventura inseparable de la condición humana, la ocasión quizás única en la vida de probar el valor, la lealtad, el coraje y la inteligencia. Si para Remarque la guerra es el colapso de la civilización y la humanidad, para su compatriota, combatiente como él, es el remedio para la paz que, durante largos periodos, provoca el aburguesamiento de la sociedad y el desvanecimiento del espíritu patriota y viril de los ciudadanos, con el consiguiente relajamiento de las costumbres y pérdida de cohesión social. En su obra Jünger se limita a mostrar, con lo que consigue un libro sin costuras ni digresiones; estas las deja para una pieza más breve, El bosquecillo 125 (1930), en el que concentra sus reflexiones sobre el fenómeno de la guerra con un lirismo poético terriblemente bello y profundo.
Pero para eso faltaban muchos años. En ellos, la guerra solo se cruzó en mi camino en escenas de Doctor Zhivago (1957) —donde Yuri y Lara se encuentran en un jalón de los muchos que marcarán su historia trágica, la del amor en tiempos de guerra y revolución— y A Farewell to Arms (1929), que también aborda el tema del amor en tales circunstancias, pero en la que el laconismo de Hemingway se contrapone al aliento épico del ruso Pasternak.
Todo se aceleró en 1996, cuando adquirí un ejemplar de la Norton Anthology of Modern Poetry (1973). Al avanzar, me fui encontrando con un puñado de poetas de extraordinaria calidad que quizá no alcanzaron los primeros sitios en la literatura inglesa por la interrupción temprana de sus vidas, pero que retrataron diversos aspectos de la guerra con una fuerza y una belleza notables, cada uno desde un punto de vista particular y con una lírica original, es decir irrepetible. Tres de los antologados murieron en la guerra y forman un grupo que, como los tres mosqueteros, tienen a su D’Artagnan en otro poeta que sobrevivió el combate. Los tres primeros son Edward Thomas, Wilfred Owen e Isaac Rosenberg y el cuarto es Siegfried Sassoon.
Pronto las biografías de los tres primeros y la lectura de la obra de los cuatro abrieron la puerta hacia una experiencia estética sin precedentes: por primera vez en la historia de la literatura, la poesía y la narrativa se abocaban a reconstruir, revivir, recrear la destrucción de un modo de vida y el paso doloroso hacia otra forma de estar en el mundo. Al menos en lo que llamamos Occidente, tal nivel de cambio violento no se había experimentado desde la desintegración del Imperio romano en el siglo v, y esta vez no se trató de un deterioro gradual, sino de la explosión súbita e imprevista del poder destructor de la ciencia y la tecnología, que permitieron niveles de barbarie que dieron al traste con la convicción, compartida por casi toda Europa, de que la guerra había sido eliminada como medio de solución de controversias.
Eran los mejores, pero no los únicos: Rupert Brooke, Charles Hamilton Sorley, Edmund Blunden, Ivor Gurney, Robert Graves, Herbert Read y David Jones son otros poetas que dejaron obras perdurables y únicas. Algunos murieron en la guerra, otros no, pero quizás el destino de los supervivientes fue más cruel en un sentido, pues cargaron sin excepción con el trauma profundo (más las heridas físicas) de una vivencia que jamás imaginaron antes de la primera carga fuera de la trinchera.
Quedaron muchos poemas y tres grandes memorias, a veces disfrazadas de novelas: The Complete Memoirs of George Sherston, de Sassoon, Undertones of War, de Blunden, y por supuesto Goodbye to All that, de Graves.
La obra de estos poetas refleja la perspectiva británica, que posteriormente fue estudiada a fondo en esa obra cumbre de los estudios literarios que es The Great War and Modern Memory (1975), de Paul Fussell, libro que es por sí mismo uno de los más importantes que se hayan escrito sobre esta o cualquier otra guerra.
Autores de otras naciones dejaron también poemas notables: los alemanes Georg Heym y Georg Trakl, los franceses Guillaume Apollinaire y Benjamín Péret, los italianos Giuseppe Ungaretti y Eugenio Montale o los rusos Osip Mandelstam, Anna Akhmatova y Marina Tsvetayeva.
Sin embargo, la escuela y el mito de “los poetas de la Primera Guerra Mundial” cristalizó sobre todo en Gran Bretaña, en particular alrededor de los cuatro autores mencionados en primer lugar, de quienes existen muchas ediciones de poemas completos o escogidos, así como un puñado de biografías notables, entre las cuales cabe destacar Edward Thomas: The Last Four Years, de Eleanor Farjeon (amiga íntima y enamorada platónicamente del poeta); la recientemente aparecida Now All Roads Lead to France (2011), de Matthew Hollis, también sobre Thomas; Wilfred Owen, de Jon Stallworthy; Isaac Rosenberg: Poet and Painter, de Jean M. Wilson, y Siegfried Sassoon, de John Stuart Roberts. Además de las biografías, la novelista Pat Barker dejó un retrato magnífico de la guerra, tanto en el frente de batalla como en el doméstico, utilizando personajes históricos y ficticios, en la trilogía compuesta por las novelas Regeneration (1991), The Eye in the Door (1993) y The Ghost Road (1995), en las que figuran Sassoon, Graves, Owen y el fascinante doctor William Rivers, neurólogo, etnólogo y pionero de las terapias psicológicas para tratar los traumas de guerra.
No solo la experiencia de los combatientes dejó huella en la literatura. En particular, la visión de las mujeres encontró expresión literaria de alto nivel en casos como los de Alice Meynell, Charlotte Mew, Edna St. Vincent Millay o May W. Cannan, cuyo poema “Rouen” es un bellísimo testimonio de sus vivencias como enfermera en el frente francés. El punto de vista femenino quedó plasmado también, antes de terminar la guerra, en la primera novela de Rebecca West, The Return of the Soldier (1918), en la que un soldado de clase alta regresa a casa con un shell shock que le ha provocado amnesia: no recuerda a su esposa ni a su hijo fallecido, sino a una novia de juventud que debe sacrificarse para que el hombre recupere la memoria. Se trata de una novela singular en la que la guerra no se libra solamente en las trincheras, sino también en casa, y es por ello reveladora de ese otro aspecto de las guerras que los libros de historia suelen ignorar.
Tras la guerra se generó la imagen de las décadas anteriores como una época casi idílica. No fue así, por supuesto, pero la idea se justifica por los enormes cambios que el conflicto efectuó sobre las sociedades, y esa era de paz y esplendor cultural quedó reflejada de muchas maneras, voluntariamente o no, en obras como El gran Meaulnes (1913), de Alain-Fournier, quien murió muy joven en la guerra y que, sin saberlo, dejó un testimonio premonitorio de un mundo perdido, un mundo de inocencia y fantasía que súbitamente se enfrenta a las realidades sórdidas de la vida moderna.
La montaña mágica (1924), de Thomas Mann, regresa a la Europa inmediatamente anterior a la guerra y, en el microcosmos de un hospital para tuberculosos en Davos, recrea la lucha entre las idiosincrasias nacionales y entre las ideologías que se iban a enfrentar en esa conflagración y, sin saberlo aún Mann, en la siguiente: el liberalismo idealista de Settembrini, el oscurantismo medieval-protofascista de Naphta y el hedonismo de Peeperkorn.
La guerra provocó la desaparición de tres imperios: el otomano, el ruso y el austrohúngaro. El primero se sumió en una transformación profunda que dura hasta nuestros días; el segundo tuvo poco tiempo para reflexionar sobre la guerra, pues a la mitad de la misma el régimen zarista se colapsó en una cruenta guerra civil que dio origen a la Unión Soviética, siempre reacia a las revisiones de la historia. El tercero se desintegró en varias naciones nuevas, proceso que nos dio dos grandes novelas: La marcha Radetzky (1932), del judío Joseph Roth, ciudadano austriaco nacido en un pueblo de lo que ahora es Ucrania, y El buen soldado Švejk (1923), del también ciudadano austriaco pero nacionalista checo Jaroslav Hašek. La primera relata, a través de la saga de la familia Trotta, el largo camino de la decadencia austrohúngara que culminó con la guerra; es a la vez una elegía y un retrato amargo de los problemas de la monarquía dual. La segunda es una sátira inclemente narrada alrededor de un checo que, ante la imposibilidad de la rebeldía abierta, recurre a una estupidez fingida que pone de relieve las torpezas del liderazgo austrohúngaro, y que termina como prisionero de sus propios compatriotas tras probarse un uniforme ruso. Hašek mismo tuvo una vida novelesca aún más disparatada que la de su personaje.
Del propio imperio austrohúngaro quedó también un libro de memorias, El mundo de ayer (1942), de otro judío, Stefan Zweig, quien empezó a redactarlo en 1934 cuando, viendo el ascenso del régimen nazi, presintió una nueva guerra que sería imposible para él de soportar. Se suicidó en Brasil en 1942, desesperado al constatar que la lección no había sido aprendida. La guerra de 1914-1918 ocupa una buena parte del libro, uno de los que mejor explican los profundos cambios que este conflicto dejó en el modo de vida europeo.
Entre lo que ha trascendido más allá de las cambiantes fronteras de la región, la experiencia en los Balcanes, punto de origen de la guerra, dejó por lo menos un testimonio en la novela El puente sobre el Drina (1945), del croata nacido en Bosnia-Herzegovina Ivo Andrić. La novela relata cuatro siglos de historia del pueblo de Visegrád, junto al que yace el puente del título, que fue bombardeado en la guerra.
Estados Unidos, que entró en la guerra en 1917, también dejó testimonios literarios, entre ellos los del ya citado Hemingway, pero fue un inglés, Somerset Maugham, quien legó uno de los personajes norteamericanos más interesantes, en su novela The Razor’s Edge (1944). En ella, el joven piloto Larry Darrell, traumatizado por la experiencia de no poder salvar a un compañero, rechaza una vida de comodidades para buscarse a sí mismo en diversas religiones y lugares del mundo. Además de esta novela, Maugham dejó una serie de cuentos en los que su alter ego, Ashenden, narra sus experiencias como espía durante la guerra, principalmente en Suiza.
Finalmente, vale la pena citar dos obras de tiempos recientes en las que la guerra figura como motivo principal o destacado. La primera es Un long dimanche de fiançailles (1991), que se puede traducir como Un largo domingo de esponsales, del francés Sébastien Japrisot, en la que una chica paralizada de la cintura abajo intenta resolver el misterio del destino de su prometido, que aparentemente fue ejecutado por traición al provocarse una herida para ser licenciado. La segunda es C (2010), del inglés Tom McCarthy, que narra la vida de un joven con un síndrome similar al de Asperger y que sirve como operador de radio en vuelos de reconocimiento en el frente francés antes de que los alemanes lo tomen prisionero.
Evidentemente, hay muchas otras obras valiosas que fueron escritas antes, durante o después de la guerra y que de alguna manera retratan ya sea el final de la época anterior y las semillas del conflicto, o el desarrollo de este y sus impactos, o las transformaciones a que dio lugar. Lo importante es resaltar que la guerra trastocó de raíz no solo la vida política, económica y social de las naciones, sino también los valores morales y estéticos, con particular influencia en las artes, que no pudieron seguir representando el mundo y la condición humana como antes. El expresionismo alemán, en pintura, la música atonal y la arquitectura funcionalista son solo algunos ejemplos del cambio en las artes. En literatura, llegaría el año de 1922 y con él la aparición de obras literarias como The Waste Land, de T. S. Eliot, y Ulysses, de James Joyce, que abrirían nuevos caminos, al tiempo que comenzaba a hacer sentir su impronta otra serie literaria que cerraba y abría rutas: En busca del tiempo perdido, de Proust.
__________
GUILLERMO MÁYNEZ GIL (Torreón, 1969) es maestro en Estudios Internacionales por la Universidad Johns Hopkins. Su carrera profesional ha transcurrido por el Gobierno Federal, el sector privado y la consultoría. Actualmente es director senior de Asuntos Públicos en Llorente y Cuenca.






