El filólogo José Guadalupe Moreno de Alba publicó numerosos libros y artículos académicos, también de divulgación (sus añoradas Minucias); dirigió, asimismo, la Academia Mexicana de la Lengua y cuatro instancias de investigación y docencia de la UNAM, entre ellas el Centro de Enseñanza para Extranjeros, en el que yo laboro de tiempo completo y donde empecé a conocerlo mejor. En estas líneas no abordaré sus aportaciones al conocimiento del español en América, empresa a la que dedicó su vida profesional. Solo diré que daba a entender con su porte que consideraba un honor dedicarse a estudiar aquello que nos caracteriza como humanos y que es una prioridad nacional: el lenguaje, la comunicación. Tampoco resaltaré sus logros como alto funcionario. Plumas con más autoridad ya se encargan de ello en el presente número de Este País. Mi participación aquí es meramente testimonial.
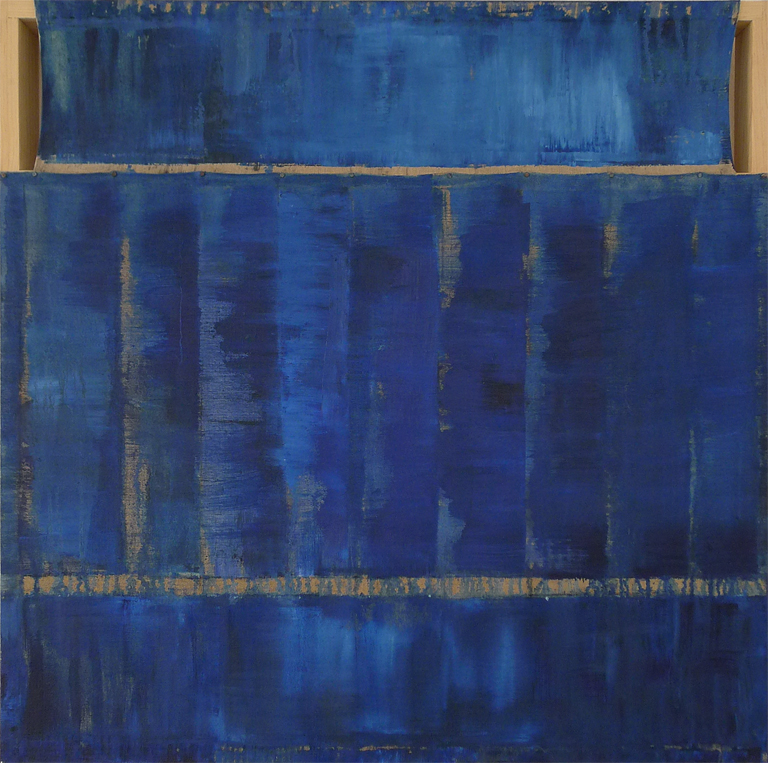
Si hubiera que describir a don José con una sola palabra, yo diría que era un hombre decente. Sé que el adjetivo es inusitado y que además suena rancio en nuestros días —lo cual dice mucho de la degradación de nuestras relaciones interpersonales— pero califica el carácter ejemplar de la vida y obra de quien se extinguió el 2 de agosto pasado, dejando tristes a todos los que tuvimos el privilegio de conocerlo.
El doctor —como le decíamos con respeto sus amigos más jóvenes— era un investigador decente, en el sentido de honesto, que tenía bien claro que había que trabajar duro, metódicamente, y que sus descubrimientos filológicos —valiosos tanto en el terreno fonético-fonológico como en el morfosintáctico— debía difundirlos con sobriedad, sin aspavientos ni poses, con la claridad y mesura necesarias. Moreno de Alba era claro y mesurado a la vez. Su escritura, elegante sin dejar de ser rigurosamente académica, era envidia de propios y extraños. Escritura, como reza la cuarta acepción del término decente: adornada, aunque sin lujo, con limpieza y aseo. Descripción adecuada tanto para su trabajo como para su persona.
Las críticas que salían de sus labios eran objetivas y ponderadas: nunca le oí palabras humillantes o denigratorias para referirse a alguien. Esta mesura, esa prudencia, no eran impedimentos para que nos obsequiara chispazos de humor —preferentemente negro— que enunciaba con un ceño adusto, lo que intensificaba la gracia de los chascarrillos.
La decencia muchas veces está impregnada de generosidad, y el doctor es una prueba irrefutable de ello. Sumamos decenas los universitarios en quienes confió en distintos momentos y a quienes apoyó desinteresadamente durante nuestras carreras profesionales; siguió haciéndolo a pesar de que alguno le hubiera pagado mal. Muchos no tendríamos la trayectoria que tenemos sin su desinteresado impulso.
Su nombre de pluma era José G. Moreno de Alba, y era un hombre decente, en el sentido de justo. Lo conocí hace casi treinta años, cuando él dirigía la Facultad de Filosofía y Letras y yo era un humilde maestro de literatura francesa, uno más entre cientos de “profesores de asignatura A”. Pedí cita. Me la concedió. Le planteé mis temores: yo acababa de ganar, por concurso de oposición, una plaza de tiempo completo en otra dependencia. Otro de los aspirantes tenía puesto de funcionario y, al parecer, contaba con palancas. El director, sin conocerme, me tranquilizó y me pidió que le llevara copia de mis trabajos. Días después me citó para decirme: “No se preocupe, maestro Ancira, sus ensayos tienen solidez académica y aportan una visión innovadora; ninguna comisión revisora consideraría siquiera la posibilidad de revertir el resultado dado que su prueba didáctica y la réplica también fueron consideradas satisfactorias. No se angustie: los cuerpos colegiados de la UNAM son honorables. Dicho esto, si fuera necesario, yo intervendría ante el Consejo Técnico para hacer que prevalezca la justicia”.
Años después —la vida da muchas vueltas— tuve el honor de relevarlo, que no reemplazarlo, en la dirección del CEPE cuando la Junta de Gobierno lo designó director del Instituto de Investigaciones Bibliográficas. Honor, ciertamente, pero también inconciencia de un joven profesor de treinta y cinco años que nunca logró llenar los zapatos de su antecesor y que no recibió de él más que apoyo, buenos consejos —reconozco que varias veces se los pedí— y amistad.
En su cuarta acepción, decente significa: “Digno, que obra dignamente”, característica central de ese caballero cuyos modales y compostura hacían recordar a los hidalgos de siglos anteriores. Por ello le resultaba muy natural alternar en más de una ocasión con los reyes y los príncipes de España pero también disfrutar con sus amigos en reuniones informales, ya sea en La Ópera, en los partidos de los Pumas o cuando era invitado o anfitrión. Para todos tenía una palabra, una atención y su inseparable buen humor.
Como hice mis estudios universitarios en Francia, nunca tuve al doctor como profesor; por lo tanto, tampoco podía aspirar a ser su discípulo —como lo son tantos académicos del Instituto de Investigaciones Filológicas y de la propia Facultad—, sin embargo, de él aprendí mucho, tanto de la vida y carrera universitarias como de la vida a secas, de la convivencia y del respeto a uno mismo y a los demás. En ello estriba la decencia, según el lexicón: recato, honestidad, modestia. Se diría que la Academia lo hubiera tomado como modelo en el momento de redactar la definición.
José G. Moreno de Alba deja una obra valiosa, una esposa, dos hijos (decentes y ejemplares como él) y dos nietos, pero también nos deja a quienes lo conocimos su ejemplo y la convicción de haber tratado a un señor en el exacto y más amplio sentido de la palabra, uno de aquellos de los que —por desgracia— cada vez quedan menos. ~
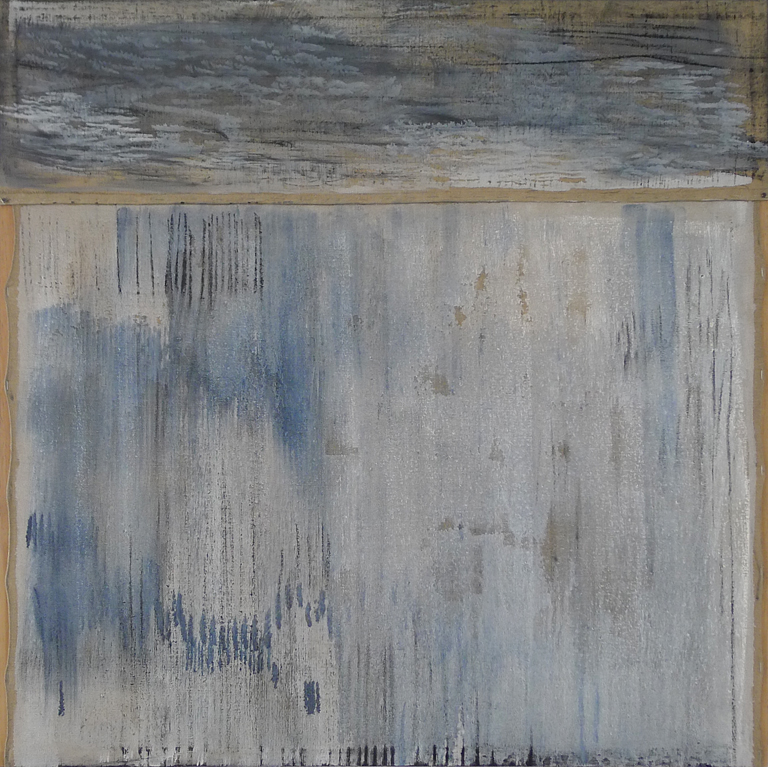
_________
Profesor de literatura francesa en la Facultad de Filosofía y Letras y de español superior en el CEPE de la UNAM, RICARDO ANCIRA (Mante, Tamaulipas, 1955) obtuvo un premio en el Concurso Internacional de Cuento Juan Rulfo 2001, que organiza Radio Francia Internacional, por el relato “…y Dios creó los USATM”.






