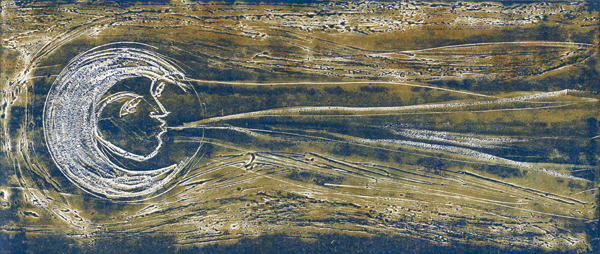
En alguna ocasión, el director escénico Rodrigo Johnson propuso una comparación entre los géneros dramáticos y los espectáculos deportivos, según la cual el futbol correspondería a la lógica competitiva del melodrama, mientras que la tragedia —con sus vértigos, catarsis y desmesuras— solo podría encontrar parangón en una corrida de toros.1 Para entender la manera en que se construye el melodrama, en efecto, resulta útil la comparación con el futbol, no solo porque ambos comparten un mecanismo central basado en el antagonismo, con rivales claramente diferenciados que, al inicio del juego o del drama, están razonablemente equilibrados; sino, también, por la manera en que el público se relaciona con el espectáculo: asumiendo un bando, del que se desea ciegamente su victoria, mientras que el rival es descalificado a priori como tramposo, corrupto o, simplemente, puto.
No es extraño que Pelé haya protagonizado al menos un par de melodramas cinematográficos. En uno de ellos, Escape a la victoria, derrota en la cancha a los malvados nazis. El otro, un documental rebosante de melcocha que narra su trayectoria desde los barrios pobres hasta la cima del éxito, plantea su biografía como un melodrama con final feliz; o, como les gusta decir a los hinchas de Luisa Josefina Hernández, como una “tragedia de sublimación” (en este caso, la tragedia sería la de Maracaná, y la sublimación, la del Azteca en México 70).
Maradona, en cambio, es el pícaro por excelencia: un vicioso empedernido que a cada rato nos sorprende con alguna imaginativa trapacería como la “mano de Dios”. Vaya diálogo memorable, vaya “bocadillo” actoral el de aquella declaración, al término del partido contra Inglaterra en el Mundial de 1986, en la que Diego Armando prácticamente se equiparó con un Prometeo albiceleste, responsable de robarle el balón a los dioses del futbol para compartirlo con nosotros, pobres mortales. Lo que ese gol nos sigue provocando no es admiración ni gritos desaforados, sino una sonrisa, con la que festejamos que David haya podido doblegar a Goliat —no importa si fue a la buena o a la mala—; que, en esa ficción que llamamos futbol, Argentina sí haya ganado la Guerra de las Malvinas. El futbol es un mundo alterno, una realidad posible aunque improbable, en la que incluso México, algunas veces, puede derrotar al vecino que le quitó la mitad de su territorio; aunque en Concacaf el enfoque imperante es la imitación aristotélica de la realidad: el “si hubiera tenido más parque” del general Anaya bien podría haber sido pronunciado por Miguel Mejía Barón, el Vasco Aguirre o cualquier otro de nuestros caudillos futbolísticos gloriosamente derrotados.
En México también hemos acuñado nuestros propios tipos cómicos, aunque menos fascinantes y mucho más vulgares que el Pelusa. El caso de los cachirules, a fines de los ochenta, obedeció a todas las características del género: vicios que son descubiertos, expuestos al escarnio y —cosa rara— castigados por la fifa; incluso obedece a la que, según Chespirito, sería la regla de oro para hacer reír: usar palabras con la letra ch (lo cual me hace sospechar que el Chicharito Hernández, con su uniforme rojo y su escudo amarillo del Manchester en el pecho, sea un personaje inventado por el propio Gómez Bolaños). Solo faltaron las risas grabadas para convertir el asunto en un programa más de la barra cómica del canal 2.
Hay que decir, sin embargo, que el género por excelencia de nuestro futbol es la pieza; género, por cierto, del que no se habla en ningún otro país del mundo, como tampoco de nuestro balompié. Más allá de que muchos partidos de la liga MX merezcan las mismas acusaciones que la crítica decimonónica le formulaba a los textos de Chéjov —que en ellos no pasa nada—, la pieza es nuestro género futbolístico porque su tema central es el fracaso. Aunque cineastas llenos de un optimismo neopositivista como Olallo Rubio, el director de La ilusión nacional, quieran entonar un himno a la imparable evolución que nos llevará a levantar la copa FIFA, el fut mexicano responde a otros resortes: sus verdaderos protagonistas no son héroes melodramáticos, ni siquiera trágicos, sino una bola de indolentes veraneantes —nosotros, los fanáticos— que cada cuatro años nos consolamos de la previsible eliminación pensando que si hubieran metido a Hugo Sánchez, y si no nos hubieran marcado ese penal…
La comparación entre futbol y géneros dramáticos puede parecer un ejercicio arbitrario, pero parte de la existencia de una dimensión estética en el futbol. Aunque el marcador le otorgue una apariencia de objetividad, se trata, en gran medida, de un deporte de apreciación; y no solo por los errores del árbitro (el villano indispensable para todo melodrama), sino por los debates que suscita entre sus espectadores. ¿Es Messi el nuevo Maradona? ¿Fue James el mejor jugador del Mundial? ¿Era superior Maradona o Pelé? Existe en el futbol, como en el teatro, una multiplicidad de lecturas posibles a partir de la misma secuencia de eventos. Cada quien ve un partido diferente. Para algunos, el Alemania-Italia de la semifinal de la Eurocopa 2012 fue un emocionante duelo de estrategias ofensivas; para otros, se trató de la aburrida demostración del catenaccio de siempre. Cuando la subjetividad entra en juego, se abre la puerta que conduce a la experiencia estética, pero también a la manipulación mediática. Y a los lugares comunes: con qué facilidad nos unimos al coro de gesticuladores que le canta al “juego bonito” de Brasil (aunque sea infinitamente más aburrido que el catenaccio) y repite incansablemente que “el futbol es un juego de once contra once en el que siempre gana Alemania” (frase que representa el triunfo ideológico de Goebbels, según el cual bastaba con repetir mil veces una mentira para convertirla en verdad incontrovertible).
Chéjov y Stanislavsky aborrecían los clichés, en tanto máscaras que ocultan la verdad. En el esquema melodramáticamente maniqueo del futbol, quien dice una verdad incómoda —como, por ejemplo, que no perdimos contra Holanda por un dudoso penal, sino por nuestra crónica incapacidad de consolidar un resultado; o, simplemente, que sí era penal— comete una autoinmolación digna del Coriolano de Shakespeare, y queda condenado al ostracismo y etiquetado como enemigo del pueblo.
Cambiemos de cancha. Hasta aquí hemos equiparado el futbol con el arte, aplicándole ciertos conceptos de teoría dramática; tratemos de invertir los términos y preguntémonos: si el teatro mexicano fuera futbol, ¿qué clase de liga tendría? ¿Qué estrategias propondría?
Una primera similitud es que, hoy en día, para un director escénico, juntar para un ensayo a todos sus actores —cuyas agendas están repletas de llamados de cine, grabaciones de telenovela, funciones infantiles y temporadas de teatro escolar— resulta tan complicado como para el director técnico de la selección entrenar con sus jugadores, a los que solo puede tener juntos (generalmente, exhaustos) unos pocos días antes de la competencia. La manera de enfrentar el problema, en ambos casos, suele ser un aburrido parado defensivo… y el resultado, una previsible goleada en contra. La selección alemana, en cambio, con su continuidad de entrenador y de programa deportivo, con sus estrategias de mediano y largo plazo, es como esas invencibles compañías teatrales teutonas cuyos espectáculos nos dejan pasmados cada vez que vienen al Cervantino.
Nuestra liga, la teatral, es de futbol siete: practica un futbol de cámara, minimalista, que no solo apuesta por reducir cada vez más el número de jugadores, sino la duración de sus temporadas y los aforos de sus tribunas. Si te dan el Estadio Azteca, sientas al público alrededor del córner y juegas ahí una cascarita. También la duración de los partidos va a la baja: para no fatigar al respetable, es frecuente que se elimine el medio tiempo y se juegue de corrido un partido de cuarenta o cincuenta minutos. No vaya a ser que, durante el intermedio, se nos vacíen las tribunas.
Cuando escucho a algún colega quejándose de que una obra dure más de hora y media, o de que tenga intermedio, no puedo evitar una cierta extrañeza. Por supuesto, un partido —o una obra— donde todos los jugadores salen a buscar el empate es un suplicio, ya sea que dure tres horas o quince minutos. Pero, de niño, nada deseaba con más fuerza que un encuentro emocionante se fuera a tiempos extras, y a tandas de penales (de preferencia sin muerte súbita, como en aquella final juvenil de 1977, en la que México fue derrotado por la URSS). Del mismo modo, cuando el verdadero teatro sucede, lo único que quiero es que se prolongue. ¿A quién se le ocurriría criticar al Juego del Siglo “porque le sobró una hora”?
En el estilo de juego, lo que impera en nuestro teatro son las viejas novedades importadas de Alemania y otras ligas de primer mundo; como el teatro narrativo, cuyo equivalente futbolístico sería que los jugadores, en lugar de patear la pelota hacia la portería, tomaran un micrófono y describieran todo lo que deberían estar haciendo. Pelé transformado en el Perro Bermúdez.
Y en cuanto a las reglas… Hoy en día está muy extendida la idea de que estas son lo opuesto del arte. Curiosamente, nadie piensa que el “gol del siglo” de Maradona en el 86 haya sido menos hermoso por haberse desarrollado dentro del rígido corsé de las reglas de la FIFA, ni califica a la anotación que definió la final del Mundial de Brasil de “poco emocionante” debido a que Götze no se hallaba en posición adelantada. La idea del arte como el espacio donde se trasgreden todas las reglas suele ignorar la utilidad que estas tienen para establecer un área común de juego con el público: los límites de la cancha. En el artículo al que me referí al inicio, Rodrigo Johnson citaba una reflexión de Bertolt Brecht (quien, por cierto, de joven era idéntico al artillero Klose):
El deterioro del público de nuestros teatros se debe a que ni el teatro ni el público tienen una idea clara de lo que debe acontecer. En los estadios, la gente que paga su entrada sabe exactamente qué va a suceder, y una vez instalada, lo que se desarrolla ante su vista es exactamente el espectáculo esperado.
Hablemos, pues, del público. O de la afición, término usual en el futbol aunque sonaría extraño en el teatro, donde solo es empleado para denominar —de manera casi siempre peyorativa— al teatro hecho por quienes no se dedican profesionalmente a las tablas: el equivalente escénico del futbol llanero. Las ligas llaneras son de aficionados, en el doble sentido de que sus jugadores no son profesionales y, al mismo tiempo, es la misma gente que llena los estadios donde juegan los equipos profesionales. El teatro de aficionados a veces cumple la función de las fuerzas básicas en el futbol, en tanto que de ahí surgen muchos de los futuros profesionales; pero, sobre todo, es el ámbito donde se forma el público de los teatros profesionales. Y, aunque parecería ocioso comparar un partido llanero con otro de primera división, con frecuencia se da el caso de que el primero sea mucho más emocionante que el segundo, pues a los aficionados —con una técnica y una preparación inferiores que las de los profesionales— nadie los obliga a jugar. No hay una fama que mantener, ni un traspaso millonario que justificar, simplemente lo hacen porque les gusta. Igual que los grupos de teatro amateur.
No se trata, pues, de cuántos espectadores acudan a las gradas, sino de cuánto le importe a la gente su futbol, o su teatro. Las butacas vacías, desde luego, pueden ser un síntoma de desinterés. Y, así como los cronistas deportivos le echan la culpa de la eliminación del tricolor al error de un árbitro, los teatreros le achacamos la escasez de público al Mundial, a la liguilla, a la final del futbol mexicano o a que esa noche es la entrega de los premios Oscar. Sería interesante que el público, de vez en cuando, abucheara las malas puestas en escena, como hace en los estadios cuando los jugadores no demuestran ganas de tocar el balón. ~
1 Rodrigo Johnson, Hacia un teatro taurino, publicado en la revista Papeles celtas, no. 1, México, noviembre de 1989.
________
Dramaturgo, guionista y director de cine y de teatro, FLAVIO GONZÁLEZ MELLO (Ciudad de México, 1967) estudió en el CUEC de la UNAM y en el CCC del CNA. Algunas de sus obras teatrales son 1822, el año que fuimos imperio; Lascuráin o la brevedad del poder y El padre pródigo. En 2001 publicó el libro de cuentos El teatro de Carpa y otros documentos extraviados. En 1996 ganó el Premio Ariel por su película Domingo siete.






