Las peculiaridades del periodo de transición sexenal son producto del statu quo de la política, que a su vez resulta de nuestro pasado. El autor se vale de algunas lecciones de la historia, remotas e inmediatas, continentales y nacionales, para explicar el presente de México en tanto Estado y sugerir las motivaciones que posiblemente contiene la transición actual.

Desde la Europa de hoy, sumida en una crisis interminable, desde una España en clara recesión económica, se mira hacia los países llamados “emergentes” con una cierta envidia, aunque sin perder el aire de superioridad ante sus enormes diferencias sociales y bolsas de pobreza. China o India son clarísimos ejemplos de ello, independientemente del contraste político entre una dictadura como la de China y la mayor democracia del mundo como suele decirse de India. A Brasil se le reconoce su innegable liderazgo en América Latina, su desarrollo y el claro incremento de su poderío militar.
Curiosamente, desde España se conoce más a México por la violencia provocada por la guerra contra el narcotráfico y la delincuencia organizada o, como mucho, por lugares turísticos como Cancún, que en su verdadera realidad y dimensiones.
México ocupa el décimo primer lugar en el mundo por su producto interno bruto y por su población y es el mayor país de habla hispana del orbe. Aunque posee una balanza comercial envidiable, esta se concentra sobre todo en Estados Unidos. Su carácter “norteamericano”, su política exterior y su política de defensa de estricta neutralidad alejan a México de un liderazgo en América Latina, claramente a favor de Brasil.
En los medios de masas españoles se le presta, a mi modesto entender, muy poca atención y, con la excepción de algunos grandes analistas, la impresión que llega a la generalidad de la opinión pública española es superficial, deformada y escasa. Sin embargo, hemos de reconocer en el México contemporáneo a una gran nación, y hoy, a pesar de todos los pesares, a una gran democracia.
La vida política, el ejercicio del poder, tiende a ser totalitario incluso en los sistemas que denominamos democráticos y que lo son por el balance de distintos poderes en equilibrio más o menos estable que se controlan los unos a los otros. Una vez formado un sistema de poder, uno de sus mayores temores es el hórror vacui, el vacío de poder, precisamente por su vocación, manifiesta o no, de totalitarismo. Con la frase “El rey ha muerto, viva el rey” se conjuraba en las viejas monarquías ese vacío. Pero en esas viejas monarquías podía haber distintos candidatos que pretendían ostentar el legítimo derecho sucesorio, y el problema se resolvía generalmente a través de las armas. También podía darse el caso de la minoría de edad del sucesor legítimo, y se entraba en un régimen de regencia. En la historia ha habido regencias más fecundas que reinados. Pero esto no pretende ser una clase de historia medieval o moderna.

Los sistemas democráticos nacen como sistemas parlamentarios liberales dentro de monarquías cuyo poder político se limitaba o llegaba a anularse por completo, como en las actuales monarquías democráticas. Aunque quien suscribe estas líneas es un convencido republicano, tampoco quiere versar lo que sigue sobre la discusión de la forma de Estado. Los sistemas republicanos presidencialistas son una suerte de “monarquías” electivas. El primero de ellos es Estados Unidos. Y en ese espejo se miran los Estados latinoamericanos nacidos de la Emancipación. Si podemos hablar de viejas y nuevas naciones, Estados Unidos sería la primera nueva nación, del mismo modo que Francia sería la primera vieja nación que se constituye como nueva, primero como monarquía parlamentaria, según el modelo de la protodemocracia británica (espejo en el que se mira inicialmente la Revolución francesa), y luego como república.
La raza, la lengua, la cultura, los ritos tribales y la reinvención mítica de la historia dan lugar a un artefacto prodigioso e imaginario cuya única función es intervenir en el futuro de los hombres. La tribu, la horda, se opone a la libertad del individuo. Esta rebelión nacionalista es en realidad hija del miedo a la libertad y al verdadero progreso. Se opone de facto a una confederación europea, a la que apelaba Renan para conjurar el maleficio del nacionalismo romántico de su época, que daría lugar a alguno de los peores episodios de la historia de la humanidad.
Al fin y al cabo, España no sería el único Estado o imperio que se desmembrase. La Sublime Puerta se convirtió en el hombre enfermo de Europa y dio lugar al nacimiento de nuevos Estados en los Balcanes como Serbia y, desde luego, también Grecia. Una de las consecuencias de la Gran Guerra fue la desmembración del Imperio austrohúngaro. El propio presidente de Estados Unidos, Woodrow Wilson, espoleó el nacionalismo centrífugo. En épocas mucho más recientes se han desintegrado Estados como la Unión Soviética, Checoslovaquia y Yugoslavia, en un proceso terrible que se prolongó durante toda la década de los noventa.
Pero hablando de las “nuevas naciones” hispanoamericanas, probablemente el verdadero precursor de la Emancipación americana fue el Conde de Aranda:
Que V.M. se desprenda de todas las posesiones del continente de América, quedándose únicamente con las islas de Cuba y Puerto Rico en la parte septentrional y algunas que más convengan en la meridional, con el fin de que ellas sirvan de escala o depósito para el comercio español. Para verificar este vasto pensamiento de un modo conveniente a la España se deben colocar tres infantes en América: el uno de Rey de México, el otro de Perú y el otro de lo restante de Tierra Firme, tomando v.m. el título de Emperador.1
Así describe Lynch el conjunto de los procesos de independencia en Hispanoamérica:
Las revoluciones por la independencia en Hispanoamérica fueron repentinas, violentas y universales. Cuando en 1809 España se derrumbó ante la embestida de Napoleón, su imperio se extendía desde California hasta el cabo de Hornos, desde la desembocadura del Orinoco hasta las orillas del Pacífico, al ámbito de cuatro virreinatos, el hogar de 17 millones de personas. 15 años más tarde España solamente mantenía en su poder Cuba y Puerto Rico, y ya proliferaban las nuevas naciones. Con todo, la independencia, aunque precipitada por un choque externo, fue la culminación de un largo proceso de enajenación en el cual Hispanoamérica se dio cuenta de su propia identidad, tomó conciencia de su cultura, se hizo celosa de sus recursos.2
Las colonias españolas en América estaban organizadas políticamente a través de cuatro virreinatos. Durante los siglos XVI y XVII solo existieron dos: el de Nueva España (1535), desde México a Panamá, y el de Perú (1542), que ocupaba el resto del continente —excepto la costa venezolana y las Antillas, que pertenecían a la antigua Audiencia de Santo Domingo (1512)— desde Panamá hasta los actuales territorios de Chile y Argentina. En 1717 se creó el Virreinato de Nueva Granada, disuelto en 1723 y establecido definitivamente en 1739, que comprendía los actuales territorios de Venezuela, Colombia y Ecuador. Más tarde, en 1776, se creó el Virreinato del Río de la Plata con los territorios actuales de Argentina, Uruguay, Paraguay y parte de Bolivia. Estos dos últimos virreinatos se fragmentaron del Virreinato del Perú.
Una vez consumados los procesos de independencia, llegaremos a encontrar hasta 20 entidades estatales distintas. ¿Por qué hay territorios o circunscripciones que se fragmentan y otros que permanecen unidos? En efecto, excepto el Brasil portugués y el Virreinato de Nueva España, es decir México, se fragmentan en entidades territoriales más pequeñas que muchas veces coincidían con audiencias y municipios. México y Brasil son las dos únicas repúblicas latinoamericanas que surgen de procesos de independencia de virreinatos completos.
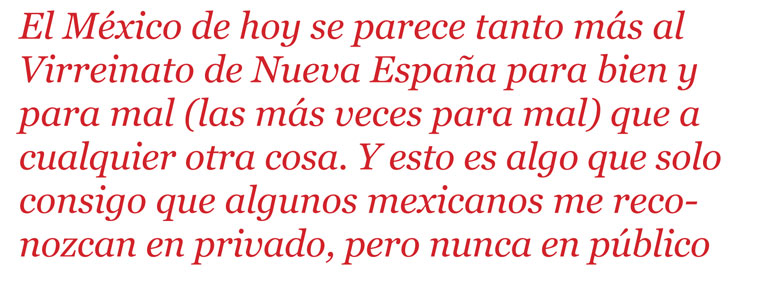
No hay que olvidar la importancia del poder municipal que se manifiesta en circunscripciones más pequeñas como las intendencias y audiencias, pequeñas oligarquías que viven el proceso de Emancipación muchas veces con poca grandeza y sin la altura de miras que encontramos en los grandes caudillos como Simón Bolívar:
La unidad cultural de las colonias hispanoamericanas despertó el sueño de una unidad que no resistió la fragmentación a lo largo de las líneas divisorias de intendencias o audiencias. La única excepción fue la de Nueva España. Dentro de cada entidad, el espíritu autonomista de las ciudades —que habían presidido provincias e intendencias— produjo una tendencia a eliminar la preeminencia de las viejas capitales, lo que generó la lucha entre federalistas y centralistas, contexto en el que aparecerían los caudillos con reivindicaciones populares.3
No podemos ocuparnos ahora del caso de Brasil. La inmensa colonia portuguesa alcanzará su independencia como un único Estado sin fragmentarse en entidades más pequeñas. Probablemente, la presencia de la familia real portuguesa que llega huyendo de Napoleón y, desde luego, la proclamación del Imperio con Pedro I, dieron lugar a eso que hoy es la gran potencia del mundo latinoamericano.
Los nuevos Estados van a necesitar dotarse de una justificación y no va a ser otra que el nacionalismo:
El nacionalismo ha desempeñado en América Latina un doble papel. Uno ha sido el de radicar la nación como criterio de legitimación de la estructura de poder interna de la sociedad, una vez desalojado el rey de esa posición, como consecuencia de la ruptura del nexo colonial y de la adopción de la forma constitucional republicana. El otro ha sido el de enlazar las nuevas demarcaciones político-administrativas, legitimando por igual el control dominante de las sociedades implantadas sobre las sociedades indígenas. Así, en nombre de la nación emancipada y republicana, ha sido posible asegurar la continuidad del proceso de implantación, iniciado y desarrollado el ámbito del nexo colonial monárquico.
De esta manera, el injustamente subestimado nacionalismo decimonónico latinoamericano cumplió una importante función en la conformación del mapa político del continente.4
Pero México, el Virreinato de Nueva España, tampoco se fragmenta en pequeñas entidades territoriales. El peso del más importante virreinato hizo que fracasasen los primeros intentos revolucionarios en 1810 y que la verdadera independencia que se alcanza en 1821 estuviera protagonizada en buena medida por aquellos que habían aplastado a los revolucionarios de 1810 en nombre del rey de España.
Porque el México de hoy no es el viejo imperio azteca, ni siquiera la República con todos sus avatares, mucho menos el efímero imperio de Agustín I ni el de Maximiliano, aunque su liberalismo moderno no hubiera sido una opción descartable. Ni siquiera los herederos de una revolución, ejemplo vivo todavía para muchos. Ni la democracia imperfecta del PRI, ni la nueva seudodemocracia del PAN. Ni, probablemente, el nuevo priismo de Enrique Peña Nieto. El México de hoy, visto por un historiador español que ama esta tierra, se parece tanto más al Virreinato de Nueva España para bien y para mal (las más veces para mal) que a cualquier otra cosa. Y esto es algo que solo consigo que algunos mexicanos me reconozcan en privado, pero nunca en público.
Decíamos que todas las nuevas naciones latinoamericanas optan por sistemas presidencialistas tomando como modelo a Estados Unidos. Dejo aparte los periodos monárquicos mencionados en Brasil, el México de Iturbide o el de Maximiliano —este último, por cierto, un interesantísimo experimento liberal. Dejando aparte las múltiples dictaduras de los dos últimos siglos, cuando dichas naciones han funcionado como sistemas democráticos han tendido a la idea de “no reelección”, lo que ha cambiado recientemente en numerosas repúblicas pero se mantiene sin visos de modificación en México. En México, además, se da el mayor lapso entre la elección presidencial y la toma de posesión del nuevo presidente.
El 3 de noviembre de 1992, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, William Jefferson Clinton obtuvo 43% de los votos populares (370 votos electorales), mientras que el presidente George Herbert Walker Bush solo alcanzó 37.4% (168 votos electorales); el tercero en discordia, Henry Ross Perot, llegó a 18.9% y no obtuvo ni un solo voto electoral.
Clinton no tomaría posesión de su cargo sino hasta el día 20 de enero de 1993, según lo previsto en la enmienda XX de la Constitución de Estados Unidos. Ratificada el 23 de enero de 1933, esta enmienda modificaba la XII —ratificada en 1804—, que preveía el 4 de marzo siguiente a la elección, la cual se efectúa siempre en el primer martes después del primer lunes de noviembre de los años bisiestos.
Es decir, hasta 1933 en Estados Unidos el interregno entre la elección presidencial y la efectiva toma de posesión era un periodo de cuatro meses, hoy reducido a dos meses y medio aproximadamente. Inferior desde luego a lo vigente en México, que es de cinco meses. Nada que ver con lo sucedido en los sistemas parlamentarios, salvo que en las cámaras no se den mayorías claras o difíciles de obtener mediante coaliciones o gobiernos de minoría mayoritaria con apoyo externo. En esos casos cobra importancia el papel mediador del jefe del Estado (monarca constitucional o presidente de la república), aunque a veces se han prolongado gobiernos interinos durante meses y meses, como hace poco en Bélgica.
Pero nos hemos fijado en la elección estadounidense de 1992 por casualidad. Parece evidente que Bush —después de su victoria en la Guerra del Golfo con la liberación de Kuwait de la ocupación iraquí (pero verdadero coitus interruptus, pues no llegó a Bagdad ni derrocó a Saddam Hussein)— buscaba en la operación “humanitaria” en Somalia réditos electorales que no consiguió.
Antes de las elecciones, en julio, de acuerdo con la misión aprobada el 24 de abril en la ONU, son enviados a Mogadiscio los primeros 50 militares no armados, en la operación conocida como Unosom I (United Nations Operation Somalia), que se desarrolla de abril de 1992 a marzo de 1993. El 15 de agosto, Aidid acepta, formalmente, la entrada de soldados de la ONU. El Consejo de Seguridad organiza ese mismo mes la operación Provide Relief y la Casa Blanca pone a disposición de la misma 10 aviones C-130 y 400 hombres en Kenya, que permitieron hacer llegar miles de toneladas de ayuda humanitaria. El primer contingente ya armado, integrado por soldados paquistaníes, llega en septiembre de 1992 y desde noviembre controla el aeropuerto. De todos modos, Unosom i / Provide Relief no pudo impedir la hambruna y la pérdida de muchos miles de vidas.
La USAID (United States Agency for International Development) tuvo también un papel relevante. Uno de sus exponentes, Andrew Natsios, habló ante la Cámara de Representantes describiendo el conflicto de Somalia como la peor crisis humanitaria del mundo. Sus informes y la sensibilidad que los representantes demostraron calaron en la opinión pública, lo que de algún modo facilitó ulteriormente la implicación militar tanto de la administración de Bush como de la de Clinton.
Hay que tener en cuenta que el 3 de noviembre George H. W. Bush había perdido las elecciones frente a Bill Clinton, aunque aún seguía al frente de la política norteamericana. El 26 de noviembre Estados Unidos se declara dispuesto a enviar 30 mil hombres para proteger la ayuda humanitaria, dentro de la operación Provide Relief, y el 3 de diciembre el Consejo de Seguridad de la onu aprueba la resolución 794: “Envío de un contingente multinacional de 36 mil hombres a las órdenes de Estados Unidos”.5 El 9 de diciembre comienza la operación Restore Hope: mil 800 marines americanos desembarcan en la playa de Mogadiscio y controlan el puerto y el aeropuerto. Pocas horas antes habían aterrizado allí 150 efectivos de la Legión Extranjera Francesa, vanguardia de un contingente de 2 mil 120 soldados (operación Oryx). Cuatro días después llegó también el primer grupo de paracaidistas italianos (operación Ibis). La misión italiana, que llegaría a ser la más numerosa después de la estadounidense, estuvo al mando del general Bruno Loi.6
El 17 de diciembre, Alemania anuncia el envío de unidades militares, lo que constituye un hito histórico, pues es la primera vez desde 1945 que se envían soldados alemanes fuera del territorio OTAN.
La administración Bush salía de una extraña victoria en la Guerra del Golfo de 1991. Kuwait había sido liberado, pero Saddam Hussein reinaba todavía en un Bagdad destruido, e Iraq estaba sometido a zonas de exclusión aérea y a un embargo comercial que duraría hasta 2003. El conflicto yugoslavo había estallado, pero los norteamericanos estaban todavía muy lejos de implicarse directamente en él. La OTAN, cuyas funciones originarias habían desaparecido, dejó de ser puesta en cuestión tras la Guerra del Golfo. Estados Unidos podía permitirse el lujo de ejercer de gendarme mundial y de implicarse, con la cobertura de la ONU, en un conflicto menor del que esperaba más beneficios políticos que de otra índole. Tan es así que el 31 de diciembre el presidente Bush —que no había visitado a sus tropas en el Golfo— viajó a Somalia. El primer desembarco de tropas estadounidenses de la operación Restore Hope fue precedido por la llegada de la cnn. Su productor Robert Wiener llevaba varios días preparando el “desembarco de sus hombres” en la ciudad. Había alquilado un C-130 para poder llevar a Mogadiscio sus equipos técnicos. Wiener fue quien, después de cuatro meses de trabajo en Bagdad, estableció las bases técnicas y organizativas para lo que después sería el espectacular trabajo de Peter Arnett a partir del 17 de enero de 1991.
Ya hemos dicho más arriba que podemos intuir que Bush habría preferido poner en marcha tal operación antes de las elecciones del 3 de noviembre para usarla como baza electoral, pero la complejidad del sistema y la necesidad de su aprobación por parte del Consejo de Seguridad de la ONU no se lo permitieron. Pensó que la publicidad de su preparación como operación humanitaria y su victoria en Iraq (al menos en lo que se refiere a la liberación de Kuwait) le bastarían para derrotar a Clinton. Pero descuidó la política interior, la política económica y los intereses de las clases medias y trabajadoras. Y ante su derrota tuvo que escuchar la famosa frase “It’s the economy, tupid”.7
En todo caso, Clinton tuvo que afrontar el conflicto de Somalia heredado no ya de la anterior presidencia sino del periodo en el que ya era presidente electo y Bush, a su pesar, presidente saliente.
En el México de hoy, a mi modesto entender, la presidencia de Calderón deja en su “debe”, entre otras cosas, una herencia envenenada a su sucesor: una guerra imposible, mal concebida y peor llevada a cabo contra el narcotráfico, que ha dejado tras de sí decenas de miles de muertos en México y a la que el nuevo presidente tendrá que hacer frente de un modo u otro.
El larguísimo periodo de cinco meses que transcurre en México desde la elección presidencial hasta la protesta del nuevo presidente era irrelevante en la época en la que el PRI ejercía de facto como partido único. El presidente electo Enrique Peña Nieto ejercerá su cargo desde el primero de diciembre de este año. Hasta entonces no es “nadie”, pues ni siquiera gozará de una clara mayoría parlamentaria que pueda equilibrar o actuar de contrapeso al presidente efectivo (que es y sigue siendo Felipe Calderón), al menos a partir del primero de septiembre, cuando ocupan sus escaños los nuevos diputados y senadores.
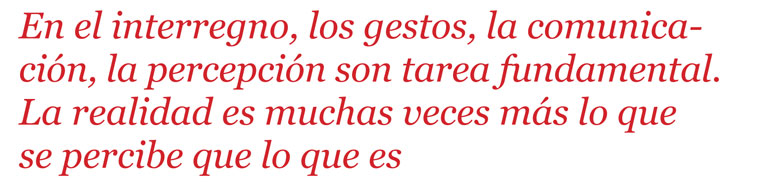
A pesar de todas las irregularidades denunciadas durante la campaña electoral —que no soy quién para juzgar desde España—, el proceso electoral fue limpio, como han corroborado todos los observadores internacionales. Y la diferencia de votos entre el presidente electo y su inmediato seguidor (más de 3 millones de votos válidos) hacen indudable la victoria de Peña Nieto. Probablemente el propio Andrés Manuel López Obrador (y mis simpatías están inclinadas a la izquierda) haya sido el que ha labrado sus derrotas en 2006 y 2012. La aplastante victoria del PRD en el Distrito Federal muestra una camino que la izquierda mexicana ha de tener muy en cuenta para su regeneración futura.
No creo que se pueda poner en duda, en lo fundamental, el carácter democrático de la vida política mexicana. El regreso del PRI a la presidencia después de 12 años es una realidad incuestionable que solo se puede medir frente a un trabajo de oposición desde las cámaras. El pueblo mexicano necesita más desarrollo e igualdad social, y la nación mexicana ha de jugar cuanto antes un papel internacional que le corresponde por derecho. Naturalmente, sin llegar a resolver el problema de la violencia, difícilmente el Estado tendrá energía para esas tareas.
México necesita una nueva política de defensa, con una secretaría civil que la dirija y desvincule progresivamente a los ejércitos de tareas interiores. Aunque no creo que lleguemos a ver eso pronto, que es lo común en todos los sistemas democráticos. Creo además que no demasiados generales de división del Ejército mexicano ven con muy buenos ojos el papel del general colombiano Óscar Naranjo como asesor de seguridad del presidente electo.
Del mismo modo, su política exterior ha de sufrir una renovación hacia América Latina y hacia Europa, sin descuidar desde luego su especial relación con Estados Unidos. Se habla estos días de la posibilidad de que sea Beatriz Paredes quien ocupe la Secretaría de Relaciones Exteriores, aunque en su contra se aducen sus limitaciones lingüísticas y falta de experiencia internacional, además de la pérdida de peso político por sus pobres resultados electorales en el Distrito Federal. Pero no es cuestión de personas sino de ejes políticos definidos desde la presidencia. En ellos la public diplomacy, materia que explico en mi universidad, ha de redoblarse. España debería, al menos en la difusión de la lengua española en el mundo, aliarse con México a través del Instituto Cervantes para una tarea clave de la política exterior de todo Estado.
Entretanto seguimos viviendo ese largo interregno hasta el 1 de diciembre. Y en él —mientras no cambie en el futuro—, los gestos, la comunicación, la percepción son tarea fundamental. La realidad es muchas veces más lo que se percibe que lo que es. He evitado hablar de ello hasta estas últimas líneas a pesar de que se supone que mi especialidad es la comunicación política y la propaganda. No seré yo el que se atreva a dar consejos a nadie y menos a un país al que respeto y quiero tanto como al mío.
Este gachupín está deseando echarse unos tequilas en su tierra con los amigos y brindar por el mejor futuro para México. Vale.
________________________________________
1 “Dictamen reservado que el Excelentísimo Señor Conde de Aranda dio al Rey Carlos III sobre la independencia de las colonias inglesas después de haber hecho el tratado de paz ajustado en París en el año 1783.”
2 John Lynch: Las revoluciones hispanoamericanas 1808-1826, Ariel, Barcelona, 1985 (1ª edición 1976), p. 9.
3 Josefina Z. Vázquez y Manuel Miño Grijalva, La construcción de las naciones latinoamericanas, 1820-1870, Trotta, Madrid, 2007, pp. 25-26.
4 Germán Carrera Damas, “Introducción general” en Josefina Z. Vázquez y Manuel Miño Grijalva, óp. cit., pp. 21-22.
5 Esta resolución de la ONU fue solicitada personalmente por el presidente George H. W. Bush con el consentimiento de su sucesor electo Bill Clinton, después de haber consultado al secretario de Defensa Richard Cheney y al general Colin Powell.
6 El teniente general Loi pasa a la reserva en septiembre de 2004 e inmediatamente publica un interesante libro sobre la intervención italiana en Somalia entre 1992 y 1993: Bruno Loi, Peace-keeping, pace o guerra? Una risposta italiana: l’operazione Ibis in Somalia, Vallecchi, Florencia, 2004.
7 It’s the economy, stupid” fue una variación de “The economy, stupid” que James Carville había acuñado para su campaña electoral.
_____________________________________
ALEJANDRO PIZARROSO QUINTERO es licenciado en Historia, Filología Italiana y Periodismo y doctor en Ciencias de la Información. Fue profesor en las universidades de Florencia y Tufts. Entre sus libros están Nuevas guerras, vieja propaganda: De Vietnam a Irak (2005) y Periodismo de guerra (2007). Especialista en comunicación política e institucional, actualmente trabaja en la Universidad Complutense de Madrid.






