“El frío es un sentimiento”, dice Paul. Para Laura significa una posibilidad de la vista. Yo creo que es una forma de vida. Paul y Laura han olvidado el mar, para ellos sólo existe la nieve. Me sorprende el color de su piel (a ellos, el mío); ignoro por qué se les califica como “blancos”, son rosas. El matiz de sus ojos, cabello, cejas, gestos… corresponde a la tonalidad del paisaje. La composición de sus rostros es análoga a la geometría de este lugar. ¡Es tan perfecta! Parece una postal. Me pregunto si extrañan el calor (aunque, ¿por qué habrían de hacerlo?); tal vez han aprovechado el resplandor enceguecedor que acecha durante más de la mitad del año, a lo mejor a partir de esa resolana han dibujado su propio calor.
El sol en invierno es naranja. Nunca había visto un sol tan vital, su color naranja es tan intenso que me espanta; presiento que el frío es su capricho. “En verano, el sol calienta el agua del lago y del río, y los rumores regresan a las montañas”, dice Laura. “¿Cuáles rumores?”, pregunto. “Ninguno”, responde. No me tienen confianza. Soy una extraña, tengo los ojos almendrados y la piel oscura; signos ajenos a su cotidianidad. Yo tampoco confío en ellos, por qué habría de hacerlo si son tan diferentes de mí. Paul es cocinero y Laura, maestra. Duermen juntos desde la muerte de su padre. Hacen una bonita pareja, eso rumoran en el pueblo. Nadie sabe que son hermanos. Es un secreto. Yo no soy de aquí, vine de muy lejos, soy enfermera y estoy aquí para cuidar al bebé que nacerá pronto. Acepté este trabajo por la paga.
El salario es alto. Deben pagar no sólo mis servicios, sino mi silencio. Lo saben y lo aceptan. No son ricos, su casa es modesta: cuatro habitaciones, sala y comedor, cocina, dos baños completos, porche, cuarto de servicio y un pequeño ático, en el que duermo. Les desagradó mi decisión, esperaban que escogiera el cuarto contiguo al suyo. “Cuando nazca el niño me cambiaré, lo prometo”, esta afirmación los tranquilizó. Me gusta la vista desde el ático, la nieve se amontona en la cornisa. Me gusta ver nevar. El nacimiento será hasta marzo, aún falta mucho.
Desde que llegué los malos presentimientos me persiguen. De donde provengo el paisaje es muy distinto, aquí los árboles son esculturas y la vista es blanca. La resolana baña las montañas y parecen estar pintadas en una amplia gama de azules. Al atardecer, el pueblo se ilumina, las casas se confunden con el horizonte, oscurece y los rumores crecen. Sí. En las noches se escuchan susurros por doquier, como si hubiera mucha gente en las calles, pero no, la mayoría se resguarda temprano. No sé a qué le tienen miedo. A veces escucho a la abuela Teresa. Otro de los motivos por los cuales acepté este empleo fue la posibilidad de perfeccionar el inglés; además, a mis “patrones” les interesa aprender español.
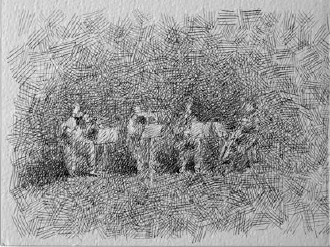
Es un trato conveniente para ambas partes. Los tres (próximamente, cuatro) saldremos ganando. El pacto (hay que llamar a las cosas por su nombre, y esto es un pacto) se logró a través de una amiga avecinada en Chicago, quien conocía mi urgencia por abandonar México; no me preguntó las razones inmediatas, sabía por experiencia las vitales. Ella se marchó hace más de diez años, nadie quiere vivir en un país en el que la única vivencia posible es la muerte chiquita. Luisa me contactó con esta pareja, ignora que son hermanos; no tendría por qué saberlo.
Los conoció en Portland, ellos trabajaban en el Bed and Breakfast donde mi amiga se hospedó; quería contemplar el mar de la costa oeste, dice que es “impresionante y gélido. Esas aguas son extrañas, se parecen a la melancolía”. Paul y Laura fueron para esparcir las cenizas de su padre, “fue una promesa”, miente Paul; “nos obligó”, asegura Laura. Odian a su padre. No sé dónde crecieron; sólo, que su madre se suicidó hace muchos años. Quizá debí preguntar más cuando hablamos por teléfono antes de mi llegada; sin embargo, en ese momento no lo consideré necesario y ahora es demasiado tarde.
De hecho, mi negociación fue muy rápida. Motivos desconocidos —y que intuyo elementales—, sumados a la recomendación de Luisa y mi condición de extranjera, orillaron a la pareja a emplear mis servicios. Yo, por mi parte, no tenía opciones. No dejé nada atrás, ni siquiera amigos. Nada. Creo que la orfandad común fue el ingrediente esencial. Obviamos preguntas, nos dijimos lo indispensable: “Soy enfermera, odio a mi país, no tengo nada que perder, tengo cuarenta y un años, soy soltera y hablo inglés”. “Somos hermanos, tendremos un hijo y queremos aprender español”. Nos mandamos fotos por correo electrónico por dos razones: reconocernos en el aeropuerto y disipar —si acaso hubo tiempo de que se crearan— dudas o recelo.
El acto de creer; más bien, de fe ante una imagen, me pareció una señal: la confirmación de que debía aceptar; aquel quien confía en la veracidad de una imagen es o un ingenuo o una persona de verdad bondadosa. Ahora que estoy aquí, que convivimos diariamente y nos comportamos como una familia, sé que existe otra posibilidad: están enfermos. Paul trabaja en un restaurante de paso, de esos en los que sólo se paran los personajes de los road movies, los estudiantes y los nómadas.
Es un hombre robusto y muy alto. Tiene unos ojos azules casi transparentes, que detrás de las gruesas gafas casi se pierden (es miope). Su apariencia le ayuda a espantar a los borrachos. La frontera con Canadá está a unos ochenta kilómetros. Esta cercanía explica los nombres franceses de las calles, aunque nadie, a excepción de Laura y Paul, los pronuncia bien.
Sólo ellos saben lo que significa vivir en el límite. A los de este lado no les interesa, están demasiado ocupados en pertenecer a los Estados Unidos de América, y los del otro se preocupan más por vigilar su territorio y su francés. Nadie se atreve a cruzar, apenas envidian al otro. Únicamente Paul y Laura entienden el sentido verdadero de cruzar. Saben que atravesar una línea implica definir de qué lado estás o no. Los comprendo y los acompaño, yo ya he rebasado mis fronteras. Aquí, me siento en casa. Laura es maestra en la elementary school. Es dueña de una reputación intachable y es la favorita de los estudiantes. Es muy bonita, basta ver cómo la mira Paul, inteligente y dominante, aunque aparenta ser débil y frágil. En ella recayó, sobre todo, la decisión de contratarme. Embarazada luce más bella. Vengo de una ciudad ruidosa y caótica, para mí la irregularidad es la constante y me sorprende observar que en este lugar todo tiene un sitio específico y una hora señalada.
Al principio, no lo negaré, me agradó esta sensación de tranquilidad; no, tranquilidad no es la palabra adecuada, en el silencio suceden cosas incomprensibles: la claridad y la exactitud. La improbabilidad del error me aterra, no estoy acostumbrada a que la vida suceda tan apaciblemente. La gente es inexpresiva, es atenta y correcta… son como la nieve. Mi abuela afirmaba que “uno se parece al lugar de su nacimiento”.
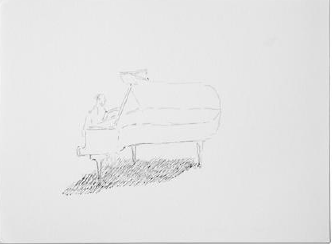
Siempre la pensé loca, cuando me dijo aquello, le exigí pruebas de su teoría y es hasta ahora cuando me las entrega. Ayer tuve un mal augurio. No soy supersticiosa, mi oficio me lo impide. Durante años de trabajo me he negado a creer en historias de fantasmas, de telepatías o de apariciones. ¡Escuché tantas cuando cubría el horario nocturno en el hospital!
Los familiares de los pacientes se entretenían contando relatos para aliviar el dolor. He aprendido a convivir con la muerte, eso se aprende tarde o temprano, sobre todo siendo enfermera; sin embargo, para quienes no conocen esta “realidad” (me sorprende que la realidad no sea compartida y que la mayoría confunda su imaginación, sus fantasías acerca de lo visible, y las impongan sobre lo cierto) es necesario creer en algo más, requieren la constatación de —vaya eufemismo— “la vida después de la muerte”. Pero actúan, se engañan, para sentir menos tristeza.
El miedo a la muerte es otra cara del egoísmo. Soy huérfana, mis padres murieron o me abandonaron, no lo sé, en cualquier caso el resultado es el mismo. Mi abuela paterna me crió sin mencionar nunca el nombre de mi padre, ni siquiera me mostró una foto. Durante mi infancia derroché horas, quizás años, hurgando y manteniendo el deseo de encontrar restos de él, testimonios u objetos que me permitieran imaginarlo. Busqué sus huellas y las de mi madre. Jamás encontré nada, ni una carta, ni un cuaderno, ninguna prenda. Mi abuela lo borró completamente. Lo expulsó de su memoria e incluso de su vientre. Cuando le preguntaba por él, inmediatamente empezaba a hablar mal de mi madre, que si era una puta, que si estaba loca, que si lo pervirtió… Sólo sé que era enfermera como yo.
Con esta poca información me he inventado una biografía: por eso vine a conocer la nieve. Mi abuela no era creyente; su única confesión, su verdad, fue pensar que mi madre era una bruja para nunca más recordar a su hijo. Otra cara de la vanidad. Está de más decir que pertenezco a una cultura pagana, que la abuela era mulata y escéptica. Nunca pusimos un altar en los días de muertos, ni los recordamos. “Los muertos, muertos están —me advertía—, para qué perder el tiempo en estupideces. No vale la pena dedicarle un minuto de tu vida a la muerte”. Tenía razón, aunque lo llamativo del acto de recordar es el ejercicio creativo. No sé quiénes eran mis padres y ahora que he venido a conocer el silencio sé que la ignorancia ha sido la mejor herencia.
Confieso que llegar a esta conclusión me ha tomado mis años. Mi nueva residencia me ofrece el privilegio de la memoria, y no es que careciera de ella, pero aquí entre la nieve y las montañas puedo moldearla, tal como han hecho Paul y Laura. Cuando murió la abuela, sentí tranquilidad y paradójicamente, al “perder lo único que tenía en la vida” (como lamentaron mis compañeras de trabajo), cobré seguridad. Al enterrarla, sepulté la última certeza de mi historia. Entonces, me dije: “Puedo ser quien quiera”. Y lo soy. Antes de dejar México, me atacó la nostalgia, empecé a echar de menos la luminosidad, las sombras gordas, el azul intenso, el color de las personas, los ojos almendrados y oscuros. Sufrí, digamos, el porvenir. Añoraba tanto mi horizonte que perdí de vista su inmediatez. También comencé a escuchar a la abuela.
En sueños poco a poco se reveló mi destino. Durante esos días sentí la necesidad de rezar. Nunca lo había hecho, un día llegué a la capilla del hospital y me sorprendí orando (como si fuera otra persona), fui otra persona. Me observé pronunciando el padre nuestro, mis manos tensas. Era una extraña. Salí de la iglesia sin mucho apuro, aunque quizá con un poco de culpa con la historia que hasta entonces me pertenecía, “una nieta de Teresa no puede rezar”. Pero la abuela no existe, me gustaría contarle mi descubrimiento (seguramente ya lo sabía): la religión es otra posibilidad del egoísmo. Creo en la finitud. Soy una obrera del principio y del fin; por eso estoy aquí. Al igual que Paul y Laura poseo la capacidad de reinventarme y nuestro poder radica en que no creemos en la muerte, porque tampoco creemos en la vida.
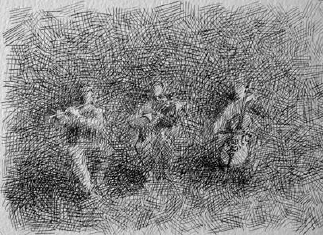
No necesitamos estrategias para alcanzar al destino. No esperamos remedios para el dolor, no creemos en la inmortalidad. Somos agnósticos y, “gracias a Dios”, no somos los únicos. Cuando era niña disfrutaba el paisaje del rostro de mi abuela. Su cara, gestos y movimientos configuraban una fórmula matemática; me impuse la tarea de resolver dicha incógnita, sabía que al hacerlo podría sentirme más terrena… más grave. Crecí como cualquier niño, nadie está a salvo de los problemas, y a esa edad la tortura es un placer, lo que unos traducían en lástima (“pobrecita, no conoce a sus padres, y vive secuestrada por esa ogra”). La orfandad es mi privilegio. Soy mi tiempo y mi historia. Soy mi genealogía, mis ancestros y mis descendientes.
Antes de partir, también comencé a soñar a Paul y Laura, esta casa, los muebles, el ático, las escaleras. Me veía abrir las persianas y observar desde mi ventana la calle y los techos cubiertos de nieve. También escuchaba a otras voces pronunciar mi nombre y cómo los sonidos de las sílabas apretadas se confundían con el rechinido de los pies sobre la nieve. Aprendí el frío antes de vivirlo. Estos sueños me anunciaban el porvenir, pero como no soy supersticiosa no supe ni quise oírlos. Tal vez debí hacerlo. No hay marcha atrás: acomodo mis ojos a otros colores (nunca había visto montañas azules, cielos blancos ni sombras tan espigadas), reajusto mis costumbres a la tradición del campo del norte, me acostumbro a mi nueva vida, a los pasos de Paul y Laura, y espero, al igual que ellos, el nacimiento de nuestro bebé. Sí. Falta poco para que nazca y me preparo para el acontecimiento. Estoy aquí latiendo a otro ritmo, esperando otro aviso. Esta vez sí lo atenderé. No quiero caer en la tentación de ser supersticiosa, pero qué más puedo hacer.
En este pueblo se cuentan demasiadas historias, muchas de ellas las soñé aun antes de llegar, como si hubiera intuido el futuro, como si hubiera deseado la tragedia. El mal augurio de ayer me taladra la cabeza, pero es la respuesta a mis preguntas. Apenas recuerdo un escenario blanco y el llanto de un niño. Laura está a punto de parir, el bebé nacerá antes de tiempo, lo sé. En el sueño los colores se transformaron en texturas, sentí la materialidad del rojo, el espesor del azul, la densidad del blanco (nunca creí que pesara tanto). Al palpar el amarillo me sentí sola, muy sola. También escuché a la abuela: “Los muertos, muertos están”. Sentí miedo, como el experimentado el día que me descubrió esculcando su armario. Tenía nueve años y estaba cansada de su terquedad. Me agobiaba no saber de mí. Los niños requieren certeza y seguridad (a nuestro bebé no le sucederá lo mismo), y yo no era la excepción. Ansiaba “pertenecer”. Ya había esculcado la casa entera; sólo me faltaba un armario. Aquel día la abuela tenía una cita, lo que resultaba conveniente para mi búsqueda.
La intuición me dictaba que su recelo significaba ‘secreto’, y que ‘secreto’ no podía ser otra cosa sino un rastro de mi vida, el origen de mi historia. La abuela se marchó y el armario estaba dispuesto a mi capricho. Tomé la llave de su escondite (no le perdonaré que me haya subestimado tanto) y la introduje en la cerradura, estaba excitada (tanto que cuando me masturbo pienso en ese momento). No recuerdo lo que vi, sólo la luminosidad del color blanco (como el de mi sueño) y la voz de mi abuela. Cuando desperté, la abuela estaba frente a mí. No dijo nada y ese silencio fue lo que más me espantó. Estoy confundida. O quizás exagero, pero creo que el murmullo que escuché ayer proviene de aquel otro episodio. Ni siquiera sé si se trata de un mal augurio, de una pesadilla, de una premonición o simplemente es producto de una cena excesiva.
Lo cierto es que la voz de mi abuela me abraza. A pesar del tiempo transcurrido, la desconfianza todavía nos asalta —sobre todo a Laura y a mí— de vez en cuando. Pero cada uno conoce y sabe su papel, sobre todo las obligaciones. Compartimos un secreto. Ella depende de mí y yo la necesito. Sabe que el bebé estará seguro conmigo. ¿Será niña o niño? Ella prefiere niño; Paul y yo, niña. Durante la última semana he reflexionado sobre este recelo, no tengo ninguna razón, por lo cual me he inventado una: Laura se parece a mi madre. Paul me estima, lo sé por la forma en que me mira y me habla. Me recuerda la idea de padre que inventé. Papá ya tiene un rostro. A Paul le gusta el frío, como a papá. Él me legó la capacidad de gozar el silencio de la nieve. Amaba la nieve tanto como yo lo haré. La genética también es una fantasía. “Los muertos, muertos están”. No tiene sentido recordarlos, pero en casos como el mío, la ventaja radica en la posibilidad de inventarlos. Los muertos son ejercicios logísticos. Paul, Laura y yo no podemos añorar lo que siempre ha sido extraño.
Ellos ya no piensan en sus padres, por decisión los borraron de su historia. No les fue fácil, se les nota en el gesto, pero también se les nota que después de esparcir las cenizas de su padre en el mar del norte se sintieron más ligeros y a la vez más fuertes. “Los muertos, muertos están”, repito: no tengo muertos, por eso he inventado a mis vivos. Paul y Laura tuvieron vivos propios, ya no necesitan a sus muertos. Conocen lo necesario de mi pasado, no les interesa saber más. A mí tampoco me importa el suyo, pero debo saberlo por la bebé (será niña, estoy segura), debo protegerla. Mi obligación es salvarla de su historia. Le regalaremos el privilegio. En ocasiones me gana la morbosidad y quisiera preguntar detalles, pero no, tengo la información suficiente: son hermanos, Laura es mayor por dos años, sus padres nacieron en la costa oeste y les enseñaron a recordar, rendían culto a la memoria.
Eran creyentes, también Paul y Laura lo fueron hasta que su padre les prohibió dormir juntos. Días después murió; dicen que de un ataque al corazón. Laura encontró el cuerpo. No hablan de él, aún le guardan rencor. Su madre se suicidó. La querían mucho, fue la única que los entendió, los amó tanto que prefirió suicidarse para no molestarlos, pero su papá no fue tan comprensivo, aunque le concedieron un último deseo: “formar parte del Mar del Norte”, y se marcharon los dos a Portland, donde afortunadamente conocieron a Luisa.
No sé cuánto tiempo vivieron frente al mar, pero ya lo han olvidado. Regresaron a las montañas, a la nieve, “adonde pertenecemos”. Nunca me han confesado abiertamente el homicidio, no tendrían por qué. No soy nadie para juzgarlos, me concentro en el cuidado de mi bebé que crece en el vientre de Laura. Es mi deber (más explícitamente: es mi destino). Nadie merece vivir cargando tiempos y culpas ajenas. Nadie debería conocer los rostros de los padres, ése será el regalo para mi niña (me lo agradecerá, estoy convencida). Le brindaré el honor y el placer de construir su historia. Estoy segura de que será enfermera como yo, quizás un día también escuche mi voz en sueños. Ya quiero escucharla pronunciar mi nombre: Teresa. Estoy convencida de que será muy feliz. Este pueblo me agrada.
Desgraciadamente, pronto tendré que mudarme. No regresaré a México, necesito tiempo y dinero para educar a mi bebé, y allá las oportunidades son escasas, en cambio ésta es la tierra de las oportunidades, eso me aseguró mi amiga (¡le estoy tan agradecida!). Además, quiero perfeccionar mi inglés. Paul dice que Idaho es muy bonito; ignoro adónde nos moveremos después del nacimiento de mi nena, tengo que escoger muy bien el lugar, me gustaría un paisaje blanco. Quiero ver la nieve, su textura me tranquiliza. ¡Shh! Está nevando. Escucho los golpecillos en las ventanas.
Laura ahora está a punto de regresar; Paul trabaja hoy hasta tarde. La sopa de lenteja hierve, su olor se mezcla con la austeridad del ambiente, lo tiñe de una tonalidad distinta. Preparé carnero y verduras, de postre habrá pastel de chocolate. Laura tiene que comer bien. Por primera vez experimento lo que significa la fe. La necesito para contrarrestar el mal presentimiento. Borraré cualquier mal augurio, aunque no debería temer, no soy supersticiosa. Recordaré esta casa, también a ellos; después de todo, son unos buenos muchachos, pero los muertos, muertos están, y mi pequeña Eloísa (así la llamaré, es un nombre dulce) aprenderá a inventar su propia historia. Por suerte nadie los extrañará. Faltan pocos días para que estemos juntas. ~

• Becaria del programa Jóvenes Creadores del FONCA (2000-2001), Miriam Mabel Martínez (1971) obtuvo en 2001 una residencia artística en el Vermont Studio Center. Ha publicado textos en Casa del Tiempo, Nexos, Los Universitarios y Origina, entre otras revistas y suplementos culturales.
Descargar pdf






