César Guerrero,
El misterio de la noche polar,
Jus, México, 2011.
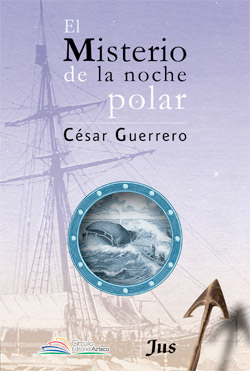
Es más o menos común que los escritores echen mano de lo que les es más inmediato y familiar al escribir una primera novela. Ante el reto formidable e inédito de concebir y realizar un libro de mediano o largo aliento, el autor se remite a lo que conoce mejor. También es frecuente que del vasto universo de lo inmediato y familiar, el escritor elija a su propia persona como materia principal. En parte, porque sabe mucho de ella, más que de ninguna otra cosa tal vez; en parte, porque a la gente, y en especial a quienes escribimos, nos encanta hablar de nosotros mismos, aunque lo disimulemos.
Como buen escritor de una primera novela, César ha recurrido a lo que le es más caro y próximo, pero se ha rehusado a convertirse en el centro de su propia narración. La materia que más ha atraído a César no es él mismo —cosa rara en este medio— sino los libros y la literatura. Ciertamente, echa mano de su experiencia individual, pero no de la que tiene que ver sustancialmente con su ego y su persona, sino de su experiencia como lector.
El escritor que recurre a su propia persona suele camuflajearlo. Cambia su nombre y el de otros personajes, elige lugares alternativos, inventa situaciones o las trastoca. Lo motivan el pudor, la idea de que el uso de su verdadera identidad pueda resultar poco atractivo o de plano chocante, y quizá también el hecho de que la literatura resulta a veces de la invención. César en cambio muestra sin reservas su experiencia lectora. El hecho más evidente es que Arthur Conan Doyle lo fascina. El misterio de la noche polar es ante todo un acto de admiración, una ofrenda al escritor escocés. No es raro que la imitación sea parodia, que el artista admire críticamente a su modelo, que mezcle veneración e irreverencia. César evita caer en esta tentación. Seguramente reconoce defectos en Conan Doyle, pero no hace pública esta inteligencia. Comienza como los grandes, dando gracias al maestro.
En El misterio de la noche polar están las lecturas que el autor ha hecho de la vida de Conan Doyle. Es una novela apuntalada en datos biográficos. Sabemos que Conan Doyle estudió medicina, que su padre era alcohólico, que conocía la obra de Edgar Allan Poe, que su madre y sus hermanos padecían penurias, que el doctor Joseph Bell fue su maestro, que abordó un barco de nombre El Esperanza a la edad de veinte años, que el capitán de este pesquero era John Gray, que practicó la caza de ballenas y focas.
El misterio de la noche polar alberga a Conan Doyle, y alberga también los libros de éste. Sobre todo las novelas y relatos que tienen que ver con su personaje más conocido, Sherlock Holmes. Claro está que Holmes no convive con su propio creador en el puente o la cubierta de El Esperanza. Eso se lo dejamos a Borges o Calvino. Pero los elementos fundamentales de la narrativa de misterio, que en su forma moderna nace con Edgar Allan Poe y que Doyle magnifica, atraviesan la novela de César de cabo a rabo. Hay fechorías que parecen accidentes, hay crímenes en forma, hay personajes siniestros, hay una investigación, hay varios sospechosos y hay un momento de anagnórisis.
En esta clase de prosa, el misterio se debe en la misma medida al desarrollo de los personajes y a la formación de una atmósfera, que a la trama, a la solidez que da un buen esqueleto. La profundidad, la consistencia y los propios enigmas de los personajes otorgan verosimilitud a la narrativa, elemento que resulta indispensable en un género realista como el que nos ocupa. La atmósfera, por ser el más elemental de estos tres factores, el que obra de modos menos aparentes y por ende más hondos, como lo hace el ambiente en nuestro cerebro primitivo, es quizá la dimensión más importante. Es el medio en el que pueden cuajar o no un personaje y una historia. Es la sopa elemental. En la narrativa de Poe, el padre del género, nada parece pesar más que la atmósfera.
El análisis de la atmósfera supone medirla in situ, sumergirse en ella para realizar lecturas y guardar los registros de cada elemento, verla formarse y cambiar, como un enorme organismo, experimentarla. El de los personajes consiste en tomar a cada uno el pulso, medir la temperatura de su sangre, extraerle muestras, mirarlo relacionarse y evaluar detenidamente su psique de acuerdo con patrones y alteraciones. En el caso de la trama, en cambio, el análisis debe hacerse en frío. Hay que colocar las partes en la mesa de disección y proceder a la observación de cada una de ellas y del conjunto que forman. La trama, simplemente, es lógica y natural o no lo es.
La de César Guerrero es una novela muy bien tramada. Cada uno de los elementos presentes tiene una razón de ser. Cumple un fin, pero lo hace de manera sumamente natural. Si el género novelesco enfrenta el reto general de confeccionar historias congruentes —dentro de la propia lógica de cada obra, claro está—, la novela de misterio asume el reto adicional de disimular las piezas principales, retener escondidas las causas primeras, para revelarlas hasta el final. La mayoría de las obras narrativas se reserva ciertos giros para la última parte. La prosa detectivesca deja un hueco preciso para que entre allí, milimétricamente, el motor de la máquina toda que es el libro. Muy pronto en el relato de El misterio de la noche polar vemos sombras que pasan, criaturas de la noche, figuras fantasmagóricas o espectros. Esta pieza engrana perfectamente con la mentalidad supersticiosa de los marinos, y podría tener en ella y no en los hechos su mejor explicación. Hacia el final del libro, sin embargo, se conoce la naturaleza real de esas apariciones, que por lo demás están en íntima relación con la delicada situación que se vive en el barco. Los hechos se explican, y al explicarse se vuelven parte de un sistema cuidadosamente articulado.
Es verdad que el doctor De Roazhon y su compinche, La Bourdonnais, despiertan sospechas tal vez muy pronto. Es verdad también que ante eso, podemos resistirnos tibiamente a que Conan Doyle descienda a las plataformas heladas de los mares árticos por invitación de ellos. Pero también es cierto que otros nudos y descargas de la trama terminan por desplazar y ocultar esas posibles blanduras. Lo que ocurre en el hielo, la desgracia que cae sobre Conan Doyle como un sino trágico y la nueva, inesperada aparición, compensan con creces la imprudencia del por lo demás joven investigador. Este hecho, por cierto, la última de las apariciones, ya no en el barco sino en el centro del horizonte blanco y sin tiempo, se lee de pronto como un recurso también griego, propio del teatro menos básico y más artificioso de Eurípides, el deus ex machina que desciende a salvar y a restituir un orden. Pero muy pronto entendemos los vuelcos que llevan a la aparición, y el suceso deviene así uno de los más gratos y logrados de la novela.
Por lo demás, el autor nunca renuncia al fair play detectivesco, que prescribe que el narrador no debe ocultarle al lector la información vital, y que en la historia no pueden intervenir poderes sobrenaturales o adivinaciones, lo que implica que el lector puede hallar la solución por sí mismo.
He intentado subrayar el aspecto de la trama porque siento que es donde el lector encontrará su mayor retribución. La historia que el autor teje a lo largo de estas doscientas páginas constituye una lectura muy grata. De manera personal, yo hubiera querido ahondar más en los mares interiores del protagonista y otros personajes. Entrar y ser agitado en esas aguas ignotas. Quizás esa inteligencia sombría de la identidad de Doyle que el autor se reservó hubiera añadido aun más dimensión al libro. Pero, ¿hubiese sido entonces el homenaje y el acto de gratitud al que quise referirme? También reclamaría al autor que su atención a la historia limitara un poco el número o bien la elocuencia de las marcas o señas ambientales. No sólo porque vendrían bien, sino también porque me encontré con varias que me parecieron espléndidas, y quise más. Por ejemplo, cuando una tormenta se bate contra El Esperanza, dice: “Los jirones de trapo gualdrapeaban con un aleteo siniestro, desgarrándose poco a poco. Los trozos desprendidos se alejaban como fantásticas aves blanquecinas en las alas del viento, hacia las profundidades del temporal”. Otra no menos bella ocurre cuando arrojan el cuerpo de Boyd Munro al océano: “Pero yo no lograba hacerme a la idea. Pese a todo, me acerqué al antepecho y miré la figura fantasmal desvanecerse tras el cristal verdoso de su ataúd infinito”. Creo que Chéjov aprobaría ésta última.
La otra tradición de la literatura que atraviesa por su centro a El misterio de la noche polar es la de la novela de aventuras. Aunque la narrativa detectivesca es a veces narrativa de aventuras, una no necesariamente implica a la otra. El lector que se involucra en los relatos de Sherlock Holmes los vive como aventuras. Lo colocan anímicamente en situaciones de peligro, en una sucesión vertiginosa de hechos inusuales. Sin embargo cabe preguntarse si para Holmes y Watson estas situaciones son extraordinarias o son más bien el pan de cada día de su ocupación. De acuerdo con Don Dámassa, la novela de aventuras consiste en una serie de periplos, casi siempre riesgosos y ajenos al curso ordinario de la vida del protagonista. En la novela de César, Conan Doyle vive justamente esto: por elección propia decide embarcarse, y en el barco enfrenta aventuras diversas que llegan a poner en peligro su vida. No hay mayor aventura que ésta. Aquí emerge también la experiencia lectora de César. Podemos casi olfatear en estas páginas el rastro de Dumas padre, de Verne, de Salgari, de Stevenson.
La supremacía que el autor concede al plano narrativo de su obra —a sus funciones motrices, por decirlo de algún modo— no hace sino acentuar su carácter de novela de aventuras. La novela de aventuras busca ante todo interesar por el lado de la acción, del riesgo, de la rivalidad y la peripecia. El misterio de la noche polar consigue esto sobradamente. Una vez que comprendí que no se trataba de lo que yo quería, sino de lo que el libro se proponía ofrecerme, me lo bebí con gusto y avidez.
Al final de la lectura, coincidimos con el libro en que la aventura a bordo de El Esperanza cambió a Doyle. Se hizo mayor de acuerdo con la medida oficial. Cumplió veintiún años en altamar. Pero también maduró. Subió como un médico incipiente pero su mayor caso no fue un caso médico sino uno policiaco. Y descendió investigador. Sabemos que a cierta edad Doyle dejó la medicina para dedicarse de tiempo completo a escribir. César sugiere que el detonador de un trance como éste fue el viaje en El Esperanza, un viaje iniciático. El misterio de la noche polar es una novela de misterio, es una novela de aventuras, y es una Bildungsroman.
Cuando el autor se refiere a este cambio en las últimas páginas, nos toma por sorpresa. Pero casi de inmediato comprendemos que es muy cierto. Hay una correspondencia entre esta mención de un crecimiento y el crecimiento que inadvertidamente nos comunica la novela a lo largo de sus capítulos. Hay una despedida, un adiós al personaje en gestación, y una sensación de adiós. No quisiéramos que las aventuras terminaran: la hemos pasado bien.
Me quedo con la esperanza que resulta de un cabo suelto deliberado y del inicio que hay en el final. El cabo suelto es el destino incierto de La Bourdonnais. Sabemos a ciencia cierta qué fue de De Roazhon, mas no así de su secuaz. El inicio contenido en el final es el nacimiento del personaje Conan Doyle a la madurez. Ojalá veamos más de él.
_______________
Texto leído el pasado 30 de junio en Gandhi, sucursal Mauricio Achar, Ciudad de México, con motivo de la presentación del libro. Más imágenes aquí






