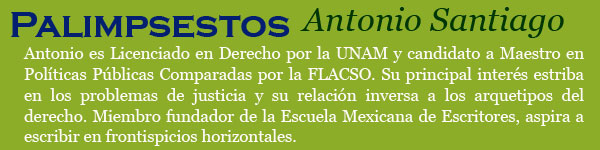

I
La masacre cometida por el noruego Anders Breivik trajo de vuelta los fantasmas del totalitarismo y del peligro que amenaza a los derechos humanos y a la ilustración, guerra dirigida por quienes ven en “la diferencia” un atentado a sus raíces sagradas, únicas capaces de conservarlos como en formol.
El 22 de julio del año pasado, Breivik hizo estallar una bomba en el recinto de edificios gubernamentales de Oslo. Después se trasladó a la isla de Utøya y mató a tiros a 69 jóvenes que participaban en el campamento de las Juventudes Laboristas. Quiso así castigar a los liberales, culpables de la “islamización” de Noruega, amenaza contra la supervivencia de su pueblo.
Pese al disfraz derechista que se ha colgado, tras su estallido criminal se encuentra una llamada de auxilio por mayor democracia y mejores y más sofisticados mecanismos de acción afirmativa. Algo así como las palabras marcadas en el estómago de la Regan MacNeill de El Exorcista.
Su abogado, conocido defensor de los derechos humanos a quien Breivik acudió porque “todo mundo tiene derecho a una defensa justa”, lo ha declarado loco. El día de hoy la fiscalía noruega, sin saber exactamente si trata o no con un demente, ha pedido encierro psiquiátrico: “La existencia de incertidumbre sobre la responsabilidad penal de Breivik, acentuada por un segundo informe que no le considera psicótico, es clave para la Fiscalía, que actúa según el principio de que es peor condenar a un psicótico a la cárcel que a un no psicótico a tratamiento psiquiátrico”. La línea entre locura y fanatismo es tan tenue, que no resultará fácil para el jurado decidir.
Nadie en su sano juicio escribiría los disparates por él defendidos o llevaría al acto su delirio. Las mil quinientas páginas de su “Declaración Europea de Independencia”, repletas de las más absurdas teorías de la conspiración, no soportarían el menor análisis: invasión árabe a Europa, complot internacional con participación norteamericana para convertirla en “Eurabia”, asechanzas de marxistas leninistas para acabar con la diferencia entre los sexos, corrección política como nueva ideología totalitaria.
Ideas absurdas (al menos desde la lógica de la razón) que, sin embargo, podrían llegar a prender en una población necesitada de chivos expiatorios culpables del desempleo y falta de oportunidades, de su imposibilidad para insertarse entre los “ganadores sociales”. Breivik ofrece un manual idóneo.
Quizá Hans Magnus Enzensberger enunciaría al noruego como ejemplo de lo que denomina, en un ensayo aparecido en 2007, “perdedor radical”:
“…mientras está solo (y está muy solo) no anda a golpes por la vida; antes bien, parece discreto, mudo: un durmiente. Si alguna vez llega a hacerse notar y queda constancia de él, provoca una perturbación que raya en el espanto, pues su mera existencia recuerda a los demás que se necesitaría muy poco para que ellos se comportasen de la misma manera. Si abandonara su actitud, quizá la sociedad incluso le ofrecería auxilio. Pero él no piensa hacerlo, y nada indica que esté dispuesto a dejarse ayudar”.
Pero en cierto punto el noruego rubio de cepa y ojos verdes se separa de la descripción: “Por fin, el perdedor radical, tal vez un padre de familia sexagenario o un quinceañero acomplejado por el acné, es amo de la vida y la muerte. Después, se ajusticia a sí mismo”. Breivik no lo hizo. Quiso sobrevivir, disfrutar de su estrenada fama y seguir por la red los ríos de tinta descongelados a partir de su violencia.
En literatura, pocas veces se ha hecho un retrato tan nítido de la locura asesina como el delineado por Patrick Suskind en El Perfume:
“La solitaria garrapata, que se encoge y acurruca en el árbol, ciega, sorda y muda, y sólo husmea, husmea durante años y a kilómetros de distancia la sangre de los animales errantes, que ella nunca podrá alcanzar por sus propias fuerzas” … “Igual que esta garrapata era el niño Grenouille. Vivía encerrado en sí mismo como en una cápsula y esperaba mejores tiempos. Sus excrementos eran todo lo que daba al mundo; ni una sonrisa, ni un grito, ni un destello en la mirada, ni siquiera el propio olor”.
Tanto Grenouille como Breivik andaban en busca de un olor, una esencia extraviada y en persecución de lo cual, asesinaron.
Hans Magnus describe en su ensayo las opiniones a expresarse una y otra vez por la clase política:
“… primero manifiestan su conmoción, y finalmente se decide que se trata de un caso singular. La conclusión es correcta, porque los autores de tales crímenes son personas aisladas que no han logrado relacionarse con ningún colectivo. Y al mismo tiempo es errónea, porque a la vista está que existen cada vez más casos singulares de ese tipo. El hecho de que se multipliquen permite concluir que hay cada vez más perdedores radicales”.
Cierto: su cada vez más frecuente irrupción debe preocuparnos. Pero hay algo más: desde el 2007, año en que escribiera su ensayo, Europa ha sido abrazada por los éxitos de una derecha agresiva in crescendo. Por tal razón el mundo se lo ha tomado en serio.
La ilustración, que puede definirse como la aceptación de una pérdida, la entrada a la adultez de una humanidad obligada al abandono de certezas absolutas, se encuentra amenazada. El paraíso perdido es lo que el compendio de Breivik, tanto como los partidos radicales de derecha, añoran.






