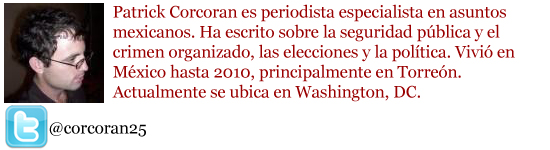
La semana pasada, se anunció el libramiento de cuatro generales y un teniente coronel del ejército mexicano, después de más de un año tras las rejas por sospechas de haber trabajado con grupos del crimen organizado. Esta noticia viene tres meses después de que salió de la cárcel su presunto co-conspirador Tomás Ángeles Dauahare, exsubsecretario de Defensa Nacional y candidato para titular de la Sedena en la administración de Peña Nieto, hasta la denuncia en su contra por supuestos vínculos con grupos de crimen organizado.
Hasta lo que se sabe, parece que el encarcelamiento de los cinco fue producto de las mentiras de un testigo protegido, la ahora famosa Jennifer. Es una pena que los cinco oficiales hayan perdido un año de su vida, y que Ángeles Dauahare haya sido descartado para uno de los puestos más importantes del país, pero, de ser ciertas las versiones que culpan a Jennifer, la salida de este quinteto es un acontecimiento que deberíamos festejar.
Lo que no se puede celebrar es que ha caído en pedazos otro caso importante contra la corrupción al nivel más alto. El caso de Jennifer representa la continuación de un patrón alarmante. Otro ejemplo esencial es el michoacanazo, en que tres docenas de oficiales municipales y estatales de Michoacán fueron detenidos por supuestos vínculos con la Familia Michoacana, también gracias a las denuncias de testigos protegidos. Igual que en el caso de los generales, las evidencias no fueron suficientes para condenar a los acusados y todos resultaron exonerados.
Algo similar pasó con Jorge Hank Rhon, notorio exalcalde de Tijuana con cuantiosos rumores de actividad criminal a lo largo de su carrera. Cuando tropas federales lo detuvieron en 2011, a muchos les parecía un final merecido y muy atrasado. Pero resultó que las tropas que lo arrestaron manipularon las evidencias en su contra, y el caso contra Hank Rhon quedó en ridículo. Y sobran ejemplos similares.
Todo lo anterior representa una vergüenza publirrelacionista para el gobierno federal, pero va más allá el impacto mediático. Los narcos dependen no solamente de los policías de bajo rango que les sirven como halcones y sicarios; también requieren protectores de alto nivel. En su conjunto, los intentos para eliminar o limitar este apoyo desde la cima institucional del Estado mexicano no han logrado casi nada.
Obviamente todo esto sugiere que el uso de testigos protegidos, que puede ser un arma letal contra grupos criminales, tiene defectos graves. Los testigos protegidos, que en su gran mayoría vienen de las filas de grupos delincuentes, siempre tendrán un interés para fabricar acusaciones, sea para salvarse el pellejo o para dificultar la vida de sus enemigos. Es responsabilidad de los investigadores cerciorarse de que las acusaciones de los testigos interesados tienen fundamentos. Al parecer, los fiscales son demasiados crédulos, y no existen los controles necesarios para averiguar la veracidad de sus acusaciones antes de iniciar un proceso judicial.
Gracias al mal uso de arrepentidos poco confiables y otros errores, los casos que fracasan suelen quedar en el limbo. Ahora, aunque no quede claro que los excarcelados en muchos casos son realmente inocentes, futuros procesos en su contra serán políticamente difíciles o hasta inviables, pese a que las sospechas persisten. En el caso del michoacanazo, aún no está esclarecido si la falta de evidencia fue invento de los jueces, como ha dicho Felipe Calderón, o si los funcionarios implicados realmente no tuvieron nada que ver con el crimen organizado.
Teóricamente, un proceso criminal debería llegar a una verdad públicamente aceptada. Llegar a esta conclusión importa sobre todo cuando se trata de funcionarios públicos, cuando la confianza popular en el gobierno está en juego. Lamentablemente, en los casos más prominentes contra altos mandos del gobierno desde hace años, sucede todo lo contrario.
Lo que se sabe —o por lo menos, lo que se puede dar por sentado— es que sí existen funcionarios importantes de varios ámbitos del gobierno que se coluden con el crimen organizado, y sin embargo, los únicos que suelen acabar presos son policías de bajo rango. El gobierno es incapaz de meter presos a los peces gordos que protegen a los criminales más fuertes, o porque no puede identificar quiénes son o porque no sabe realizar una investigación y un proceso jurídico con la competencia requerida. Gracias a ello, para un comandante de policía federal o un gobernador, no existe un incentivo fuerte contra su colusión con grupos narcotraficantes, más allá de sus propias morales. Y como hemos visto, en muchos casos, resulta que estos no son suficientes.
He ahí todos los ingredientes necesarios para un ciclo vicioso desafortunado, en el que las instituciones débiles y el cinismo público se nutren el uno a otro.






