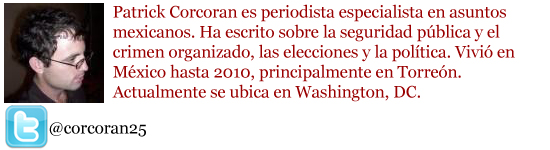
Cualquier sistema político se define no solamente por sus reglas, sino por sus costumbres también. Es decir, países como Haití y Tayikistán tienen Constituciones que establecen un sistema liberal, pero en los hechos, están lejos de ser democracias funcionales. Resulta que hay límites a lo que puede lograr una bonita Magna Carta; una democracia verdadera requiere un compromiso al espíritu democrático de parte de todos los actores relevantes, sobre todo los que ocupan puestos elegidos y los candidatos a los mismos.
Una de las costumbres políticas más lamentables en México, que limita la consolidación de una democracia que sigue siendo muy joven, es la de todos los partidos de impugnar casi toda elección perdida. El ejemplo más reciente viene desde Baja California, donde los dos candidatos principales, Francisco Vega —candidato del PAN y el PRD— y Fernando Castro —del PRI— se declararon ganadores la noche de la elección, el 7 de julio.
Afortunadamente, la disputa no causó repercusiones mayores. La ventaja inicial de Vega fue amplia (tres puntos), el conteo de la semana pasada no acercó a Castro a su contrincante, y (por lo visto) no existía mucho apetito del PRI a nivel nacional para un pleito amargado que pusiera en peligro la agenda de Enrique Peña Nieto. Es por eso que Castro empezó a tomar los pasos para reconocer su derrota el viernes pasado.
Sin embargo, llama la atención que la primera reacción del candidato priísta fue reclamar una victoria que las evidencias no le otorgaban. Castro tiene mucha compañía en este reflejo. El ejemplo más famoso sigue siendo López Obrador, que ha salido a protestar las últimas dos derrotas presidenciales. (Yo apostaría hoy que saldrá a hacer lo mismo en 2018 también.) Otros casos sobran: solamente en 2010, se impugnaron las elecciones de gobernador en Hidalgo, Oaxaca, Aguascalientes, y Veracruz. El patrón se repite con más frecuencia aún en los comicios locales.
Claro, la raíz del afán de rechazar la derrota se encuentra en los abusos electorales del PRI durante sus décadas de control autoritario. Cabe recordar que la primera impugnación de López Obrador, cuando perdió la gubernatura de Tabasco contra Roberto Madrazo en el ‘94, fue completamente válida. Todo indica que Madrazo se llevó el puesto más importante a través del fraude. Asimismo, Xóchitl Gálvez tenía porque quejarse del proceso en Hidalgo en 2010.
Sin embargo, hoy en día muchísimas de estas impugnaciones son innecesarias y hasta espurias. López Obrador nunca pudo producir pruebas de un fraude en 2006, y seis años después las evidencias de abusos no fueron suficientes para convencer que le habían robado una elección que perdió por seis puntos en la urnas. Las protestas de AMLO no fueron una expresión de injusticia sino de coraje, y la situación es igual en la gran mayoría de las contiendas impugnadas. Éstas generan un daño considerable: minan la confianza popular en el resultado, cuestan dinero y esfuerzos, y bajan el prestigio del sistema democrático.
La ley le ofrece a todo candidato la oportunidad de impugnar un resultado, y todos los candidatos, desde López Obrador hasta Castro, están en su derecho de usar todas las herramientas posibles. Pero tener el derecho de hacer algo no quiere decir que la misma acción es algo loable. Usted tiene el derecho legal de insultar a cualquier taxista que le lleve de un lado a otro, pero sería un mundo más feo si todos nos aprovecháramos este derecho. Es importante que existan estos procesos, y lamentablemente siempre habrán elecciones con suficientes irregularidades que hagan necesarias las impugnaciones, pero como lo vemos hoy, impugnar representa una vil táctica política que proviene de una actitud antidemocrática, ya que la aceptación de la derrota es esencial.
Ahora regreso al punto original de este post: la calidad de cualquier sistema político no es una cuestión solamente de sus reglas, de la claridad de su Constitución. Tiene mucho más que ver con los comportamientos de los personajes que habitan el sistema. En México, las costumbres en su conjunto son mucho mejores que hace una o dos generaciones, pero el afán de impugnar siempre y cuando sea posible es una lacra, y la democracia mexicana será mejor en cuanto desaparezca.






