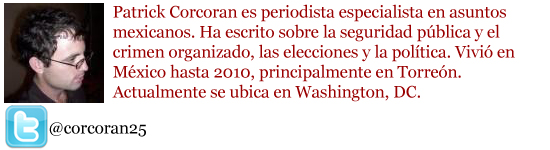
Desaparecido es una palabra con una larga y terrible historia en América Latina, sirve como una etiqueta informal para los horrores de Pinochet en Chile, donde los agentes del estado detenían a sus enemigos políticos (reales o inventados), para luego interrogarlos, matarlos y dejarlos en tumbas anónimas (por ejemplo, la llamada Caravana de la Muerte). La misma palabra también pesa mucho en Argentina. Durante el mandato de los generales que reinaban desde 1976 a 1983, sus subordinados solían tirar a sus enemigos internos desde un avión volando a 4000 mil metros sobre el Océano Atlántico (si tienes mucho estómago, lee: Vuelos de la Muerte). En ambos ejemplos, como varios más de la historia reciente del continente, las víctimas nunca volvieron a aparecer, ni vivas ni muertas.
El horror provocado por un desaparecido alcanza algo más profundo que un simple asesinato, no podría decir exactamente porque pero supongo que hay dos razones: la ausencia de un cadáver imposibilita el fin del luto para la familia del difunto y, por tanto, prolonga su sufrimiento; y, ya que no se sabe lo que realmente sucedió, le da a la imaginación, proveedora de terrores infinitos, la tarea de asimilar el fin del ser querido.
Afortunadamente, en cuanto a los desaparecidos aunque la historia de México no es perfecta, no se compara con la de Chile o Argentina. Sin embargo, para nuestra desgracia, el presente en México es mucho peor. El nuevo reporte de Human Rights Watch documenta más de 149 desapariciones en 11 estados en que se sospecha la participación de fuerzas de seguridad. El caso con el cual abren su reporte es apenas uno entre varios:
“José Fortino Martínez Martínez, de 33 años, quien junto con su esposa administraba una cooperativa escolar en Nuevo Laredo, Tamaulipas, el 5 de junio de 2011 se encontraba durmiendo en su vivienda con su esposa y cuatro hijos (de 16, 12, 7 y 3 años) cuando fueron despertados a la 1 a.m. al sentir que abrían la puerta de su casa con violencia. La esposa de Martínez, Oralia Guadalupe Villaseñor Vázquez, dijo a Human Rights Watch que cuando encendió la luz vio a siete u ocho hombres encapuchados en la habitación. Los hombres llevaban armas largas y vestían chalecos antibalas con la inscripción ‘Marina’.”
Cuenta Human Rights Watch como luego los infantes llevaron a Martínez Martínez a un hotel en Nuevo Laredo, donde su hijo lo vio en una ventana custodiado por tropas de la Marina. Después de esa madrugada, su familia no lo ha vuelto a ver desde hace casi dos años. Lo mismo es cierto de cinco otros hombres detenidos por la Marina la misma noche. Y este es solamente un caso entre muchos; el mismo mes, se llevaron a cabo varias detenciones similares, tanto en Tamaulipas como en Nuevo León y Coahuila.
Lo de Human Rights Watch llama la atención por el nivel de detalle que logran los autores y por la evidente participación de agentes del Estado, aunque no es una noticia sorpresiva. Otras fuentes también han apuntado una enorme cifra de desaparecidos en México. El contenido de documentos de la PGR filtrados en los últimos momentos del sexenio de Calderón, hablaban de 25 mil personas que se esfumaron desde diciembre del 2006. La Comisión Nacional de Derechos Humanos estima que hay 7 mil asesinados sin identificarse. En su contexto, tanto 25 mil como 149 son números bárbaros.
Todo lo anterior nos debe ofender y enfadar a todos nosotros, especialmente los casos en los que está implicado el gobierno. Los desaparecidos no representan, como a veces se cree, el inevitable daño colateral de una estrategia dura pero correcta. Al contrario, esta forma de actuar más que moralmente aberrante es un impedimento fundamental a la operación exitosa de las fuerzas de seguridad. Para empezar, en muchos de los casos, según Human Rights Watch, las desapariciones se deben a que los policías, soldados, e infantes entregaron a los detenidos a grupos criminales para que ellos los ejecutaran. Es decir, los desaparecidos son otra manifestación más de la corrupción oficial; en tales casos, los cuerpos de seguridad operan directamente en contra de los objetivos de la seguridad pública.
Aún tratándose de casos que son resultado de la voluntad propia de los cuerpos de seguridad –que no ilustran la corrupción sino un exceso de afán para castigar a los criminales– el resultado es operacionalmente deplorable. Más allá de ser legalmente inocentes, los que se convirtieron en desaparecidos eran una fuente de inteligencia. Si la meta es dificultar la vida de los criminales, en lugar de matarlos, sería mucho mejor convertir a sus halcones y a sus narcomenudistas en espías dentro de la propia organización delictiva.
Además, desaparecer a la gente mina la confianza de los ciudadanos. Finalmente el reto en zonas como la Sierra Madre de Sinaloa o la Tierra Caliente de Guerrero es imponer el estado de derecho. Eso no se hace solamente de arriba a abajo, es decir, a través del cañón de un soldado que representa al gobierno federal. Tiene que existir el compromiso y la confianza de la propia comunidad para que se acepte la legitimidad del gobierno y el Estado de derecho que pretende establecer. Si el mismo gobierno levanta a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres y a sus tíos, es casi imposible que una población lo acepte.
Es esencial, claro, que se investigue y se castigue estos crímenes, cabe mencionar que el reporte de Human Rights Watch también ofrece un contrapunto optimista: gracias a la presión de las familias de las víctimas el gobierno de Nuevo León ha esclarecido los hechos en varios casos. Pero más aún, es importante que se cambie la cultura dentro de las mismas fuerzas de seguridad, para que exista un rechazo determinante a las acciones extralegales. Finalmente, una mejoría duradera en la seguridad en México no es posible mientras una gran parte de sus cuerpos policiacos participen en los ataques más graves contra sus propios ciudadanos.
Lamentablemente, falta que los que tienen el poder político lo vean así.






