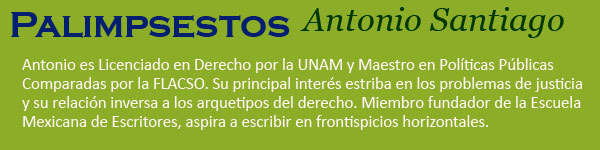
Me duele Obama porque con su gobierno muere una esperanza que muchos compartimos: un poder ciudadano que estuviera en condiciones de enfrentarse al poder de las corporaciones internacionales de la guerra e hiciera las cosas conforme a Derecho.
Pero ya desde el asunto Wikileaks y del encarcelamiento de Bradley Manning—quien filtró las famosas imágenes de un helicóptero norteamericano masacrando civiles, junto con cientos de miles de documentos clasificados— Obama se nos fue mostrando tal cual es: “I can’t conduct diplomacy on an open source. That’s not how… the world works”.
Que no pueda conducir la diplomacia de una forma transparente y abierta es discutible, pero lo es más que como ciudadanos no tengamos derecho a dar a conocer al mundo el doble discurso de quienes dicen representarnos y, sobre todo, los crímenes de guerra cometidos durante sus asesinatos selectivos.
Ahora, Estados Unidos buscará encerrar a Edward Snowden, ex analista de la CIA gracias al cual conocemos que nuestra información en la red no está a salvo y que las compañías que nos brindan servicios de comunicaciones y redes sociales no impiden que el gobierno de tal país tenga acceso a nuestro historial.
Obama se ha convertido al lado obscuro de la fuerza y es necesario preguntarnos si de verdad cambió su visión a partir de ciertas razones, tal como Dick Cheney anticipó que lo haría al conocer a fondo las amenazas del terrorismo o, si entendiendo que le era imposible actuar de otra forma atrapado como estaba en las redes del poder, prefirió unirse al fango.
Para muchos, la mala conciencia de Obama es un ejemplo que Jean Paul Sartre amaría criticar. Si el poder absoluto corrompe absolutamente, la presidencia norteamericana ha sucumbido a las potencias de la guerra y la ciudadanía ha perdido la esperanza de que sus instituciones regulen al poder.
Aún sin conocer su pasado liberal, tendríamos que criticarlo por perseguir, como lo ha hecho a quienes filtran información, como si en una democracia la ciudadanía no tuviera derecho a saber que la espían mediante programas ultra secretos que juegan con su información personal. Tendríamos que condenar los asesinatos que ordena y los métodos que utiliza para combatir a sus enemigos, no está bien asesinar a alguien sin previo juicio y con daños colaterales serios.
Se trata de precedentes temibles, cuando 60% de los norteamericanos aprueban el espionaje instaurado contra ellos mismos, si es que es para bien, no se dan cuenta ni ponderan el riesgo que esto encierra ni aciertan al peso del arma que han puesto en manos de un gobierno hace mucho desbocado. Barack Obama se ha otorgado el derecho de sentenciar a muerte a hombres y mujeres en cualquier parte del mundo.
Lo que puede decirse en contra de estos asesinatos selectivos no es sólo que la pena de muerte ha sido eliminada en la mayoría de los países civilizados, o que estas sentencias quedan lejos de la legitimidad de un tribunal y son decididas, tras la “meditada revisión presidencial”. Sino que ya no son practicadas por el verdugo de una penitenciaría ante la vista de los acusadores, más son realizadas en las calles o carreteras de países lejanos mediante robots aéreos no tripulados que eliminan normalmente a todo aquel que se encuentre cerca.
Hace algunos años, Terry Gilliam nos mostró en su película Brazil la imagen de un Estado absoluto y temible, una distopía opresiva que perseguía a sus ciudadanos a partir de los errores burocráticos más absurdos. Cuando un gobernante tiene poder sobre la vida y la muerte de seres humanos declarados enemigos públicos, todos peligramos atrapados en sus propios engranajes.
La defensa de los derechos humanos en el constitucionalismo moderno es la mejor arma para evitar la repetición de episodios fascistas. En nombre de los derechos humanos no se puede asesinar, frente a criterios de utilidad pública es menester defender “una teoría política basada en derechos anteriores a toda ley, a salvo del intercambio y cálculo de intereses sociales”.
Además, tal como defiende Ronald Dworkin, los gobiernos respetuosos de los derechos deben “prescindir de la aseveración de que los ciudadanos jamás tienen derecho a infringir sus leyes”: desobedecer la norma vulneradora de nuestro derecho es hacer patente que somos sus titulares.
Con el narcotráfico y el terrorismo extendido en todas las latitudes del planeta, cualquiera de nosotros podría encontrarse un día con su familia y ser muerto por un proyectil lanzado desde un avión norteamericano no tripulado porque para nuestra mala suerte “un enemigo” se encontraba en el mismo sitio.
Lo trágico es que los propios norteamericanos prefieran la seguridad a la libertad, anticipando lo que George Orwell vislumbró hace años, la invención de guerras y de miedos como estrategia básica de control mundial.






