Anclado en el México profundo de los usos y las costumbres, siempre llego tarde a las nuevas tecnologías. A diferencia de muchos de mis conocidos (¿la mayoría?), no babeo por el nuevo iPhone 5, ni me sudan las manos de emoción cuando aparece el señor de la telefónica con una cajita en la que viene mi próximo teléfono celular, prometiéndome horas (y horas) de fascinantes descubrimientos sobre cómo demonios se guardan ahora los contactos, cómo se programa la maldita alarma, o cómo puedo comprar cosas que no necesito desde el aparato. Lo uso lo menos que puedo, y eso porque mi trabajo lo exige absolutamente, y porque mi pareja se sentiría abandonada y presa del desamor si no lo atendiera. Y también, admitámoslo, porque tiene algunas ventajas, como enterarse oportunamente de los cambios de planes, consultar la cartelera cinematográfica en un alto o convertir el grillete de la oficina en una larga, infinita liga que nos permite estar en otro lado sin dejar de estar al tanto de lo que sucede. Pago entre 950 y mil 500 pesos al mes, salvo que viaje al extranjero y tenga que contratar un roaming carísimo. Cuando necesito ir a una oficina de “servicio al cliente”, me programo para una estancia de una o dos horas en la salita de espera, y no siempre se arregla el problema. El correo electrónico a veces baja, a veces no. La compañía me manda mensajes de texto que no quiero recibir, los cuales siempre llegan a media junta de trabajo, de preferencia cuando estoy exponiendo algún tema. Creo que podría solicitar que los dejen de enviar, pero la perspectiva de pasar media hora escuchando cuán importante es mi llamada para ellos me obliga a la desidia. ¿Por qué no me cambio de compañía? Porque no creo que el servicio o el costo mejoren mucho, y porque contemplar los trámites que tendría que hacer me genera escalofríos.
Desde hace 17 años, tengo el mismo número telefónico de casa, que me cuesta unos 500 pesos al mes, con todo y el servicio de internet (creo), que ahora es de fibra óptica y funciona a la misma velocidad de antes. Las únicas personas que me llaman a ese número son mi madre y una legión de impertinentes que me ofrecen servicios bancarios o de tiendas departamentales. A veces me llaman para ofrecer nuevos servicios los mismos que antes me llamaron para cancelar mi tarjeta por atraso recurrente en los pagos. También me da flojera cambiar de proveedor de telefonía local e internet, pues no he escuchado un solo ejemplo notable de la mejora en el servicio.
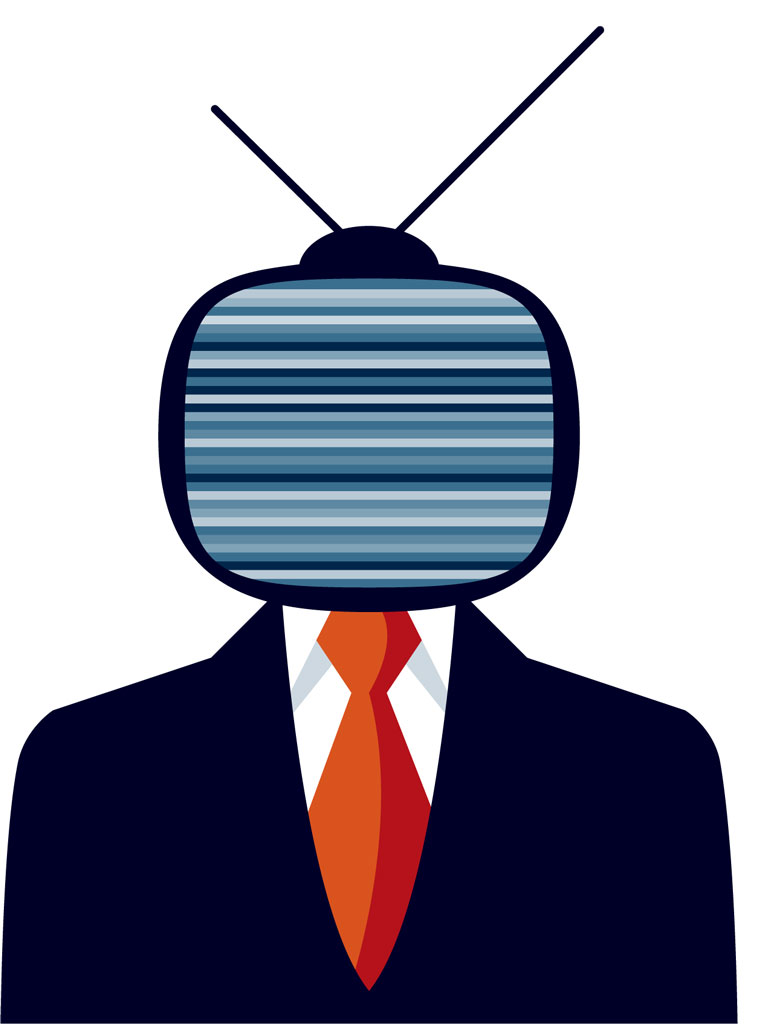
Tengo televisión satelital, me parece que la más cara, porque el servicio contratado es el único que pasa completa la liga española de futbol. No veo más de tres o cuatro horas a la semana de televisión, dependiendo del calendario deportivo. Por lo demás, uso Netflix o voy al Blockbuster (a contemplar morbosamente su agonía). Hace década y media que no veo otros programas de televisión, abierta o restringida, así que me da igual si licitan otros mil canales para pasar telenovelas, infomerciales, noticieros insulsos o amarillistas, o la historia de los traileros de Groenlandia.
¿Qué me importa, entonces, de la reforma a las telecomunicaciones? Que estas dejen de ser la vaca lechera de multimillonarios abusivos: que el servicio sea bueno, la cobertura total, los precios bajos y la atención puntual. Que se remiende el terrible error de haber privatizado la red de infraestructura con todo y la compañía que prestaba el “servicio” a nombre del Estado (no, no son lo mismo) y por tanto que las tarifas de interconexión sean razonables y parejas. Que el órgano regulador, el que sea, atienda los problemas de los usuarios en vez de cuidar los pesos de las empresas. Que no sea como la Condusef, que defiende a los bancos y no a sus clientes. Que la gente que quiere ver la tele pueda elegir el paquete de canales que quiere y puede pagar. Que progrese la iniciativa ciudadana de internet libre para todos, que no es populista, sino que aprovecha la infraestructura ya existente del Estado para dar un servicio indispensable hoy en día. Y que mejore la educación para que esa infraestructura se use, aunque sea de vez en cuando, para que los niños aprendan algo. Cuando no estén viendo videos de Gangnam Style.
__________
GUILLERMO MÁYNEZ GIL (Torreón, 1969) es maestro en Estudios Internacionales por la Universidad Johns Hopkins. Su carrera profesional ha transcurrido por el Gobierno Federal, el sector privado y la consultoría. Ha publicado en El Economista y Nexos.






