Aunque el desequilibrio entre sociedad humana y medio ambiente es una preocupación añeja y cada día mayor, carecemos de un modelo que explique de manera orgánica la interacción entre estos y otros elementos y permita, de este modo, alcanzar soluciones. El autor se refiere a un modelo novedoso que en su opinión entiende mejor que ningún otro el papel del hombre en los procesos naturales.
El libro de Manuel González de Molina y Víctor M. Toledo, Metabolismos, naturaleza e historia: Hacia una teoría de las transformaciones socioecológicas (Icaria, Barcelona, 2011) tiene ya dos años en circulación. Quienes se interesan en los problemas ambientales, en la sustentabilidad de las sociedades humanas y en la transición energética encontrarán gran riqueza en este trabajo y alguna que otra sorpresa. El libro prefigura una teoría del cambio social y elabora, en clave de metabolismo, un modelo preciso para abordar los problemas ambientales. En el todavía largo camino hacia la comprensión de la crisis ecológica actual, esta obra conjunta del historiador español y el ecólogo mexicano ofrece una relectura de la historia desde la perspectiva ambiental. La conciben como una expansión de redes de comunicación e intercambio, la cual finalmente condujo a la civilización a la comprometida posición en la que se encuentra hoy en día.
Cuando se piensa en la relación de las sociedades humanas con la naturaleza, es imposible sustraerse de la impresión de que la civilización está en un impasse. En un debate organizado por la unam en torno a la reforma energética, durante el sexenio pasado, el Nobel mexicano Eduardo Molina afirmó: “La atmósfera se nos va a acabar antes que el petróleo”. Sorprendentemente, esa aserción no recibió comentario alguno. El silencio podía obedecer a la duda (¿es que alguien sabe cómo ajustar la economía neoliberal a las posibilidades reales del planeta?), a la buena educación (“en casa del ahorcado no se habla del mecate”) o al exceso de trabajo en las comisiones, pero el hecho es que la advertencia del doctor Molina fue ignorada. Lo mismo puede decirse del Protocolo de Kioto —tímido pacto entre Gobiernos en torno a las políticas ambientales—, que parece haber nacido como letra muerta. Y es que el combate a la contaminación tendría un costo tan alto que llevaría a cualquier economía a la ruina. Eso es lo que dieron a entender los Gobiernos que no suscribieron el acuerdo. Los que sí lo firmaron no han sido capaces, por su parte, de cumplir siquiera el mínimo de lo pactado. Los mercados, a su vez, exigieron inmediatamente su tajada: idearon unos programas de “captura del carbono” que hoy sirven para condonar impuestos a cambio de otorgar permisos para contaminar, además de impedir a los campesinos el acceso a sus recursos.

Para sobrevivir, toda sociedad necesita procesar energía, materiales e información. Esto es metabolismo, el denominador común del funcionamiento de los sistemas bióticos y sociales, según los autores. La compatibilidad entre el metabolismo de las sociedades y el de los ecosistemas que las albergan es indispensable para que la biosfera pueda funcionar como lo ha hecho hasta ahora. Entendido en estos términos, el recurso al concepto de metabolismo constituye una reformulación de la vieja polémica, tan polarizada como inasible, sobre las relaciones sociedad-naturaleza, con la novedad de que ahora se reconoce que somos naturaleza. Si entendemos que las sociedades humanas son producto de la evolución, aquella vieja dicotomía pierde sentido. De hecho, comienza a estorbar. Las transformaciones, que de cualquier manera tienen lugar, deben verse a la luz de la participación humana en un proceso evolutivo único, que incluye todas las formas de vida que existen en el planeta. Lo que tienen en común todas las formas de vida es precisamente el metabolismo, proceso que puede analizarse en distintos niveles, incluido el social. Esta no es una idea gratuita ni de reciente surgimiento. Metabolismos, naturaleza e historia resume su gestación, la forma en que se anticipó en diversas disciplinas (ecología, economía, antropología, historia y geografía) y su desembocadura en un lugar común —en el buen sentido de la expresión. Dada la magnitud de los problemas que nos afectan, así como la existencia de tantos enfoques teóricos como desacuerdos, lo que urge es, precisamente, encontrarnos en un lugar común.
El concepto de metabolismo destaca una característica central de todo proceso de transformación: la vertiente material tiene su contraparte informática, “intangible”, como la califican los autores. La ventaja del concepto estriba, pues, en que permite una descripción de la realidad que no incurre en el reduccionismo, cuando menos en la medida en que no limita todo lo existente a lo meramente “material”. Un sistema es flujo energético informado, concepción que puede ser compartida por diferentes disciplinas e, incluso, distintas cosmovisiones. Aunque los autores no ocultan la suya, de inspiración marxista, no le exigen más al lector sino que atienda los argumentos más apremiantes.
La necesidad de adoptar un modelo común por encima de las diferentes perspectivas ideológicas puede ilustrarse con el siguiente ejemplo. En 2011, la Comunidad Europea lanzó una convocatoria para construir un programa computacional, el “Living Earth Simulator” (les), que permitiría el monitoreo de los problemas ambientales a distintas escalas, incluida la global, como el nombre lo indica. No es la primera vez que se intenta simular la compleja realidad mundial, pero la novedad reside en que ahora el monitoreo se haría en “tiempo real”, abarcando problemas de toda índole: no solo los relacionados con los recursos, la demografía, la producción de alimentos, la producción industrial y la contaminación (como en Los límites del crecimiento del Club de Roma), sino también los vinculados a los sistemas económicos, financieros, políticos, sociales, culturales, sanitarios, agrícolas y tecnológicos, así como el clima, las migraciones, guerras, catástrofes y epidemias. Se trata, claro está, de una tarea descomunal, pero no tanto por la cantidad de datos que deberán manejarse —que para eso están las computadoras— como por la dificultad de integrarlos en un modelo coherente. En tanto imagen codificada de la realidad, un modelo presupone determinadas relaciones estructurales entre los fenómenos, y esas relaciones no pueden deducirse de los hechos, ni pueden ser elaboradas por las máquinas. Son los diseñadores quienes tienen que ponerse de acuerdo sobre el esquema de causalidad que pueda adoptarse. Ese es el problema. Los responsables del diseño del “sistema experto” les se preguntan hoy si existe o no una teoría social adecuada a sus propósitos y tal parece que no la encuentran. Los programadores piden “una teoría social confiable”, según lo han manifestado (véase <www.scientificamerican.com>, febrero de 2012).
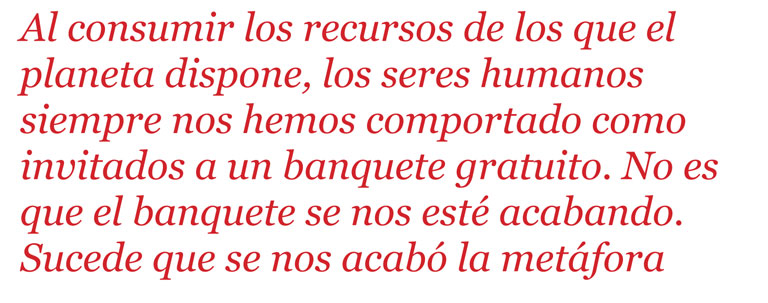

Si por confiable se entiende “verificable en los hechos”, como se dice de las teorías en las ciencias naturales, la pregunta es por qué las ciencias sociales no alcanzan este grado de confiabilidad. Los expertos en informática consideran que es posible simular un sistema en la medida en que se conozcan “las leyes que lo gobiernan”; en cuanto al “fenómeno humano”, creen que escapa a las leyes naturales, ya que “se gobierna” por las suyas propias. Ahora bien, hay un malentendido en todo eso debido a un desfase entre “las dos culturas”: la científica y la humanística. Hoy en día se reconoce que el comportamiento de los sistemas complejos —no solo de los sistemas sociales humanos sino también de los bióticos y los físicos— es caótico: en parte predecible y en parte no predecible. En la configuración de todos los sistemas intervienen tanto el azar como la necesidad. Sería ingenuo pedir una teoría “confiable” a las ciencias sociales bajo el supuesto de que las ciencias duras se mueven en el terreno de la certidumbre pura. En física se sabe que no es posible obtener información sin haber modificado la realidad. En ciencias sociales no se puede “saber sin entender”, esto es, tener conocimiento sobre algo sin remitirse a sus causas profundas, su historia y su sentido particular que modifica la realidad.
Así que estamos empatados. Los sistemas complejos, independientemente de su origen, se desenvuelven en los intersticios del caos y el orden, todos ellos. La predicción del clima, por ejemplo, es tan problemática como la predicción de los cambios sociales, porque importa la escala del tiempo y la rapidez con la que suceden esos cambios. Esta es la diferencia entre los sistemas frágiles, que tienen que sustituir sus partes (metabolizar) de manera expedita, y los de largo alcance, que son más predecibles porque su evolución es más dilatada. A escala del tiempo humano, estos últimos parecen eternos y con estructuras fijas. Pero resulta que cada sistema procesa sus insumos a su propio ritmo. Un programa como el led —o cualquier otro que tengamos para explicarnos la realidad— deberá tomar esto en cuenta. No podrá basarse en un modelo determinístico en lo físico, exceptuando lo social como si fuera cosa del otro mundo. Necesitará un modelo que incluya las formas energéticas físicas, bióticas y sociales sobre una base común, como la que proponen los autores de Metabolismos, naturaleza e historia: “una teoría de las transformaciones socioecológicas”.
La posible o imposible ingeniería social apoyada ahora en programas computacionales plantea un formidable problema, por cierto nada nuevo: la cuestión de qué tanto se puede manejar el cambio social. El libro de González y Toledo es una contribución apremiante en esta discusión. El modelo de metabolismo social hace énfasis en el hecho de que el procesamiento de información es siempre paralelo al del procesamiento de energía y materiales. La tesis de los autores es que los diferentes metabolismos que conforman la biosfera forman redes de comunicación e intercambio. Ahora bien, en la historia de las sociedades humanas hay algo que impide que el metabolismo que las sostiene pueda analizarse como si fuese un mero conjunto de mecanismos fisiológicos. Los autores apuestan a que ese “algo” —en tanto característica emergente— es la red de constelaciones metabólicas cuya formación ha sido el mecanismo más socorrido en la expansión de las sociedades humanas. Y puesto que ya hemos topado con algunas barreras a la expansión, cosa nada excepcional, se tendrá que apostar por las nuevas rutas que la evolución ofrece. El primer paso hacia la construcción de una red ecológicamente viable —ahora en el nivel de la biosfera— es el respeto a la diversidad de los manejos agroambientales. Porque, en definitiva, la diversidad es la materia prima de la evolución y la última palabra la tiene la adaptación a largo plazo.
No se puede desvincular a las realidades sociales de los ecosistemas que las sostienen. Ya no es posible referirnos a una naturaleza “allá afuera”, sin relación con los asuntos humanos, del mismo modo que no podemos seguir tirando desechos a las barrancas y desentendernos de ellos. La basura ya nos alcanzó. A lo largo de la historia de Occidente, la dicotomía natura/cultura ha servido para montar una sociedad de consumo, en realidad al servicio de grupos privilegiados. La naturaleza fue tratada desde el principio como fuente de recursos gratuitos e inagotables, y en la era industrial como basurero. Ese modelo no asume las consecuencias irreversibles del consumo, sino que las trata como “contingencias”, “externalidades” y “efectos no deseados”. Con el modelo del metabolismo social ganamos en definitiva algo de realismo. Creer que somos dueños del mundo y que podemos consumir sin pagar no es una buena idea.

Los seres humanos incrementamos nuestro consumo de energía por medios exosomáticos (tecnológicos) y terminamos por gastar mucho más de lo que necesitamos como organismos individuales. Nos aseguramos un flujo constante y creciente de energía para contrarrestar el desgaste que es, de suyo, inevitable. Pero esto nos acarrea más problemas de los que pretendemos solucionar. Las sociedades humanas padecen esta adicción: tienen que aumentar progresivamente la dosis de energía que consumen para sentirse medianamente bien y así crecer y crecer, según la consigna que políticos y economistas repiten hasta el cansancio. Pero cuando caemos en la cuenta de que este crecimiento se produce a expensas de los sistemas que nos sostienen, nos asaltan dudas sobre su viabilidad a largo plazo.
El desarrollo no es simplemente “más de lo mismo”. Es posible que el estudio del metabolismo social pueda ayudarnos a entender en qué dirección debe orientarse el crecimiento. Es posible también que pueda hacernos entrar en razón como sociedad, para evitar el consumo innecesario. Al consumir los recursos de los que el planeta dispone, los seres humanos siempre nos hemos comportado como invitados a un banquete gratuito. No es que el banquete se nos esté acabando. Sucede que se nos acabó la metáfora. Tenemos que reconocer que es sumamente engañosa. No somos los únicos en este mundo. En realidad, los humanos somos unos recién llegados, unos advenedizos que carecemos de experiencia, como sociedad, en la participación en los procesos metabólicos que la biosfera ha elaborado mucho antes de que apareciéramos para adueñarnos de la escena.
Las vías para el procesamiento de energía-materiales-e-información por parte de un sistema consolidado, como por ejemplo una célula, un organismo, una comunidad biótica o un ecosistema, están bien establecidas. Se trata de procesos predeterminados por su larga historia evolutiva. Millones de años de trabajo con los mismos materiales han condicionado los desarrollos posteriores, de modo que los sistemas bióticos tienen ya incorporados los mecanismos de regulación que controlan con bastante precisión sus intercambios con el medio. Pero ese no es todavía el caso de los sistemas sociales. Considerados desde una perspectiva evolucionista, los sistemas sociales son fenómenos muy recientes en la historia de la biosfera, a los que les falta mucho por madurar.
El modelo de metabolismo social permite entender mejor que ninguno la participación de las sociedades humanas en los procesos naturales de ese inmenso experimento autopoiético que es la evolución de nuestro oikos, la Tierra. Las ventajas de este modelo consisten en que se puede manejar en diferentes escalas, es compatible con distintas visiones y, además de ser interdisciplinario, es intercultural. Pero sobre todo, debido a que está históricamente condicionado —lo cual exponen los autores con meridiana claridad—, permite el aprendizaje. Lo que las sociedades humanas tienen que aprender unas de otras y de los demás seres vivos, porque nadie vendrá a enseñarnos como debe ser la convivencia, es cómo compartir el mundo. Porque si no aprendemos cómo compartir el mundo, pronto no habrá mucho mundo que compartir, observa Bruno Latour.
El libro de Manuel González de Molina y Víctor M. Toledo se suma a estas voces y se sitúa en la línea de búsqueda de una solución humanamente aceptable a la crisis actual. La mancuerna entre historia y ecología es fundamental en esta indagación, porque la evolución se nutre del devenir, así como la selección se nutre de la variedad. La selección —término al que no hay que temer puesto que se refiere a la autoorganización de los sistemas— decide las rutas de convergencia y separación de los procesos. Hoy en día resulta cada vez más evidente que los bienes de uso común como el aire, el agua, la biodiversidad, los genomas de los seres vivos, el campo magnético de la Tierra y otros más, especialmente la información y el conocimiento, no pueden privatizarse, so pena de atentar contra nuestra supervivencia. El libro tiene méritos como para convertirse en todo un manual de ecología, una ecología humana para el aprendizaje de la coexistencia entre las sociedades y los demás seres vivos.
________
LEONARDO TYRTANIA es profesor-investigador del Departamento de Antropología de la UAM-Iztapalapa.






