La Decena Trágica fue un momento de inflexión en el borrascoso proceso de la Revolución. Marcó el destino de esta y de sus personajes, políticos y militares pero también culturales, como Alfonso Reyes. Este lúcido y emotivo discurso se remonta a esos días para declarar que la historia es a la vez colectiva y personal, trastoca sociedades y toca vidas íntimas. Con él, Serrano Migallón ingresó a la Academia Mexicana de la Historia el 5 de febrero pasado.
Acaso por simple observación o por impulso del espíritu humano, sin mayor autoridad que me respalde, quiero empezar por señalar como manes inspiradores de la historia a la gratitud, la amistad y la esperanza.
Quienes abrazamos la vocación de recordar, mantener y estudiar el pasado lo hacemos siempre bajo la advocación de estos tres augures. Gratitud para quienes hicieron la historia y para quienes la narraron antes que nosotros; sin ellos nos quedaríamos sin memoria, esto es, sin rostro que nos identifique. Amistad para con las mujeres y los hombres que, igual que nosotros, descubren piezas del pasado para compartirlas y formar, todos juntos, ese enorme y abigarrado mosaico al que llamamos ayer. Y esperanza, deidad pequeña y ciega, pero poderosa, que transforma la labor del historiador a través del anhelo subjetivo del que recuerda hechos aparentemente inconexos, lo que hace de la lectura del pasado una promesa de porvenir.
Quien se niega al amparo de esta trinidad de la historia, quien acude al pasado buscando las raíces de su rencor, quien mezcla la tinta con la cicuta, podrá siempre hacer crónica o memoria, pero nunca escribir historia, que es el más querido de los tesoros humanos y el más deseado de sus patrimonios.
1. Tiempo de centenarios
En 2010, los mexicanos entramos en un ciclo de reflexión que habrá de extenderse por algunas décadas, hasta casi la mitad de este siglo. Al comenzar el centenario de la Revolución, conmemoraremos en los años próximos los hechos que construyeron la raíz del México actual y definieron la identidad de nuestro tiempo; en 2010, el estallido del movimiento revolucionario; en 2011, la asunción de Madero a la Presidencia y la proclamación del Plan de Ayala; en 2012, los levantamientos de Pascual Orozco y Félix Díaz y, en este 2013, el annus horribilis, obscuro y aciago, en que ocurrieron la Decena Trágica, el cuartelazo de Victoriano Huerta y los asesinatos de Madero y Pino Suárez, pero también el inicio de la Revolución constitucionalista de Venustiano Carranza.

1913 aparece en la historiografía mexicana como un año plagado de penalidades y desastres; un tiempo de violencia en que la arquitectura constitucional elaborada —como diría Gracián— con maña de artesano y paciencia de benedictino, fue destruida por las pesadas botas de militares aventureros, de nostálgicos del pasado porfirista y conservador, por oportunistas de la sangre y de la venganza; pero es también el tiempo en el que la crisis y el baño de sangre prohijaron la rebelión de la voluntad nacional, la reivindicación de los indígenas, el surgimiento de los movimientos obrero y campesino, los movimientos democráticos, ciudadanos y culturales; las manifestaciones a favor de la legalidad y el inicio de la construcción de una nueva vida constitucional, adecuada y apta para edificar el futuro de la República.
Aun en el bando de los golpistas existieron contradicción y desencuentro; desde el venal y sanguinario Huerta, sin otra causa que el placer del poder y la perversa satisfacción del miedo, hasta el profesional de los juegos de guerra, Manuel Mondragón; desde el ambicioso y diminuto Félix Díaz, hasta el anacrónico y romántico Bernardo Reyes. No son todos lo mismo. Y no lo son porque el cuartelazo de 1913 representa el estallido de las heridas purulentas que había maquillado el progreso de la paz porfiriana. No son todos lo mismo, porque cada uno representa mundos en pugna que aspiraban a dominarse unos a otros cuando faltó la mano omnipotente y la mente omnisciente del dictador. En ese conjunto caben el militar ambicioso amparado por décadas de impunidad, el político desplazado que vislumbró el momento de nuevos brillos, el viejo quijotesco que soñaba con el lema de poca política y mucha administración y el profesional de las armas aburrido ya de tantos años de hacer tareas policiacas.
El año de la Decena Trágica es el mismo de la Marcha de la Lealtad, es un año signado por el mito y el imaginario colectivo. Es verdad que muchas batallas de la Revolución resultaron más sangrientas y más destructivas; los nombres de Torreón, Zacatecas, Orendáin y Celaya señalan los hitos más violentos de nuestra guerra civil, pero solo la Decena Trágica trae consigo el apelativo trágico con que la recordamos y solo en esos breves 10 días de la historia se conjura el sentido completo del movimiento armado. La Revolución sería un movimiento liberador por la legalidad o no sería sino una aventura como las antiguas asonadas del siglo XIX.
Tiempo aquel de contradicciones y paradigmas opuestos. Frente al desprecio de Huerta por la ley, se levanta la figura potente de Carranza; frente a los oligarcas avezados y ambiciosos, la imperecedera presencia de Zapata; frente a la brutalidad y frivolidad de Félix Díaz, la sensibilidad de Luis Cabrera o de Francisco J. Mújica.
Es el tiempo en el que, muy jóvenes, y educados en el ritmo trepidante de la violencia revolucionaria, se integran a las filas los que devendrían constructores del México futuro. Fue el tiempo de la primera sangría cultural de nuestra patria, cuando salen al exilio, empujados por la violencia y la atrocidad del destino, algunos jóvenes como Alfonso Reyes.
La Decena Trágica persiste en el imaginario colectivo, casi con independencia del resto del movimiento armado. Es su condición local, coyuntural y fechada lo que le da su carácter universal y reúne en su experiencia los temas eternos del traidor y el héroe, la legalidad y la justicia, la muerte y la vida. Los hechos se superan a sí mismos para convertirse en símbolo, en aquello que, sin poderlo definir del todo, Napoleón comentaba a Goethe cuando le pidió escribir una tragedia sobre la figura de Julio César: “Nada supera una tragedia. La tragedia, en cierto modo, está por encima de la historia”.
En febrero de 1913, estos personajes y el país con ellos se encaminan a su destino, les acontecen hechos que superan su imaginación y su capacidad de predicción, a veces parecen no comprender y otras veces, superpuestos a su temor y a su propia condición vital, se engrandecen sobre el silencio del coro que es una sociedad aterrada por los demonios que se han desatado donde apenas unos años antes florecía una paz augusta; como si tanta grandeza tuviera que terminar en dolor y despertar las cóleras y envidias tanto de los dioses como de los hombres. Lo mismo da la víspera de la ejecución de Madero, las visitas que recibe y las condiciones de su encierro, que la marcha desastrosa que Bernardo Reyes cursa de la cárcel militar de Santiago Tlatelolco hasta su final frente a la puerta Mariana de Palacio Nacional. Todo parece escrito desde antes por una pluma providencial, todo parece dirigido al encuentro del destino y al final, igual que sucede con los dioses griegos, nadie puede escapar a su destino, ni el Gobierno legítimo, ni los alzados, y menos aún la Nación.
La tragedia, insisto con Goethe, supera a la historia, le da forma, la mitifica y la convierte en símbolo de los tiempos que habrían de venir; como si en solo 10 días tuviera que ser resuelto el dilema fundamental de la historia, de toda ella, de todo lo humano: el debate entre el protagonista individual que modifica la historia, o la nación que la determina.
Enorme en su iniquidad y también en su heroísmo, el cuartelazo de 1913 representó para los mexicanos un parteaguas histórico, un momento brutal que, sin embargo, se engrandece todavía más por su función catártica y por su capacidad inspiradora, pues puede ser leído a la luz de la fórmula de Aristóteles que da por función a la tragedia purificar las pasiones mediante la piedad y el terror. Por primera vez en nuestro entonces ya largo devenir histórico, se presentaba la coyuntura no de elegir entre dos tendencias ideológicas o entre dos caudillos, sino de optar entre la legalidad o su destrucción.
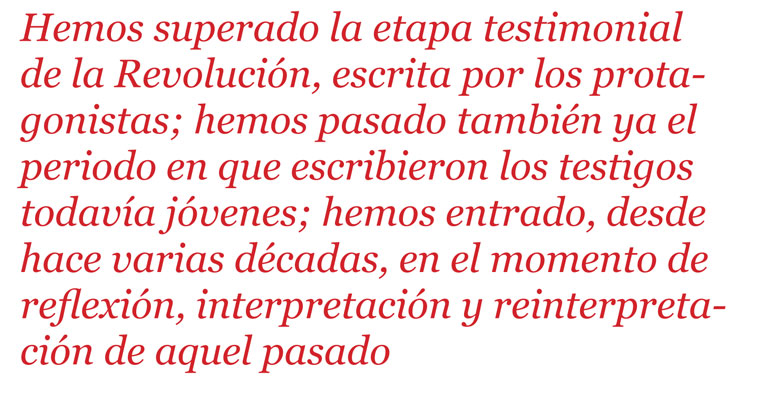
El maderismo había puesto de relieve el surgimiento de un nuevo tipo de mexicano, ilustrado pero sin acceso a la toma de decisiones fundamentales; en torno a Francisco I. Madero militaron los representantes de esa nueva clase social, la burguesía de clase media que aspiraba a tomar parte activa en la vida política de un país que en buena parte estaba construyendo.
En su libro La sucesión presidencial de 1910, publicado en 1908, Madero no refleja la necesidad de un nuevo marco constitucional, antes bien, demanda la restauración del orden democrático de la Constitución de 1857, particularmente en temas en los que dicha Constitución había avanzado significativamente: elecciones libres y libertades políticas. De hecho, la plataforma política del Partido Antirreeleccionista es recurrente en dichos temas, a los que sumará el principio de no reelección y la libertad de los municipios, para regresar con mayor energía a tocar el tema de las garantías individuales.
La destrucción y la muerte de cientos de personas, fieles al Gobierno legal y legítimo, implicaron una transformación del movimiento que pensó, acaso con inocencia, que bastaba expulsar al dictador para crear la democracia, que creyó en el apóstol que, transportado por su creencia, confiaba en la bondad de todos los mexicanos para construir un sueño de patria que no era posible ante tanta hambre, tanta injusticia y tanta exclusión. Alfonso Reyes lo recordaría años después, ya en su retiro, cuando decía que “expulsar al viejo Presidente parecía ser el problema de la Revolución, y resultó lo más sencillo. Como siempre que se intenta apuntalar la tierra para evitar un terremoto o sacar cubas de lava para evitar la explosión de un volcán, aquello de dar por hecha una Revolución con sólo la renuncia de un Presidente fue una quimera”.
Por su carácter decididamente jurídico y político, el movimiento constitucionalista encabezado por Venustiano Carranza habría de colocarse en la vanguardia de la lucha por la recuperación de la normalidad legal. El Plan de Guadalupe, proclamado el 26 de marzo de 1913, no solo desconoció a Huerta, sino a los poderes de la federación y a los gobiernos de los estados que permanecieran fieles al régimen del usurpador; estableció a Carranza como primer jefe del Ejército Constitucionalista encargado interinamente del Poder Ejecutivo, hasta que pudiera convocar a elecciones generales, cuando las condiciones de paz fueran suficientes para garantizar la celebración de la consulta. Sobre todo, se propuso la reinstauración del orden constitucional vigente, el de 1857.
Todos tenían conciencia de que esas condiciones se verían cumplidas no con arreglos políticos temporales, sino con incorporaciones reales en los textos legislativos. De entre ellos, Carranza emerge con el texto constitucional de 1857, violentado y hasta olvidado, para ver en él, en su reforma y, finalmente, en su transformación, el arreglo final de una lucha que había confiado en la ley como manifestación de la voluntad general. Debe decirse también que, a diferencia del movimiento encabezado por Madero en contra de Díaz, en las expresiones populares y en el discurso político, los movimientos que se levantaron contra Huerta añaden el ingrediente de un odio telúrico, antiguo, de siglos de olvidos y postergaciones, y será la odiosa figura del traidor la que conjurará en su contra todas las violencias de que la mexicanidad fue capaz; será él, en su venalidad y falta de discurso, en su ausencia total de proyecto de nación y de sentido humano, quien atraerá todos los males, como solían atraerlos en la tragedia griega quienes se oponían al destino propio o al de sus semejantes.
Será Alfonso Reyes quien años después, en busca de una catarsis para explicarse la muerte de su padre, lo que probablemente no encontró, plantearía el espacio de la tragedia en estos términos:
El general Bernardo Reyes, que en un tiempo parecía el sucesor natural de Porfirio Díaz en la Presidencia de la República Mexicana y que concentraba en sí toda la simpatía y hasta la idolatría del pueblo y del ejército, no quiso ser desleal a Porfirio Díaz y se negó a encabezar una revolución, ausentándose del país. El primer hombre que hubo a la mano —Madero— hizo entonces la Revolución, que expulsó del gobierno y del país a Porfirio Díaz. Y como sucede siempre, el movimiento social fue dejando atrás a sus iniciadores. Cuando el general Reyes volvió al país, su popularidad había desaparecido, y se encontró, sin darse cuenta, convertido en representante de la reacción, y de los últimos elementos y despojos del régimen porfirista. Una serie de vicisitudes lo arrastran entonces de fracaso en fracaso hasta la prisión militar de Santiago, en la Ciudad de México.
Este tiempo de centenarios, en particular el de 1913 que durante este año deberemos reflexionar, representa la oportunidad de pensar sobre el papel de la violencia en la historia patria; de la forma en que los mexicanos asumimos el legado de la guerra y el recuerdo de las batallas; de la manera en que, finalmente, de aquellos hechos, hemos construido la identidad de un pueblo en tensión entre la legalidad y la impunidad, entre la fuerza y la norma, entre el líder y la sociedad. Pudimos generar, al fin, como sociedad pero sobre todo como nación, un arte propio y singular.
2. Días de Caín y de metralla: la Oración del 9 de febrero, Alfonso y Bernardo Reyes
Se ha terminado ya el tiempo de los testigos. Quienes vivieron aquellos momentos atroces han partido, de ahí que hayamos superado la etapa testimonial de la Revolución, escrita por los protagonistas, mayores y menores, etapa en la que se creó el ciclo enorme de la novela revolucionaria; hemos pasado también ya el periodo en que escribieron los testigos todavía jóvenes, que la estudiaron como fenómeno social y cultural vigente; hemos entrado, desde hace varias décadas, en el momento de reflexión, interpretación y reinterpretación de aquel pasado que nos construyó y que nos justifica. Es este nuestro momento, como historiadores y memorialistas, de reconstruir los detalles de aquel pasado que dieron sentido a muchas otras manifestaciones de nuestra ciencia, política, arte y cultura. Es el tiempo de explorar no solo los hechos, sino su significado y su alcance.
Al marcar las diferencias entre los distintos actores del cuartelazo de 1913, se desprende de ellos, por su carácter y razón, Bernardo Reyes. Lo hace no solo por el distinto cariz de su presencia en los hechos, no solo por la causa que abrazó y que lo llevó a lanzarse cabalgando a ciegas contra la metralla que protegía la Puerta Mariana de Palacio Nacional; no solo por eso, sino por la manera en que esos días son recordados y que nos muestra los distintos niveles por los que debe pasar la memoria antes de convertirse en historia. De ese instante del pasado Alfonso Reyes escribió unos de los versos más dramáticos de la literatura mexicana, y también de los más logrados:
Febrero de Caín y de metralla:
humean los cadáveres en pila.
Los estribos y riendas olvidabas
y Cristo militar, te nos morías.
La tragedia familiar del que parecía el sucesor natural de Porfirio Díaz, los desencuentros entre Rodolfo, el político, y Alfonso, el intelectual, ambos hijos predilectos del patriarca, son un ejemplo de la marca que la guerra dejó en la sensibilidad artística de Alfonso, de la manera en que trocó para siempre la carrera política de Rodolfo y el modo en que desperdigó por el mundo a aquella familia de jóvenes prometidos a pertenecer a la élite porfiriana; son un símbolo de la transformación y la tragedia que significó para México el movimiento revolucionario.
Es también esa tensión fraternal, la de Alfonso y Rodolfo, el símbolo de un país envuelto en el fratricidio: se desconocen y se desencuentran aunque comparten un pasado común y el afecto de una vida. Dirá Alfonso algún día sobre la estrella del otro Reyes: “Mi hermano Rodolfo, que naturalmente acabaría por no entenderse con Huerta, y salió del Gabinete, asumió una actitud acusatoria en la Cámara, fue a dar a la cárcel con todos los diputados y finalmente fue desterrado, se reunió conmigo en París”.
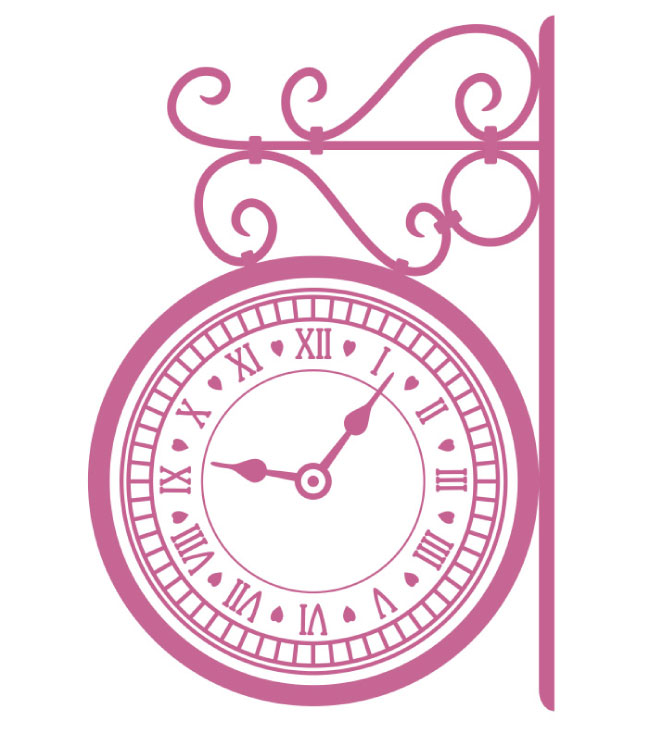
La historia también es así, no solo el recuerdo de las batallas y de los momentos gigantescos, sino el símbolo íntimo de la tragedia humana; la exposición desnuda de la condición de los hombres frente a los hechos que los superan y que los transforman para hacer de ellos mucho más de lo que serían en circunstancias habituales.
Ante los ojos de Alfonso Reyes, la estatura de su padre aparece inmensa, mítica, geológica; narra la visita de Porfirio Díaz a Monterrey pocos años antes de la caída:
Al fin el dueño de la política vino en persona a presenciar el milagro: “Así se gobierna”, fue su dictamen. Y poco después, el gobernador se encargaba del Ministerio de la Guerra, donde todavía tuvo ocasión de llevar a cabo otros milagros: el instaurar un servicio militar voluntario, el arrancar al pueblo a los vicios domingueros para volcarlo, por espontáneo entusiasmo, en los campos de maniobras; el preparar una disciplina colectiva que hubiera sido el camino natural de la democracia; el conciliar al ejército con las más altas aspiraciones sociales de aquel tiempo; el sembrar confianza en el país cuando era la moda el escepticismo; el abrir las puertas a la esperanza de una era mejor. Al calor de este amor se fue templando el nuevo espíritu. Todos lo saben, y los que lo niegan saben que engañan. Aquel amor llenaba un pueblo como si todo un campo se cubriera con una lujuriosa cosecha de claveles rojos.
A Alfonso Reyes la tragedia le marca la vida; la pasión por el padre se transformará en motivo para su literatura, pero será, al igual que la actuación de Rodolfo, una causa para su rechazo por la política de la que, sin embargo, nunca pudo desligarse como diplomático y luego como autoridad cultural; será en él símbolo de contradicción y de dolor y, por lo tanto, enorme fuerza creativa. Alfonso termina su soneto “9 de febrero de 1913” con una declaración de principios que será válida durante toda su existencia:
Desde entonces mi noche tiene voces,
huésped mi soledad, gusto mi llanto.
Y si seguí viviendo desde entonces
es porque en mí te llevo, en mí te salvo,
y me hago adelantar como a empellones,
en el afán de poseerte tanto.
El soneto está fechado en 1932, en Río de Janeiro; dos años antes, en 1930, el día que su padre hubiera cumplido los 80 años y 17 después de su muerte, Reyes escribe la Oración del 9 de febrero, que habría de permanecer inédita hasta que en 1963 la diera a conocer su viuda. En ese texto, explicación del papel que la violencia tuvo en su vida, Reyes presenta su impotencia frente al destino que su padre se había fijado y que recibía el aliento y acicate de su hermano Rodolfo; en su memorial de los días terribles de la muerte de su padre, Alfonso recuerda como “todavía el presidente Madero —a través de Alberto J. Pani y por mediación de Martín Luis Guzmán— llegó a ofrecerme la libertad del general Reyes, si yo le daba mi palabra de que se retiraría a la vida privada. Pero yo no pude hacerlo, porque no era mi opinión —dada mi extrema juventud— la que podía dominar otras influencias y otros compromisos que arrastraban a mi pobre padre”.
Su confusión y dolor ante el mundo que se venía abajo sin saber qué derroteros le deparaba el que entonces nacería de las cenizas de aquel momento histórico, clava en su espíritu, como una metáfora de la vida nacional, el dardo penetrante de la pena. Ya escritor en madurez, Alfonso dijo: “Aquí morí yo y volví a nacer, y el que quiera saber quién soy que le pregunte a los hados de Febrero. Todo lo que salga de mí, en bien o en mal, será imputable a ese amargo día”. Sin saberlo, sin proponérselo siquiera, Alfonso Reyes se convierte así, en ese instante, en símbolo de un país que nace y muere en un mismo momento, cuando sus instituciones son destruidas y los movimientos revolucionarios asumen la responsabilidad. Todo cuanto somos deviene de esa apuesta histórica; la legalidad o la fuerza, para bien o para mal, es imputable también a esos amargos días.
3. Reconstrucción y Constitución
Si aquel tiempo de centenarios está tachonado de sangre y tragedia, también lo está de luz y de esperanza.
El constitucionalismo nace como una respuesta al cuartelazo y a su ausencia total de programa, legalidad y sistema; se constituye como un retorno al orden y a la institucionalidad. Para el momento en que Carranza toma el estandarte de la lucha por la recuperación del orden constitucional, México es ya un país devastado por cuanto la ola destructiva del furor revolucionario, las bandas fuera de todo control, la abundancia de caudillos autárquicos y la brutal represión de la dictadura actúan en una espiral de violencia sin lógica alguna, privada de todo marco jurídico efectivo. La sociedad y el Estado compartían la orfandad que sólo se tiene cuando la ley ha muerto.
La reconstrucción de la patria pensada por Carranza aspira, en un primer momento, a recuperar el orden perdido y que solo es posible en la legalidad; llegada su hora, se convertirá no solo en reconstrucción, sino en auténtico surgimiento por la educación, las garantías sociales, el derecho al trabajo, a la salud, a la sindicalización; en fin, en la búsqueda para moderar la riqueza y luchar contra la miseria, en la búsqueda del equilibrio, siempre frágil y casi siempre inaprensible, entre el derecho del sujeto y el derecho de la sociedad.
En 1959, un sobresaliente protagonista de la vida cultural mexicana, Fernando Benítez, publicó El Rey viejo, una de las últimas novelas del ciclo revolucionario, en que narra el sacrificio de Venustiano Carranza. Los hechos de Tlaxcalantongo, de 1920, vienen a cerrar el ciclo de destrucción y muerte que se abrió con el episodio de la Decena Trágica. En ambos casos, la muerte del presidente responde a intereses espurios, a la espiral extralógica de la violencia y, también, a la encrucijada que debía resolver el movimiento revolucionario: legalidad o caudillismo, instituciones o sujetos.

El revolucionario constitucionalista aparece así como otra de las figuras titánicas del movimiento armado; su estela de fuerza y legalidad le atrajeron la fidelidad de inteligencias y sensibilidades como la de Isidro Fabela o la de Francisco L. Urquizo, que mantuvieron siempre una lealtad indeclinable por Carranza.
Carranza enfrenta al usurpador Huerta con una sola bandera, inmensa e impecable: la Constitución. El propósito de Carranza no era establecer un nuevo orden constitucional; veía en la Constitución liberal e individualista de 1857 el legado histórico de una patria ya formada; sin embargo, el fragor de las batallas, la participación del pueblo y el desarrollo de la Asamblea constituyente de 1916-1917 dejaron claro que el momento de la República era otro. Nuevos actores presentaron nuevas demandas y, finalmente, luego de casi 500 años de historia, la nación y el Estado se presentaban de cuerpo entero, sin exclusiones y sin ausencias.
Esta vez, y para siempre, la patria en formación había hecho crisis para constituirse toda en un nuevo texto constitucional en el que se podía albergar un nuevo sueño de nación y un nuevo proyecto de república.
Carranza, al igual que Bernardo Reyes, pertenecía a aquella casta de gobernadores porfirianos que preferían la administración a la política; incluso, las ligas de aprecio y colaboración entre ambos gobernadores fincaron conjuntamente las bases de una buena parte de la prosperidad del norte mexicano.
Igual que Bernardo Reyes, Carranza era hijo de un liberal prominente, pero a diferencia del neoleonés, nunca aspiró a la presidencia y supo leer, acaso con mejor precisión, los vientos que se iban con el Ypiranga y aquellos que soplaban desde los áridos desiertos que gobernaba; tolerante pero no comprometido con el maderismo, llegó a su límite con el cuartelazo de Huerta y entonces, más que ningún otro por su programa de acción y sus ideas definidas, encarnó un movimiento cuyo cuño revolucionario puede ser debatido, pero cuyo sello de legalidad, orden e institucionalidad es incuestionable.
Para Carranza, la Revolución significaba legalidad; revolución significaba reconstrucción.
La muerte del general Bernardo Reyes fue un destino trágico no solo para sí mismo. Lo fue también para su hijo Alfonso, que en los siguientes 50 años nos legaría una patria escrita. Al crear esa patria, Alfonso Reyes cumple en el terreno de la cultura lo que Carranza propone en el terreno cívico. Hoy, 100 años después, nuestro país es muy distinto.
Para el momento de creación del nuevo orden constitucional, la historia mexicana había llegado a un punto de maduración en el que los elementos del Estado se habían establecido de manera casi definitiva; la lucha armada de 1910, por su parte, habría de terminar la tarea de consolidación de la identidad que se había iniciado con la restauración republicana y el movimiento de Reforma. A los datos de nuestra identidad republicana, federal y laica, iban a añadirse el sentido popular, representativo y social que caracteriza al Estado mexicano; de ahí que pueda decirse que la Constitución de 1917 opera como resumen de la historia nacional.
La Constitución se convirtió así en la síntesis de la vida de México: de quienes, en medio del fragor de la Conquista, comprendieron que no era la destrucción lo que podría forjar una nación; de los confundidos e idealistas hombres del xix, que se vieron forzados a imaginar una patria donde solo había dispersión; de aquellos que buscan la justicia social que caracterizó a la Revolución, los mismos que aspiraron a un Estado constitucional de derecho que pudieran legar a sus hijos como única garantía de permanencia. Somos todo eso y también lo que nuestros sucesores construyan para labrar su presente y su futuro.
Vuelvo al inicio de estas palabras. Vuelvo a invocar las deidades domésticas de la historia: la gratitud, la amistad y la esperanza. Lo que la Academia Mexicana de la Historia realiza constantemente no es solo recordar un pasado sino mirar en el ayer las fuentes de nuestro mañana, ese proyecto siempre por hacer y siempre por encontrar al que llamamos Patria, al que llamamos nuestro y al cual todos nos debemos.
Gabriela Mistral, al final de sus días y decepcionada con todo o con casi todo, afirmó: “A medida que envejezco, a mí me importa más y más la geografía y menos la historia, el suelo mejor que el habitante”. Sin querer, por supuesto, polemizar con tan grande pensadora y poetisa, después de ver la labor y la lucha del pueblo mexicano, mi confianza aumenta en el hombre y espero que alcance el futuro que se merece.
_____________________
FERNANDO SERRANO MIGALLÓN es subsecretario de Educación Superior de la SEP, académico de número de la Academia Mexicana de la Lengua y miembro de la Academia Mexicana de la Historia. Especialista en derechos humanos y constitucionales, ha sido director de la Facultad de Derecho y abogado general de la UNAM.






