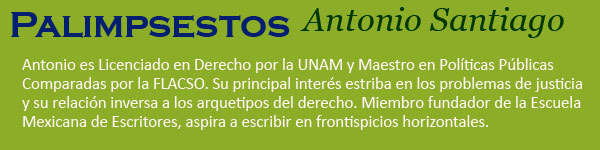
Truman Capote jamás será el mismo tras la interpretación que de él hiciera Philip Seymour Hoffman, exposición genial de refinamiento y pasiones patológicas que harán difícil separar su personaje de aquél de la vida real: al menos en mi cabeza navegará siempre el recuerdo de los frasquitos de papilla Gerber mezclados con vodka a la hora del desayuno o de su sediento impulso a escribir una obra genial y arrancar su secreto al condenado a muerte y gracias a la muerte de quien retrata y de quien se hizo confidente. Como Capote, todos y cada uno de nosotros ansiamos el reconocimiento y si se puede obtener en esta vida, tanto mejor.
Soy alcohólico, soy drogadicto, soy homosexual, soy un genio, decía el escritor para presentarse en toda su originalidad. En cierta ocasión, públicas y cotidianas sus recaídas en clínicas de rehabilitación, afirmó frente a la prensa que llevaba 48 horas drogado y sin dormir y que, de continuar así las cosas, seguramente un día, sin quererlo, se mataría. Murió de cáncer y de una intoxicación por medicamentos a los 59 años, dejándonos obras maestras y personajes como Holly Golightly, chispazos fantásticos de vida en medio de la muerte.
Siguiendo este modelo, Philip Seymour Hoffman habría dicho que, de no encontrar la forma de parar, iba a morir. Y así lo hizo. Compartió el final de miles de hombres y mujeres incapaces de evitar una desaparición prematura. Pulsión de muerte, diría Freud: Tánatos en su lucha eterna con Eros por nuestros cuerpos.
¿Existe en verdad un instinto de muerte? Fue justo éste el tema-manzana de la discordia entre el Partido Comunista Ruso y el Psicoanálisis: cuando el jefe máximo de la revolución roja tuvo que juzgar si la doctrina freudiana era ortodoxa al comunismo o más bien una sofisticada secreción de ideas burguesas, se decidió por esto último. Quienes saben del suceso afirman que Stalin no podía consentir que los seres humanos buscaran la violencia y la muerte de forma instintiva. Más bien todo lo contrario, siguiendo la escuela de Rousseau, para el dictador éramos buenos y mansos salvajes hasta que se metían con nosotros. La pulsión de muerte sería por tanto el producto de la explotación de clases y de los vicios burgueses, nada que no pudiera enmendarse con campos de concentración, una limpia cultural y una vida sana y comunista.
Pero la realidad parece ser muy distinta: el ser humano está muerto incluso antes de nacer. O al menos medio muerto: un vacío le atraviesa y en su promesa hacia la muerte vive siempre de prestado: su identidad misma se basa en el reconocimiento que otros le hacen y además, su inconsciente intenta regresar una y otra vez, en una compulsión mórbida y repetitiva, a la totalidad de la que fue arrebatado al nacer. Actuamos como la muñeca de sal que ha recorrido el mundo para conocer al mar y justo antes de disolverse dentro de él, exclama: “ahora sé quién soy”. Deseamos morir para reunirnos con la totalidad, con la muerte en el vientre de la cosa, en el cosmos fundidos y curados del espanto de la separación. La muerte es, al menos en nuestro inconsciente, divina y santa.
La pregunta a hacerse no es por qué existen seres tanáticos: todos buscamos descansar y fundirnos con el universo. La pregunta obligada es qué es aquello que nos impulsa a vivir y a disfrutar al máximo antes de que, obligadamente, desaparezcamos. Me parece que se trata de una pregunta para el psicoanálisis. De lo que no queda ninguna duda es que la muerte por sobredosis recuerda mucho a la muñeca de sal que por conocer al mar se conoce a sí misma en su unidad irreductible hacia la nada.






