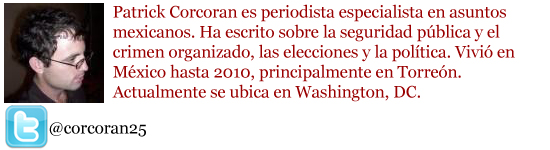
La semana pasada un gobierno lleno de malas ideas concretó una más. Me refiero a la nueva ley aprobada por el Congreso de Sinaloa que impone graves restricciones en la libertad de prensa, respecto a la cobertura del crimen organizado.
Como reportó Animal Político:
¿Se imagina que para reportar la violencia que acontece en el país los periodistas solo diéramos la versión de la Procuraduría? Eso es lo que pretende el gobierno de Sinaloa, que aprobó el miércoles un dictamen que no permite a los medios grabar audio, video o tomar fotografías a las personas involucradas en un evento delictivo, ni reportar información de seguridad pública o de procuración de justicia que no se desprenda de un boletín elaborado por las autoridades. Así la reforma a la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia y a la Ley de Seguridad Pública que aprobaron por unanimidad en el Congreso estatal.
Esta idea es una locura. Prohibir la difusión de información de alta relevancia pública ayuda a los narcotraficantes y a los funcionarios corruptos e ineptos. Castiga a los inocentes, desde los reporteros honestos hasta sus lectores y televidentes. Es decir, esta ley logra precisamente lo contrario de lo que debería pretender cualquier política de crimen organizado en una sociedad liberal.
Forma parte de un patrón lamentable durante la administración del gobernador actual de Sinaloa, Mario López Valdez. Hace unos años, su gobierno buscó ilegalizar el acto de colgar narcomantas, como si estos fueran la causa de la inseguridad en Sinaloa. Obviamente no lo son sino que representan uno de los cuantiosos síntomas de la misma. Peor aún, las mantas, como una fuente de inteligencia, pueden ser un síntoma útil.
López Valdez es un ejemplo extremo y geográficamente lamentable —nos importarían mucho menos sus malas ideas en cuanto a la seguridad si fuera jefe de gobierno en Campeche en lugar de Sinaloa— de dos fenómenos comunes. El primero es el pensamiento simplista sobre el crimen organizado, que percibe las opciones disponibles a los cuerpos de seguridad solamente a través del prisma de fuerza. Tal mentalidad ignora las maneras en que el gobierno puede empujar a las pandillas hacia un equilibrio más pacífico, sin recurrir a la fuerza.
El segundo fenómeno desafortunado que es evidente en este plan es la inhabilidad de los líderes políticos mexicanos de ver a la prensa como algo más allá que un adversario, de verla como el fundamento de la sociedad liberal y democrático que sí es. Claro, la prensa funciona como un contrapeso del gobierno, que inevitablemente genera cierto nivel de hostilidad entre las dos partes. Pero un legislador o ejecutivo debe separar cualquier sentido de rencor que personalmente tenga contra un reportero del papel vital de la prensa generalmente.
Mario López Valdez no parece capaz de esto, pero no está solo. Una gran parte de la clase política mexicana padece de este mismo trastorno. Por eso cuando México se convirtió en uno de los países más peligrosos en el mundo para los periodistas, no parece haber escandalizado a la administración de Fox ni Calderón ni (hasta el momento) Peña Nieto. Por lo mismo las medidas tomadas para proteger a los periodistas han sido tan tibias.
De la misma forma, el gobierno de López Valdez no dice nada sobre la ejecución de Humberto Millán Salazar, periodista de Culiacán secuestrado en agosto de 2011, ocho meses después de la llegada del gobernador actual, y luego asesinado con un tiro de gracia. El crimen sigue impune. En lugar de mover todas las piezas del gobierno para esclarecer este asesinato y este ataque contra la libertad de expresión, los líderes políticos de Sinaloa prefieren tomar pasos fingidos contra el crimen, que perjudican a los periodistas más que a los criminales. Es una lástima.






