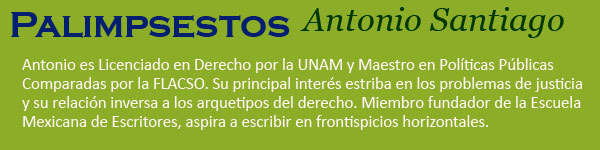
Ya se comenzaba a linchar mediáticamente a Gibrán Martiz, joven promesa del mundo del espectáculo muerto a los 22 años, como si no bastara que hubiera sido secuestrado y asesinado.
El linchamiento sucedía tras otros obstáculos enfrentados por su familia: la policía había intentado cerrar el caso alegando que logró abatir a los secuestradores minutos antes de encontrar los cuerpos del cantante y de su amigo. Los familiares no se dejaron engañar: los verdaderos responsables eran miembros de esa corporación policiaca porque los vecinos de Gibrán anotaron las placas de una de sus patrullas en el momento del secuestro.
Gracias a que el joven comenzaba a ser famoso y a que los vecinos eran buenos vecinos, la policía veracruzana tiene detenidos a siete de sus propios integrantes. ¿Serán los verdaderos responsables? Por su parte, los delincuentes habían intentado desviar la atención puesta en ellos difundiendo algunas fotografías encontradas en el celular del cantante, en las que este luce cargado de armas, encapuchado y jugando al secuestro. Mucha gente al verlas, basada en su lógica impecable de que cualquiera que porta un arma debe morir, escribió debajo de las fotos “se lo merecía”. Lo peor de todo es que, en un par de ellas, el fotografiado no se parece nada a Gibrán e incluso tiene tatuajes distintos. Pero nada de esto importa a los ávidos de juicio.
Los padres señalaron que las armas eran de juguete y que se utilizaron para un video, lo que dejó sin argumento a los practicantes del linchamiento mediático —al menos por el momento. Pero este incidente permite ver un rasgo de nuestra mexicanísima cultura: todos son culpables hasta demostrar lo contrario.
Esta mentalidad medieval la portamos donde quiera y ha salido a relucir ya sea en el caso de Florence Cassez (aún hoy, hay quienes insisten en que la francesa no probó su inocencia, como si la inocencia tuviera que ser probada y no más bien la culpabilidad) o contra la vociferante Laura Bozzo a la que algunos quieren fuera del país como si no tuviera derecho a vociferar las cosas que vocifera: como si los otros no tuvieran derechos, los otros los extranjeros, los franchutes, los güeritos, o los que no lo son pero igual son otros, los supuestos narcos o los narcos, los supuestos traidores a la patria, los jóvenes con tatuajes, los ricos, los empresarios, los itamitas, los 132, los priístas, los panistas, los perredistas, los morenos, los televisos, los chachas, los maricas, los tepiteños, los fresitas, los siete policías. Basta leer los comentarios a los artículos de cualquier revista o periódico en línea para darse cuenta del odio que albergamos listo para destilarse contra el primero que cometa una acción contra nuestro ideario. Los peores, por cierto, son en muchas ocasiones los guardianes de la corrección política, quienes tendrían que saber que en casa del jabonero el que no cae resbala pero que hacen como que no lo saben e igual le pegan al primero que tropieza.
Esta actitud no nos deja demasiado lejos del circo romano o de las ejecuciones medievales. Tampoco nos aparta de la ley texana que hace caso omiso de la voz internacional y de los derechos fundamentales para insistir en su propia convicción, en la autoafirmación de una razón absoluta y sin medias tintas. Nos acerca a quienes juzgaron al presunto culpable, nos alinea con quienes enjuiciaron a la indígena condenada a 22 años por infidelidad y por abortar después de haber sido golpeada por la turba que, dicho sea de paso, fue causante del aborto.
Nuestro perfeccionismo moral no tiene límites: cárcel a quienes abortan, prisión a graffiteros, pena de muerte a quienes “se la merezcan”; pensando así seremos incapaces de consolidar nuestra democracia porque la esencia democrática tiene justo que ver con el goce de los derechos de todos, incluidos los otros en su presunción de inocencia.
Quizá en un futuro, como parte de un posible programa de educación cívica, la lección fundamental radique en distanciarnos de nosotros mismos a partir del Epojé que algunos griegos cultivaron: estado mental de suspensión del juicio; estado de la conciencia en el que nada se niega ni se afirma; no saber fundamental; puesta entre paréntesis no sólo de las doctrinas sobre la realidad sino de la realidad misma.
Esta práctica nos ayudaría a evitar juzgar a nadie ni a nada sin contar con todas las pruebas exigidas por la democracia y los derechos humanos, nos ayudaría a integrar a los otros en nuestro proyecto de país en vez de excluirlos como traidores a nuestra propia patria. Nos llevaría a crear una nación en la que el reconocimiento recíproco pudiera evitar el estado de cosas en el que hoy vivimos: discriminación que causa pobreza que causa violencia que causa muertes. Nos permitiría lograr que la voz de México no fuera la voz del linchamiento sino otra muy distinta.






