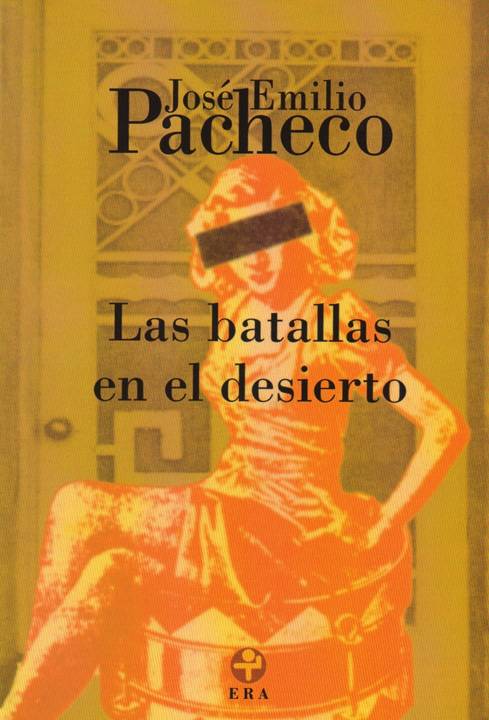
A los microsianos Juan Carlos y Humberto
La generación que al finalizar los setenta se hizo adulta —como suele suceder, contra su voluntad— presenció la agonía de las colonias y los barrios que durante la última década del porfiriato comenzaron a desarrollarse hacia el poniente y el sur de la ciudad, de esa ciudad que ya era considerada México viejo por Luis González Obregón en 1891 y que un siglo más tarde estableció sus fronteras en la traza del Centro Histórico. Las calles de las colonias Guerrero, Santa María la Ribera, San Rafael, Juárez, Roma y Cuauhtémoc cedieron su tranquilidad a los automóviles; en aquellas aceras sobrepobladas, los paseos y los juegos perdían nuestra libertad y el sabor de la aventura. Esa generación, la mía, le agradeció entonces a José Emilio Pacheco sus Batallas en el desierto porque, entre otras cosas, la retrataba con exactitud y emoción.
Aquellos viejos lectores y otros más jóvenes han expresado el afecto y compartido la pena que sienten por la inesperada partida del poeta al que se llamaba, nomás por ganas de sentirse amigo suyo, Pacheco o José Emilio. Todos hemos recordado cómo a sus veintitantos años comenzó a desplegarse su talento, la palabra del escritor, la fuerza y emoción de su poesía, el compromiso y la constancia del periodista, la honestidad del profesor, la erudición del historiador y la sensibilidad del crítico. Más todavía, el tamaño de ser humano que fue José Emilio, o Pacheco.
Colaboraba yo en el proyecto del Diccionario de escritores mexicanos, coordinado por Aurora Ocampo en el Centro de Estudios Literarios del Instituto de Investigaciones Filológicas de la UNAM, cuando una de las compañeras dedicadas a extraer información de los suplementos, revistas y diarios me invitó a escuchar a José Emilio en el Colegio Nacional, donde daba conferencias desde su ingreso en 1986. Me deslumbró.
En agosto de 1990 tuve la fortuna de asistir al ciclo de seis conferencias que tituló “Para volver a Alfonso Reyes (La obra de 1925 a 1959)”. Conservo el tríptico que las anunciaba: lunes 20 “La polémica sobre literatura nacional”; miércoles 22 “El redescubrimiento, la invención y la utopía de América”; viernes 24 “Ciencia y conciencia de la literatura”; lunes 27 “El mundo antiguo: la cuestión de Grecia”; miércoles 29 “Vindicación de una poesía”, y viernes 31 “El triunfo del ensayo o las palabras en libertad”. Su afabilidad me animó a acercarme a él y mostrarle un ejemplar de la Antología de Alfonso Reyes a la que él había hecho referencia durante su exposición como una obra de mérito muy poco conocida, preparada por José Luis Martínez en 1965 para la segunda serie de la colección Pensamiento de América, que impulsó la Secretaría de Educación Pública a cargo de Agustín Yáñez. (Se trataba de continuar un proyecto editorial que la Secretaría había comenzado en 1942. Los estudios y las selecciones las llevaron a cabo autores reconocidos y las antologías de la segunda serie fueron editadas por B. Costa-Amic). Atento e indulgente, me preguntó algo que me hizo sentir muy enterado pues se trataba de distinguir de la mano de don Alfonso las definiciones de cultura y civilización.
José Emilio transmitía el espíritu de las ideas con claridad y sin enredos teóricos; guiaba nuestra lectura sin demora, nos paseaba con serenidad por las habitaciones y las calles que poblaron los abuelos de nuestros abuelos. Compartía su saber en un tono de charla amable, deslizaba con gracia o resignada melancolía las ironías de la existencia. Sus visitas al siglo XIX eran, por tanto, inolvidables y educativas. En los años ochenta la casa Promociones editoriales mexicanas, conocida como promexa, publicó ediciones de diversas obras del siglo XIX y creo que algunos títulos clásicos de literatura universal. Libros que se distribuyeron con éxito por sus precios bajos y por la novedosa estrategia de venta que siguió la editorial, ya que podían encontrarse en las tiendas de autoservicio. Silvia Molina aparece como responsable de la coordinación de los volúmenes sobre las primeras novelas mexicanas y la novela histórica cuyas presentaciones redactó José Emilio en 1985. Estos textos introductorios permiten observar el interés y conocimiento crítico que tenía de nuestras letras decimonónicas. Con modestia tituló su presentación a la novela histórica como “nota” y, como podemos observar, precisa, generosa y pertinente. Comienza:
El inglés distingue claramente entre history y story. En español tenemos una sola palabra para designar la “narración y exposición verdadera de acontecimientos pasados y cosas memorables”, el “conjunto de cosas referidas por los historiadores”, la “obra histórica compuesta por un historiador”, la “relación de cualquier género de aventuras o suceso”, el “cuento, chisme, enredo”, la “fábula, cuento o narración inventada”.
Estas definiciones, citadas de la edición de 1984 del Diccionario, excluyen el concepto de la historia como la suma de acciones humanas, a diferencia de la historiografía que es su expresión escrita. Desde el punto de vista literario todo historiador es un narrador: cuenta los hechos que previamente selecciona. A lo largo de muchos siglos la escritura de la historia fue el más artístico de los géneros en prosa. Relató hazañas o infamias de grandes personajes. Sólo en tiempos recientes los historiadores se han preocupado por saber qué hay tras las frases que nos acostumbramos a aceptar como parte del orden natural de las cosas. Por ejemplo: “Julio César conquistó las Galias”, “Hernán Cortés entró en Tenochtitlán”. Ahora nos damos cuenta de que ni César ni Cortés estaban solos; queremos saber cómo eran, quiénes eran, de dónde provenían, por qué actuaban los hombres que formaron sus ejércitos.
El legado y la trayectoria de José Emilio son irreprochables, sin duda, pero cuando recuerdo las series de conferencias que dictó en el Colegio Nacional sobre Manuel Gutiérrez Nájera, Manuel Payno, Salvador Díaz Mirón, Juan de Dios Peza y otros olvidados; cuando leo sus reflexiones sobre las novelas y el Diario de Federico Gamboa y las Memorias de Victoriano Salado Álvarez; o cuando muestra perlas de aquel tesoro en sus “Inventarios”, pienso que si hubiera dado cursos y seminarios sobre esos y otros autores decimonónicos a los estudiantes de literatura de la Facultad de Filosofía y Letras, se visitaría el siglo XIX con mayor frecuencia y entusiasmo. Permanecen, no obstante, varias lecciones universitarias entre nosotros, y entre ellas resalta su imprescindible Antología del Modernismo (1884-1921), publicada en dos tomos en 1970, los números 90 y 91 de la ya célebre Biblioteca del Estudiante Universitario, mejor conocida como beu, y de la cual fue su director en algún momento. Dedicó la Antología a Gordon Brotherston y Gabriel Zaid.
Tal vez el testimonio más significativo del interés de Pacheco por las letras del XIX sea su discurso de ingreso al Colegio Nacional: “A 150 años de la Academia de Letrán”, leído el 10 de julio de 1986. La erudita disquisición termina de la siguiente forma:
En 1865, en el país ocupado por el ejército francés, Ignacio Ramírez hará resonar la propuesta que Francisco Bilbao lanzó en Chile veinte años atrás; “Desespañolicémonos”. Pero en el momento de Letrán, Prieto y Payno reconocen en las crónicas de Larra un país como el suyo: víctima del absolutismo, lleno de deudas, cerrado a un mundo en que el progreso y el liberalismo luchan contra el atraso y los gobiernos despóticos.
Los costumbristas de aquí y de allá luchan contra los mismos enemigos: la injusticia, la desigualdad, la ignorancia, la burocracia, la pereza nacional, el afán de vivir por encima de nuestros medios. A partir de 1838, y el primer intento de Francia para disputarse a México con Estados Unidos e Inglaterra, el gran adversario ya no es España y se comienza a pensar en el lazo del idioma común como defensa contra todas las amenazas. La Academia de Letrán establece, sin decirlo, el principio básico de nuestras literaturas; “mil hablas pero una sola lengua”.
Así pues, para concluir, podemos dar por iniciada la empresa de la Academia de Letrán con la participación de Quintana Roo en el Congreso de Apatzingán, ver que se prolonga con Zarco y Altamirano; del Ateneo a los Contemporáneos y de los Contemporáneos a nuestros días. En medio de la ruina y la catástrofe la Academia de Letrán sigue en pie y sobrevivirá mientras exista México.
La UNAM le otorgó el Doctorado Honoris Causa en 2010 por ser “figura central de la poesía mexicana en los últimos cincuenta años” y El Colegio de México el Premio Alfonso Reyes en 2011 “por contribuir de manera relevante al conocimiento y difusión de las humanidades y por los aportes a la cultura hispanoamericana”.
_______
MIGUEL ÁNGEL CASTRO estudió Lengua y Literaturas Hispánicas. Ha sido profesor de literatura en diversas instituciones y es profesor de español en el CEPE. Fue director de la Fundéu México y coordinador del servicio de consultas de Español Inmediato en la Academia Mexicana de la Lengua. Especialista en cultura escrita del siglo XIX, es parte del Instituto de Investigaciones Bibliográficas de la UNAM y ha publicado libros como Tipos y caracteres: La prensa mexicana de 1822 a 1855 y La Biblioteca Nacional de México: Testimonios y documentos para su historia. Castro investiga y rescata la obra de Ángel de Campo, recientemente sacó a la luz el libro Pueblo y canto: La ciudad de Ángel de Campo, Micrós y Tick-Tack.






