Pese a un proceso de secularización que ha durado cientos de años, en Europa el cristianismo aún tiene peso. Más allá de que muchos lo reconozcan en la identidad misma del continente, las iglesias cristianas, y particularmente la católica, siguen luchando por mantener y, de ser posible, ampliar su influencia en las instituciones y la sociedad. La defensa de la laicidad también allá es tema.
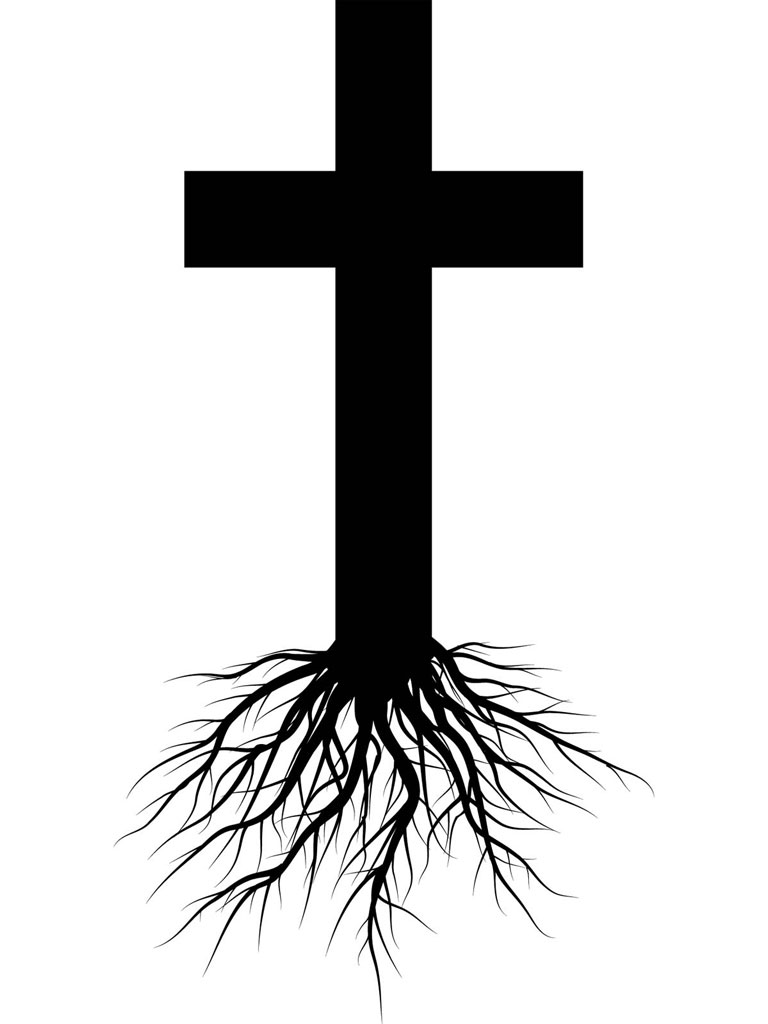
©istockphoto.com/ryan burke
“Europa será cristiana o no será”, afirmó Juan Pablo II, y los redactores del fallido proyecto de constitución europea también consideraron oportuno introducir en el preámbulo una referencia a las raíces cristianas de Europa, cada uno a su manera haciendo hincapié en que el cristianismo es esencial a Europa. Por su parte, Mario Vargas Llosa publicó recientemente un artículo relativo a la segunda visita del Papa Benedicto XVI a España en el que concluía que el fervor religioso, este aparente renacer del catolicismo que se hace patente en cada visita papal, es bueno para la sociedad democrática: gracias a esa religiosidad las instituciones democráticas estarían “firmemente respaldadas por valores éticos” y la vida espiritual sería “un antídoto permanente a las fuerzas destructivas disociadoras y anárquicas que suelen guiar la conducta individual cuando el ser humano se siente libre de toda responsabilidad”.
Dejando de lado mi propia perplejidad por que alguien piense aún que los valores éticos y la responsabilidad sólo puedan darse asentados en algún fundamento religioso, lo que quizá dejaría perplejo a don Mario es que buena parte de quienes se oponen a la iglesia católica en Europa no lo hacen desde el individualismo feroz, la anarquía y la ausencia de valores, sino porque creen que la iglesia atenta contra valores básicos como la libertad y el respeto a la dignidad y la integridad humanas. Tanto los redactores del proyecto constitucional como el anterior papa olvidaban también, quizá de manera interesada, que el desarrollo de la democracia parlamentaria se realizó con la firme oposición de la iglesia católica, que prefirió aferrarse a regímenes dictatoriales y a monarquías absolutas.
Desde finales del XVIII, aunque a trancas y barrancas, la pelea por el control de la vida privada y de las leyes que rigen la convivencia en Europa ha ido decidiéndose a favor de quienes no desean la intervención de las instituciones religiosas, muchos de ellos creyentes; uno tras otro los Estados se volvían laicos o aconfesionales, y las distintas iglesias cristianas veían cómo las sólidas estructuras e instituciones desde las que imponían valores y normas de comportamiento a una sociedad a la que se suponía homogénea —salvo por unas cuantas ovejas descarriadas— se escapaban de sus manos.
La segunda mitad del siglo XX parecía la escenificación de la derrota definitiva de la influencia religiosa en el día a día de los europeos: aunque Dios seguía siendo invocado en la mayoría de las constituciones europeas —rasgo compartido con la mayor parte de las constituciones latinoamericanas—, el divorcio, los anticonceptivos, el aborto, la homosexualidad, todo aquello a lo que se oponían la iglesia católica y algunas otras iglesias cristianas, ha ido despenalizándose y recibiendo una amplia aceptación social, al mismo tiempo que los templos se vaciaban y el número de vocaciones religiosas caía tan vertiginosamente que era necesario recurrir a sacerdotes de América Latina, África e incluso Asia, un continente muy poco cristiano, para rellenar los púlpitos y las celdas de los monasterios. Pasada la moda de las religiones orientales que acompañó la psicodelia de los años sesenta y setenta, nunca parecieron los jóvenes más lejanos a la fe, a cualquier fe, que en las últimas décadas del siglo XX.
En buena parte de Europa, con alguna excepción como Polonia, la gente se había alejado de las iglesias, de las que sólo se acordaban en todo caso para los bautizos, los matrimonios y los funerales, quizá porque los ritos laicos no han alcanzado el esplendor y la intensidad de las ceremonias religiosas. Pero las iglesias cristianas, y de manera más ruidosa la católica, no se han dado por vencidas, más bien, se han vuelto más beligerantes, dispuestas a reconquistar un territorio que parecía perdido para siempre y a utilizar todos los recursos disponibles en esta batalla terrenal en la que no se lucha sólo para incrementar las filas de los creyentes, también para adquirir una mayor influencia sobre los que no lo son.
Aunque esa influencia sigue siendo notable y va más allá de lo que dictan las leyes. En España, Estado aconfesional, los ministros y el presidente del gobierno prometen o juran el cargo ante un crucifijo y una Biblia, y la propuesta de retirarlos fue rechazada en el Congreso, gracias a que los socialistas no la apoyaron. En Italia y en Alemania diversas sentencias han permitido que en colegios públicos sigan pendiendo crucifijos; el argumento con el que los jueces italianos fundamentaron su fallo —más tarde les daría la razón el Tribunal Europeo de Derechos Humanos— fue que el crucifijo era un símbolo de la cultura e historia italianas, y por tanto de la identidad nacional; muchos gobiernos de Estados supuestamente aconfesionales subvencionan a la iglesia cristiana más arraigada en el país mediante ayudas a sus colegios y la asignación de un porcentaje de los impuestos. A pesar de la separación entre iglesia y Estado, no es difícil encontrar políticos de derecha e izquierda dispuestos a hacer la vista gorda ante la presencia de lo religioso en asuntos civiles: el Presidente del Congreso de Diputados español, socialista, afirmó que “el crucifijo no hace daño a nadie”, para justificar su presencia en el juramento de cargos públicos; e incluso el presidente Sarkozy, que lo es del único país que ha incluido el laicismo en la constitución, ha defendido que se conceda mayor relevancia a los sentimientos religiosos en las cuestiones públicas.
Así, la influencia de la iglesia en los asuntos mundanos en países como Polonia, Italia, España o Alemania es considerable, hasta el punto de bloquear reformas educativas que eliminan la religión como asignatura obligatoria o de influir sobre proyectos de ley que afectan a toda la población, desde el uso de células madre en la investigación a la legalización de la muerte asistida. En España, la presión realizada por los obispos contra distintas iniciativas del gobierno socialista ha llevado a una crispación en las relaciones con la iglesia que no existía quizá desde la Guerra Civil, episodio que más de un obispo ha recordado señalando la persecución sufrida, entonces como hoy, por los creyentes, presentados como nuevos mártires de una sociedad que ha perdido el rumbo.
Otra forma de beligerancia religiosa reciente es la que abanderan asociaciones privadas, dedicadas a escudriñar el mundo en busca de blasfemos. Aprovechando que los sentimientos religiosos están protegidos por la ley en muchos países, estas asociaciones interponen denuncias que han obligado a retirar de una exposición artística en Moscú obras que podrían herir la sensibilidad de los creyentes, a prohibir la exhibición de una película de Otto Preminger en Austria —Das Liebeskonzil— o a que en Inglaterra se niegue el certificado de distribución a un video, Visions of Extasis, en el que las visiones de Santa Teresa tienen un marcado carácter erótico. Cualquiera que pretenda publicar o exhibir obras en las que se critique con dureza o se satirice algún aspecto de la religión —muy especialmente si de alguna manera se relacionan lo religioso y el sexo— sabe que hay decenas de asociaciones interesadas en impedírselo.
Locke, en su Carta sobre la tolerancia, ya se había referido al celo purificador de algunos creyentes: “El Evangelio expresa con frecuencia que los auténticos discípulos de Cristo deben sufrir persecución; pero que la Iglesia de Cristo deba perseguir a otros, y forzar a otros mediante el fuego y la espada a abrazar su fe y su doctrina, no he podido jamás encontrarlo en ninguno de los libros del Nuevo Testamento”. Probablemente es exagerado hablar de persecuciones, ni de creyentes ni de ateos, en este inicio del siglo XXI en Europa. Pero no lo es afirmar que la cuestión religiosa, que parecía enterrada, ha resucitado. El fantasma que recorre Europa hoy no es el del socialismo, sino el de un Dios al que habíamos extendido prematuramente el certificado de defunción.
_______________
JOSÉ OVEJERO (Madrid, 1958) es colaborador habitual de diversos periódicos y revistas europeos. Entre sus novelas se cuentan Un mal año para Miki, Huir de Palermo, Las vidas ajenas, La comedia salvaje y Escritores delincuentes, la más reciente. Es autor, además, de poesía, ensayo, cuento y crónica de viaje. Ha recibido los premios Ciudad de Irún, Grandes Viajeros, Primavera de novela y Villa de Madrid “Ramón Gómez de la Serna” (www.ovejero.info).







[…] Europa cristiana. Noviembre 2011 […]
alaaaaaaaaaaaa