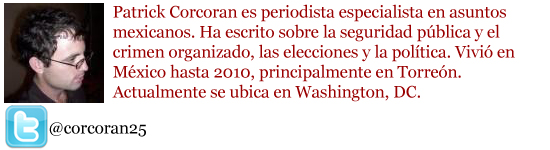
La reacción más fácil y natural a las noticias de que cuatro mandos militares han sido arraigados por presuntos vínculos con el narcotráfico es que esto es el colmo, que México ha tocado fondo. Y de ahí, queda poca distancia para concluir que es el resultado inevitable de la decisión de Calderón de lanzar el Operativo Conjunto Michoacán en diciembre de 2006.
Basado en lo que se sabe hasta el momento, no creo que tales conclusiones son justas. Para empezar, si las acusaciones son ciertas, no sabemos cuando la relación entre los generales y los Beltrán Leyva empezó; puede que se conocen desde antes de la llegada de Calderón a Los Pinos. Y también es importante recordar que el uso de las fuerzas armadas en operativos anti-narco no es algo que empezó con Calderón. Hace casi cuarenta años el ejército encabezó la Operación Cóndor en Sinaloa, y desde entonces, cada presidente ha recorrido a los militares de vez en cuando como medida de seguridad doméstica. Claro, nadie ha utilizado a los militares tan extensamente como ha hecho Calderón, pero ha sido un cambio de grado más que un cambio de tipo, y las fuerzas armadas tienen un papel casi permanente en la seguridad pública. Mientras sea así, los narcos siempre tendrán un interés en trabajar con los generales en México.
Lo demuestran de sobra los ejemplos históricos de generales que han trabajado con los narcos –que son relativamente pocos, pero suficientes para afirmar que la corrupción militar no es un fenómeno nuevo. El ejemplo más notorio es el de Jesús Gutiérrez Rebollo, a quién se le descubrió viviendo en un departamento que pertenecía a Amado Carrillo en 1997. Anteriormente a ese escándalo, había vínculos sospechados entre la Sedena y el narcotráfico durante el sexenio de Miguel de la Madrid, en la época en que Plutarco Elías Calles mandaba, y en muchos momentos demás.
Por todo lo anterior, es difícil argumentar que la corrupción de hoy es el producto inevitable de la estrategia de Calderón; es un problema mucho más arraigado.
Ademas, es dificil saber si debemos interpretar el arresto del General Tomás Ángeles y sus colegas como buena o mala noticia. Obviamente, nadie quiere que haya altos mandos militares trabajando con los narcos. Sin embargo, puesto que la corrupción es un fenómeno que ha existido por casi un siglo, una mejoría en la capacidad de descubrir vínculos ilícitos implica noticias como esta. La pregunta importante es si las investigaciones son producto de un nuevo esfuerzo por la PGR para iniciar un proceso permanente de limpieza en las instituciones mexicanas, o sí las detenciones representan un incidente aislado que no provocará cambios de fondo. Han sido muchas las limpiezas institucionales que no han tenido un impacto mayor, pero también hay evidencias de que la PGR de Marisela Morales está haciendo más que sus antecesores al respecto. Finalmente, el tiempo nos dirá.
Por el otro lado, no necesitamos más tiempo para saber que las fuerzas armadas no representan una solución, ni temporal ni duradera, a la seguridad pública. En su momento, el argumento era de que el ejército podía servir de recurso provisional para la seguridad pública, mientras las policías municipales y la federal pasaba por un proceso de mejoría. Los riesgos y desventajas de utilizar al ejército así eran bien conocidos, pero se suponía que era capaz de resistir las tentaciones del crimen organizado, superar su poder de fuego y su capacidad táctica, y perseguir a los narcos por todos los rincones de la república. Si bien no me convence el argumento de que los generales detenidos son el resultado inevitable de la estrategia de Calderón, es bastante claro que las supuestas ventajas de las fuerzas armadas no se han convertido en una mejoría en la seguridad pública. De hecho, ha sucedido lo contrario.
Pero por más obvio que sea, asimilar esta obviedad a un marco analítico ha sido difícil. Por eso, como apuntó Alejandro Hope hace unas semanas, todos los candidatos se han comprometido a dejar las fuerzas armadas en las calles de manera indefinida (aunque AMLO ha vacilado en su posición). Por eso, cuando un estado o una ciudad pasa por una crisis de violencia, la primera reacción del ejecutivo local es reclamar la falta de tropas federales. Y no son solamente los líderes, ya que son muchas las encuestas que revelan que amplias mayorías apoyan el uso de los militares en la lucha contra el narcotráfico. La verdad es que, a nivel emocional, es muy entendible la reacción, por más incorrecto que sea.
Me acuerdo que en agosto de 2008, mientras Torreón pasaba de ser una de las ciudades más tranquilas del norte a otra zona azotada por el crimen organizado, un convoy de militares, recién llegado a la zona, hizo un recorrido por los bulevares más traficados. Fue una muestra de fuerza en una ciudad que cada vez más parecía ser controlado por los criminales, y fue impresionante; por un kilómetro, se veía camioneta tras camioneta, todas llenas de soldados armados hasta los dientes.
En ese momento, para los que vivíamos en la ciudad, era muy natural llenarse de esperanza y festejar que había alguien capaz de darles en la torre a los abusones criminales que nos habían robado la tranquilidad. Lamentablemente, era una emoción inmadura y con poco fundamento; desde entonces, cada año Torreón ha sido más violento que el anterior. Una muestra más clara de la insuficiencia de la fuerza militar para mejorar la seguridad pública no puedo imaginar. Imponer el estado de derecho resulta más complicado que una simple superávit de poder de fuego.
Es una lección que los líderes de cada país en la región —empezando con los estadounidenses, quienes construyeron la Iniciativa Mérida con un enfoque exagerado en el ámbito militar— deben reconocer cuanto antes. No quiero decir que los militares deberían desaparecer del escenario inmediatamente, pero nadie se ha puesto a esbozar el camino para retirarlos, a pesar de sus evidentes faltas como fuerza policíaca. Eso es alarmante.






