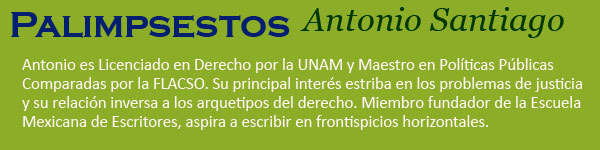
Muchos de nosotros recordamos el momento en que Benito Bodoque le otorgó las llaves de la ciudad a su madre, hecho más realista y concreto que el de otorgárselas a Jesucristo, quien además prescindió de la delicadeza de venir a recibirlas.
Pero en ambos casos se trató de una simulación, de un destello de locura— justificable en el Caso de Benito. ¿Por qué no entregárselas mejor a los extraterrestres que andan inspeccionando al Popocatépetl? Ah, porque no todos creen en ellos…
El miedo a la muerte es de una extensión tan infinita, de tan negra faz y obscuras raíces, que se encontraba plantado acezante ante tu cuna antes de que nacieras, acechando las células de tus ancestros primigenios cuando la conciencia aún no era sino un proyecto imposible y fantasioso. Se trata de un terror tan disruptivo, tan afilada su navaja ante los ojos, que apenas deseamos entrever su lanza gélida sobre las olas de lo profundo. La locura es consustancial al ser: no hay formas sanas de estar sobre la tierra y de enfrentar el caos sino creándose un sentido, que es siempre una especie de locura compartida. Todos estamos locos.
Pero hay algunos más que otros. Si la acción de la Alcaldesa de Monterrey puede leerse como un síntoma esquizoide, es porque permite vislumbrar los fundamentos sobre los que ella y los suyos se sostienen, que son distintos a los de una sociedad que bien o mal, ha ido construyéndose un espacio libre de locuras privadas, sostenido por otra especie de locura compartida que ha probado su eficacia para el logro de la convivencia pacífica: la laicidad.
Muchos de nosotros quisiéramos que Dios existiera para que venga y nos salve, ya sea una fuerza, una energía, una metafísica ondulatoria o un hombre con el Jesús en la boca y falda de luces. Otros más se encuentran liberados de estas “supersticiones” y creen en filosofías o ciencias que mucho tienen de proselitistas, otros viven muéganos en sus familias cuya convivencia matiza los temores causando otras dolencias. El hombre siente necesidad de dioses que lo abriguen de este miedo antropocósmico y la historia de la humanidad puede leerse como la sustitución de unas divinidades por otras. Del totemismo al politeísmo, después las religiones monoteístas para finalmente arribar a las ideologías de la mano invisible, del destino manifiesto, o de la acción creadora del hombre nuevo y del sentido porvenir: capitalismos, socialismos y fascismos de trasfondo religioso.
No es que creamos en Dios porque tengamos miedo —si el terror no llega, es precisamente gracias a la idea de Dios que nos permeó antes de nacer— sino que en calidad de hiedras, medramos por un tronco que no es suyo: lo hemos puesto allí para hacer como que hay un Padre y una ley, abejas ávidas de su melifluo y vaporoso abrazo. Y un día venimos a enterarnos de que fuimos también nosotros los que hollamos el rastro divino para sorprendernos más tarde con él.
Pero si la creación de un Dios resultó necesaria para bajarnos del árbol y erguir nuestras espaldas, por ello mismo resulta tan dañina: nuestra historia es la continua destrucción de los dioses de un pueblo para imponer los nuestros, la construcción de una creencia sobre las ruinas de otra, la eliminación de voces discordantes en pro de nuestra precaria salud mental. No sólo discriminamos por poder, lo hacemos más que nada por miedo.
Si el hombre destruye lo diferente es porque teme la diferencia. Se ha creado una razón para eliminar a las restantes y el futuro de la humanidad tiene que ver con señalarnos el origen de este miedo y mostrar que existen otras formas de enfrentarlo: se trata de la aceptación de que no sabemos nada, de que somos ignorantes.
Quien lo supo antes que nadie fue Sócrates: toda creencia oculta nuestra abismal interrogante existencial. Y nuestra lógica apenas resulta lógica, pues se sostiene en una ignorancia enorme, como lo demostró el tábano de Atenas al profundizar en las verdades de los hombres sabios, de los políticos y de los artistas atenienses: nadie sabía gran cosa aun creyendo hacerlo. Y entonces lo condenaron a muerte, percatarnos de la oscuridad que merma nuestra razón llena de una rabia negra como la tumba.
La discriminación es la salvaguarda de nuestra identidad enfermiza y esquizoide y se justifica por el terror oculto a la diferencia y al sinsentido.
Creo que podemos perder la esperanza de que la humanidad despierte un día libre de supersticiones: el miedo está tan reprimido que apenas somos conscientes de él en nuestras peores pesadillas. Su terror opera sin que nos percatemos y cuando algo lo evoca, pelamos los dientes y afilamos las uñas.
Sin embargo, no podemos dar un paso atrás y aceptar que alguien venga a imponernos su locura privada en el espacio público, el cual debiera dar cabida a cada una de nuestras sin razones.






