La pena de muerte en Estados Unidos tiene graves implicaciones para los mexicanos que viven en ese país. Asimismo, el proceso judicial que conduce a ella arroja lecciones importantes para nuestro propio sistema de justicia. Con base en su experiencia como cónsul de México en Houston, el internacionalista Ricardo Ampudia ha estudiado este tema a fondo. Aquí, una reseña del libro que condensa los resultados de ese trabajo.
El homicidio y la pena de muerte
no son contrarios que se neutralizan,
sino semejantes que se reproducen.
George Bernard Shaw
Los países que aplican la pena de muerte suelen tener regímenes dictatoriales o represivos, con excepción de Estados Unidos. A partir de una revisión hecha en 1976, la Constitución de ese país consideró válida dicha pena, siempre y cuando resulte de un proceso justo.
Desde entonces, solo en 12 estados no se contempla legalmente esta pena: Alaska, Iowa, Massachusetts, Minnesota, Rhode Island, Virginia del Oeste, Hawái, Michigan, Dakota del Norte, Vermont, Wisconsin y el Distrito de Columbia. En 5 más se contempla pero no se ejecuta desde 1976: Kansas, Nuevo Hampshire, Nueva Jersey, Nueva York y Dakota del Sur. En el otro extremo, entre 1997 y 2007 se realizaron mil 69 ejecuciones. Un solo estado realizó el 36.5% de ellas (390): Texas.
A raíz de su experiencia como cónsul general de México en Houston, Texas, Ricardo Ampudia escribió y publicó en 2007 el libro Mexicanos al grito de muerte: La protección de los mexicanos condenados a muerte en Estados Unidos. Apareció con el sello editorial de Siglo XXI, en colaboración con la Secretaría de Cultura del Estado de Nuevo León.
Ese año, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) prometía restituir la pena de muerte para asesinos, violadores y secuestradores si el electorado votaba por sus candidatos a legisladores. En ese contexto, Ampudia quiso proporcionar información e incluso “una cara humana a un debate abstracto”. El resultado fue una obra de índole monográfica y narrativa en la que se resistió a admitir de lleno su argumento, aunque está implícito: su rechazo a la pena capital como una “reacción desproporcionada a la ofensa recibida”.1
En el prefacio, Ampudia dice que su propósito es “informar” para que los mexicanos “estuvieran conscientes sobre los dilemas de la pena capital”. Con esto en mente, en los primeros tres capítulos presenta información sobre la pena de muerte, desde antecedentes tan antiguos como el Código de Hammurabi hasta estadísticas de Amnistía Internacional, pasando por la pena de muerte en Estados Unidos y la protección consular a los mexicanos condenados a muerte en aquel país.
Ese largo preámbulo tiene el propósito de preparar al lector para la narración de dos casos: la defensa de Ricardo Aldape Guerra —quien por cierto era inocente— y el de Avena y otros 51 mexicanos. La defensa de Aldape Guerra tuvo lugar cuando el autor era cónsul en Houston. El caso Avena es aquel en el que, por iniciativa de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), la Corte Internacional de Justicia falló contra el Gobierno de Estados Unidos el 31 de marzo de 2004 por la violación del artículo 36 de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, según el cual toda persona deber ser notificada al momento de su detención del derecho de contar con el apoyo de su país de origen cuando enfrenta un proceso penal en el extranjero.
La de Ampudia no es una obra beligerantemente nacionalista, como cabría esperar de un título que parafrasea de forma provocadora un verso del Himno Nacional. Su tono es muy distinto, el mismo del Gobierno de México en la defensa de sus ciudadanos, la cual, en los hechos y en el discurso, se realiza con estricto apego al marco legal estadounidense e internacional, sin cuestionarlos.
El Estado mexicano ha sido muy cuidadoso de no disputar la legitimidad de la pena de muerte que se aplica en buena parte del territorio estadounidense, y de no emplear como campo de batalla la prensa y la opinión pública, con lo que ha evitado sesgos riesgosos, tales como propiciar la idea de que la pena capital se impone a mexicanos en función de su nacionalidad.

Para dar una idea de los alcances de esa protección, conviene saber que la SRE ha conseguido que el número de mexicanos ejecutados en Estados Unidos sea solo de 5, que se revirtiera o conmutara la pena capital en 9 casos y que se evitara en 832 más, gracias al Programa de Asistencia Jurídica a Mexicanos Sentenciados a Pena de Muerte, creado en 2000 y actualizado en 2001 como Programa de Asistencia Jurídica para casos de Pena Capital.
Los datos provienen de un informe cuya síntesis divulgó la senadora del PRI por Nuevo León, Marcela Guerra, en su sitio web.2 Según esa misma fuente, desde el año 2000 y hasta el 31 marzo de 2013, el Programa estudió mil 447 casos, de los cuales 968 calificaron para obtener asistencia jurídica. No obstante esos impresionantes resultados, la asistencia no ha dejado de ser necesaria: en marzo de 2013 se reportaron 61 mexicanos sentenciados a muerte en Estados Unidos (42.36% de los 144 extranjeros en la misma situación).
Por lo anterior, la obra de Ampudia habría hecho muy bien en enfatizar el importante rol que ha tenido el Gobierno de México en mitigar las condiciones desfavorables que desembocan en sentencias de pena capital a ciudadanos mexicanos, primero reaccionando y luego previniendo esas condenas, utilizando para ello los recursos y las reglas admisibles en el sistema judicial estadounidense, así como el derecho internacional público.
En lugar de ello, quizás en reacción a la coyuntura de 2007, otorgó un espacio muy considerable a la recopilación de información, no toda ella precisa, comparable o concluyente, para inducir, sin argumentar plenamente en primera persona, las razones operativas y axiológicas por las cuales tiene sentido oponerse a la pena de muerte.
A partir de análisis estadísticos de diversas investigaciones estadounidenses sobre la aplicación de la pena capital en ese país, citadas por Ampudia, se puede confirmar algo que es muy lamentable: a crímenes iguales, sentencias inequitativas. Esto ha sido confirmado en el caso muy reciente de George Zimmerman y Trayvon Martin, al menos en la percepción de un amplio sector de la sociedad estadounidense, que en alrededor de 100 ciudades manifestó su rechazo al veredicto de un jurado de Florida, y que hizo decir al presidente Obama: “Trayvon Martin podría haber sido yo”.
Pero por si hicieran falta otros datos, la obra de Ampudia cita varios estudios. Uno de ellos, de William Bowers y Glenn Pierce, de la Universidad Northeastern de Boston, fue “realizado a finales de los setenta”. Según los autores, en Florida y Texas el número de convictos negros sentenciados a muerte era cuatro y cinco veces mayor que el de convictos blancos por el mismo crimen (p. 97).
Lo mismo se puede concluir a partir de un estudio de David Baldus, de la Universidad de Iowa, que encontró que la pena capital se aplicó en 50 de 223 casos (22%) en los que el agresor era negro y la víctima blanca, mientras que cuando el agresor y la víctima eran negros, la pena máxima se aplicó en solo 18 de 1443 casos, el 1% (p. 96). Ominoso. Lamentablemente, Ampudia omite la referencia precisa de este estudio (título, editor, fecha de publicación), lo mismo que información relevante del acopio de datos citado (periodo, origen de la muestra).
Sin embargo, la cuestión no se agota en lo racial. Hay otras inferencias interesantes y dignas de un análisis formal, no solo informativo. Es posible advertir que la pena capital vigente en dos terceras partes de los estados de Estados Unidos se aplica a convictos de todos los orígenes. En términos absolutos, 608 blancos fueron ejecutados en ese país entre 1976 y 2007, frente a 364 negros y 73 hispanos (p. 97). Es muy probable que el común denominador de todos estos condenados sea alguna situación de vulnerabilidad o varias. Por ejemplo, entre 1973 y marzo de 2004, 2.3% de los ejecutados eran menores de edad en el momento de cometer el crimen (p. 82).
También hay indicios de una mayor propensión a ejecutar a personas con discapacidades mentales. Ampudia expone: “Se realizó un estudio en 1988 de 14 prisioneros juveniles sentenciados a muerte; en él se encontró que 12 de estos menores habían sido abusados físicamente (5 sometidos por algún pariente)” (p. 85). La proporción es abrumadora pero la muestra (14 casos) no es representativa en términos estadísticos. Las ocasiones en que el jurado desconoce estos antecedentes durante el desarrollo del proceso judicial parecen reiteradas, al igual que el hecho de que la defensa de oficio no las investigue.
Datos como estos apuntan a que no se cumple el supuesto que prevé la Constitución de Estados Unidos: un proceso justo. Claro está que la discriminación, la inequidad y los errores en el debido proceso no son males exclusivos de Estados Unidos. México ha visto expuestas estas deficiencias y otras peores en documentales como Presunto culpable, o en los debates de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en torno al caso Florence Cassez.
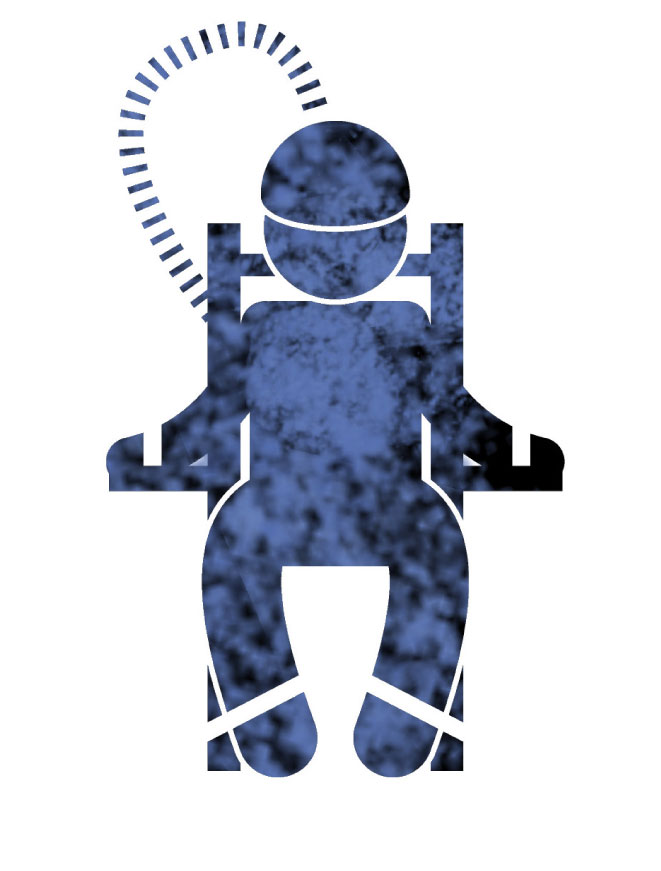
Pero asegurar un juicio justo en Estados Unidos requiere muchísimo dinero, sin el cual una defensa y unos peritajes de calidad no son posibles. El caso de Aldape Guerra consumió a lo largo de cinco años 20 mil horas de trabajo voluntario de una docena de abogados, y de muchos ayudantes legales y secretarias, coordinados todos por la firma Vincent & Elkins, con un costo que equivaldría a cientos de miles de dólares, sin contar otros gastos (peritajes, viáticos, etcétera).
La diferencia sustancial entre ambos países es que en México la pena capital no se contemplaba más que teóricamente y que desde 2005 ha sido abolida de nuestro sistema jurídico. Con todos sus yerros, se podría decir que en el sistema judicial mexicano no se tienen consecuencias irreparables por ejecutar a una persona, lo que sí pasa en buena parte del territorio estadounidense, incluyendo a bastantes ciudadanos mexicanos, por obvias razones demográficas y migratorias. Los pecados de México son otros: impunidad y corrupción.
En las “Conclusiones”, Ampudia hace explícita su expectativa: “Que después de haber leído este libro, el lector ya no sea el mismo; espero que tome una posición respecto al tema de la pena de muerte, igual o diferente a la mía” (p. 256). Desde ese punto de vista, el libro cumple su cometido.
1 Frase empleada por la diputada Silvia América (PAN) en 2002 en la Cámara de Diputados, durante la discusión en torno a la reforma del artículo 22 constitucional.
2 <www.marcelaguerra.org>, 15 de mayo de 2013.
________
CÉSAR GUERRERO es internacionalista por el ITAM. Actualmente es director de Relaciones Bilaterales de la Secretaría de Educación Pública <@cesarguerreroa>.






