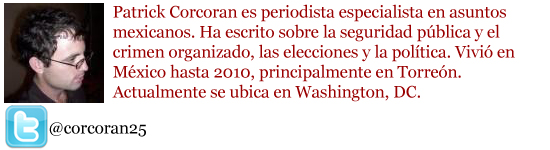
Dilma está enojada con Obama. Peña Nieto también debería estarlo, aunque actualmente esté distraído por otros asuntos.
La causa del enfado es la difusión hace unas semanas de un programa, parte del programa hecho famoso por Edward Snowden de la Agencia Nacional de Seguridad, de sigilosamente escuchar las comunicaciones de los presidentes latinoamericanos. Ahora, Dilma ha cancelado una visita de estado a Washington, y Peña Nieto (que curiosamente no se ve tan enfadado) ha solicitado una explicación.
Comparada con otras crisis diplomáticas, esta no es muy grave; me imagino que en unos meses será casi olvidada. Pero representa uno de los defectos principales del gobierno estadounidense, y he ahí una lección para los que manejan la política extranjera del país.
Nuestro mundo actual es un lugar inseguro, en que un poco de peligro es inevitable. Este hecho puede ser tan banal como indiscutible, pero ni el pueblo ni el gobierno estadounidense lo han aceptado. Protegido por dos océanos, sin una guerra importante dentro de sus fronteras por un siglo y medio, más acostumbrados a invadir que ser invadido—el país no tiene experiencia con la vulnerabilidad territorial.
Paradójicamente, esto no genera complacencia; la lección que toma el gobierno es que cualquier fuente potencial de una amenaza en su contra se tiene que eliminar cuanto antes. Esta mentalidad dio lugar a la doctrina de guerra preventiva de Bush, lo que se usó para justificar la invasión catastrófica de Irak. Es por eso que la política extranjera del país es, desde hace mucho tiempo, tan enfocado en temas de seguridad. Gracias a lo mismo, los enemigos, tantos los reales como los inventados, crecen en la imaginación gabacha.
De ahí, hay poca distancia a la aplicación de un programa de espionaje contra los líderes de dos gobiernos amigables.
El fenómeno mencionado se volvió más marcado después del 11 de septiembre del 2001, una de las pocas veces que EU sí ha sufrido un ataque en suelo propio. Paralelamente, los avances tecnológicos –las grabaciones de llamadas y el hackeo de email, claro, y sobre todo el auge de los aviones no tripulados, los famosos drones— han facilitado la intromisión del gobierno estadounidense a lugares muy lejanos. Lo que antes implicaba mucho costo y peligro ahora se hace sin un riesgo inmediato. Los dos partidos políticos han aprovechado de las oportunidades presentadas por este suceso de la misma forma: tanto Bush como Obama han fortalecido la capacidad y la voluntad del gobierno estadounidense de utilizar los recursos de las agencias de seguridad para monitorear y actuar en países extranjeros. La entrega de cada vez más libertad al presidente en la conducta de relaciones exteriores –bautizado como “la presidencia imperial” por Arthur Schlesinger– acelera este proceso de híper-preocupación, sin que nadie cuestione la sabiduría del ejecutivo en este tema.
Es una lástima, pues finalmente la habilidad de hacer algo no implica el derecho o el deber de hacerlo. Lo que ignora esta mentalidad de desconfianza eterna es que hay una tensión entre dos metas principales de las políticas de seguridad nacional: la eliminación de amenazas de seguridad hoy y la fomentación en entorno propicio para la seguridad. Dicho de otra manera, ser demasiado agresivo en la liquidación de amenazas puede provocar más peligros en el futuro, de tal forma que el costo a largo plazo no vale el beneficio inmediato. Esto ha sido una crítica fundamental de la llamada Guerra contra el Terrorismo de Bush y, de menor medida, de Obama.
Es decir, seguramente la NSA aprendió unas cuantas cosas interesantes y hasta útiles mientras intervenía en las comunicaciones de Dilma y Peña Nieto, pero ¿valió la pena? ¿Es mejor tener unos cuantos chismes presidenciales que relaciones sólidas con los dos países más grandes de América Latina?






