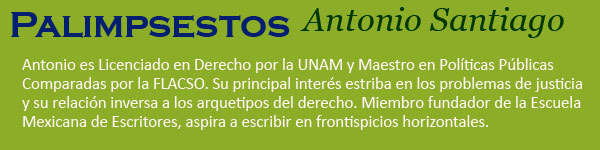
Charles Baudelaire vio de frente al hombre y observó su ser de carne, su locura, sus pecados y la belleza de lo terrible:
«… igual al disoluto que besa y mordisquea el lacerado seno de una vieja ramera, si una ocasión se ofrece de placer clandestino, la exprimimos a fondo como seca naranja… ¡hipócrita lector –mi prójimo– mi hermano!»
Y aunque se sintió culpable por sus excesos, también comprendió que se ha otorgado al ser humano la oportunidad de caminar por un sendero de extrañas criaturas que le interpelan, invitándole a mirar al mundo como si fuera un libro abierto en el que la escritura es posible:
«Es la naturaleza del templo, de cuyas basas suben, de tiempo en tiempo, confusas voces. Pasa, a través de bosques de símbolos, el hombre, al cual éstos observan con familiar mirada.»
Criaturas que de encontrarnos atentos podremos escuchar:
«Se encontraba mi cuna junto a la biblioteca. Babel sombría donde novela, ciencia, fábula, todo, ya polvo griego, ya ceniza latina, se confundía… Y dos voces me hablaban.»
El mundo nos habla todo el tiempo y, descifrar su mensaje es nuestra tarea. ¿Qué nos está diciendo? Quizá como sugiere Stéphane Mallarmé, toda palabra sea una tirada de dados, lo que implicaría que interpretar nos lleva de inmediato al juego de la vida y del azar: podemos hacerlo bien, pero también podemos equivocarnos. En este mar embravecido de los símbolos, fijar cualquier lectura parece un despropósito. Ante las posibilidades infinitas que están abiertas ¿cómo decidir?
Una ética es un conjunto de reglas para optar por la opción “correcta”. Aristóteles recomendó el justo medio, y aunque para él no existía un “bien en sí”, el caos era impensable: «El azar no puede ser la causa de que uno desee lo que es correcto y cuando es correcto. Si esto fuera verdad, el azar sería la causa de todo, puesto que sería la causa de que todo deseo y toda reflexión empiecen». Por el contrario, para Aristóteles era cosa del sentido común la existencia de un Dios dentro de nosotros, algo divino que nos lleva a elegir lo justo, siempre que hayamos aprendido a escucharlo. Así postuló su imperativo, “obra de tal manera que no seas perturbado en tu pensamiento libre y puro”. Siglos más tarde Kant postuló su propio imperativo categórico, “obra de tal suerte, que tus acciones puedan elevarse a ley universal de la naturaleza”.
Para ambos pensadores, el mundo tenía una sustancia y un fin que podían ser escuchados y desde allí, juzgados nuestros actos. Muy por el contrario, Freud quiso descubrir la naturaleza real de esa voz que nos ordena todo el tiempo y nos impone culpas y castigos, y lo que descubrió, por su aspecto aterrador, dista mucho de parecerse a una deidad bella y perfecta. Cierto es que “esa cosa” es el origen de la ley moral, pero si se le escucha de más, su glotonería no tiene límites. Élisabeth Roudinesco nos lo cuenta de la manera siguiente en su historia de los perversos:
“Catalina de Siena declaró un día no haber comido nada tan delicioso como el pus de los pechos de una cancerosa. Y entonces oyó cómo Cristo le hablaba: Mi bien amada, has mantenido por mí, duros combates, y con mi ayuda has salido victoriosa. Nunca me has sido tan querida, ni tan grata (…). No sólo has despreciado los placeres sensuales, sino que has vencido a la naturaleza al beber con alegría, por amor a mí, un horrible brebaje. Pues bien, dado que has realizado un acto que excede la naturaleza, quiero darte un licor que excede la naturaleza”.
Santa Catalina fue canonizada en 1461, y de ejemplos del mismo tenor está repleto el santoral. ¿Por qué? Roudinesco nos lo explica: “… las prácticas de mancillas, autodestrucción, flagelaciones o ascetismo… no eran sino las diversas formas que los místicos tenían de identificarse con la pasión de Cristo… todas conducían a quien las realizaba a ejercer sobre sí mismo la soberanía de un goce que destinaba a Dios”.
Freud encontraría más tarde que la misma instancia encargada de fijar la ley moral, es la que da origen a los placeres sádicos y masoquistas. Por eso no es buena idea darle una importancia exagerada. Quizá fuera esa voz una de las escuchadas por el culposo Baudelaire, entidad odiosa, “gula del super-yo” que nos ancla a preceptos morales en muchas ocasiones desmedidos, pues el orden autoimpuesto “salva” imaginariamente contra el azar. Además, el castigo del cuerpo tendría que ver con un deseo de negar lo terrenal en favor de un “más allá”, y en no querer ver la muerte. Las instituciones religiosas y los tribunales morales, siempre en el ajo de la cuestión (los mismos que condenaron a Baudelaire por faltar a la moral con sus poemas), anhelarían que la sexualidad no existiera -seríamos ángeles. Como la sexualidad se encuentra tan relacionada con la muerte, son los primeros en renunciar a aquella para imaginar que ésta no existe. No por otra cosa Nietzsche les llamó “predicadores de la muerte”. Freud encontró un paralelo entre sus conductas y las de los neuróticos que aterrorizados por la angustia hacia la nada, se transforman en muertos vivientes creyendo que así se salvarán. (Y toda vez que sólo abandona la sexualidad quien no ha logrado enfrentarse a la muerte ¿cómo es posible que aún hoy, gran parte de nuestras sociedades abandonen su criterio moral a prelados que han tenido que renunciar a su sexualidad para poder sobrevivir?)
Pero si no debemos creer demasiado en la voz de la conciencia moral, ¿hay algún orden preestablecido? Según he escuchado, para Niklas Luhmann existen posibilidades infinitas por las cuales optar, y para contrarrestar tal desorden los sistemas funcionan como reglas de reducción de la complejidad, poniéndonos ante posibilidades concretas. Somos animalitos que para no asustarnos frente al abismo, nos fabricamos una concha. Caracoles sofisticados que seguimos ciertas pautas, rastro dejado en el suelo por nuestros congéneres.
Lo cierto es que quizá no existan más reglas genuinas que las que podamos darnos a nosotros mismos, seres huérfanos, después de escuchar los intereses y los modelos de vida buena propuestos por cada quien, además de las voces secretas de las cosas. Y así, en virtud de encontrarnos arrojados a este mundo de carne y hueso, la impúdica vegetación iluminada por Baudelaire cobra una belleza singular. Una actitud más humana implica su reconocimiento. Y quizá sea mejor optar por la actitud de Erasmo de Rotterdam, para quien la injusticia compartida significaba que no éramos, después de todo, tan dignos de castigo.
Creer en el matrimonio
Dice el Vaticano que el matrimonio entre personas del mismo sexo, no es matrimonio. En la última película de Tarantino, el Dr. King Schultz, cazarecompensas, pregunta a Django, esclavo liberado, si los esclavos creen en el matrimonio. Este responde que, al menos él y su esposa sí creen. Y esa es la única creencia que cuenta para iniciar la necesaria emancipación respecto de las leyes de un país que hasta hace no mucho, prohibía el matrimonio entre personas de distintas razas.






